Los Iturralde, una dinastía arbitral
De José Ignacio CorcueraLa historia del fútbol ha sido pródiga en dinastías. Abuelos, hijos y nietos conectados al balón durante tres cuartos de siglo. Hermanos, primos, tíos y sobrinos del mismo tronco, extendiendo sus ramas de Norte a Sur y de Este a Oeste, hundiendo incluso sus raíces en tierras muy alejadas del solar que los viese nacer. Cuartas generaciones de futbolistas, en cuyas reuniones familiares muy bien pudiera evocarse el devenir balompédico desde la precaria profesionalización inicial, cuajada de apreturas e insolvencias, hasta la catarata de petrodólares procedente del Golfo Pérsico y la península saudí. En la misma mesa conversaciones cruzadas sobre luchas, no sobre el césped, sino ante los tribunales, cuando mediante huelgas lograron su inclusión en el régimen de la Seguridad Social, primero, y más adelante la voladura de una esclavitud engrilletada en oro. Retazos de aquellas primeras salidas hacia Portugal, Venezuela o Francia, buscando el porvenir que nuestra 2ª División no ofrecía durante los años 50 del pasado siglo. Viajes a la aventura, ligeros de equipaje y preludio de horizontes más exóticos: La Sudáfrica del “apartheid”, los Estados Unidos de Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, Filipinas y el Sudeste Asiático, abrazados a un fútbol apenas balbuciente… Algo así como una probatura ante futuros retos, surgidos tras la sentencia Bosman (1995), cuando los muros del balón fueron cayendo del mismo modo que ya lo habían hecho el de Berlín (1989), y el Kremlin (1991), fracasada la Perestroika.
Pudiera ocurrir perfectamente en varios cientos de familias cuyo eje y sustento girase alrededor del balón de cuero. Y no sólo por cuanto respecta a porteros, defensas de rompe y rasga, gladiadores con el 9 a la espalda o extremos con el regate cosido al alma, sino incluso entre quienes mordiendo el silbato contribuyeron a la universalización del otrora deporte y hoy espectáculo cotizado en Bolsa. Una de ellas, de las que hasta hace bien poco vistieran uniforme de luto riguroso, es vizcaína y se apellida Iturralde. Abuelo y nieto fueron internacionales. Y entre medias un hombre con tanta vocación como para sortear cualquier obstáculo.
Eduardo Iturralde Gorostiaga nación en Bilbao con el siglo XX (29-III-1900), en medio de la depresión económica y existencial subsiguiente a la pérdida de Cuba y Filipinas, últimos bastiones del antiguo imperio colonial, acaecida dos años antes. Y como tantos otros chiquillos forjados bajo el influjo de aquel Athletic Club campeón de España, quiso ser futbolista. Con 16 años jugaba en el Abandotarra, alternando las demarcaciones de defensa izquierdo y medio centro hasta que el cumplimiento del servicio militar lo llevase a Burgos. “Ni siquiera había montado en burro, y mira, soldado de caballería -comentó a menudo-. Pero como jugaba al fútbol, pasé una mili bastante buena”. Tan pronto se desprendiera del uniforme fichó por el Euzkotarra, de Baracaldo, desde donde pasó al Acero de Olaveaga, trampolín para tantos futbolistas de relieve, y al Indauchu(1), club que no pudo sobrevivir a la Guerra Civil. Hasta que el arbitraje se cruzara en su camino:
“Una tarde de 1927 iba a contemplar como espectador un encuentro amistoso en el campo de Chimbo Ibarra. Llegaba la hora del partido y ni rastro del árbitro. Vamos, que no aparecía. Como aquel Bilbao era pequeño y casi todos nos conocíamos, alguien debió comentar mi afición por el conocimiento en profundidad de las reglas del fútbol. Total, que me pidieron les arbitrase. Nunca lo había hecho y parece no salió mal la cosa, porque me felicitaron, animándome a ejercer como árbitro de verdad. Muy decidido fui al Colegio y me presenté al examen”.
Esa, sin embargo, no sería una apuesta sin vuelta atrás. Durante algún tiempo compaginó las actividades de jugador y “trencilla”, mientras calibraba en qué desempeño pudiera irle mejor: “Una tarde jugué en Erandio -confesó a su amigo José María Mateos-. Como a continuación se disputaba un partido del Campeonato Regional, sustituí la camiseta de futbolista por la chaquetilla negra y a darle al silbato. Llegué a arbitrar tres partidos durante el mismo día en el campo de Landa Orlegui”.
Pronto se hizo evidente que su futuro deportivo iba a depender del silbato. Un año en 3ª categoría le bastó para ascender a 2ª. Otro en 2ª y de pronto instalado en 1ª. Meteórica ascensión que habría de permitirle celebrar el año 1930 como árbitro de categoría nacional, dirigiendo encuentros de 1ª y 2ª indistintamente, tal y como era costumbre por esa época. En 1935, mientras se dibujaban en el horizonte los densos nubarrones que acabarían en estallidos de sangre, fuego y barbarie durante 33 meses interminables, alcanzó la categoría internacional. Y con ella, aunque todavía no lo supiera, iba a clavársele una espinita que siempre consideró injusta: Nunca tuvo ocasión de debutar como tal:
“Ni yo, ni nadie de aquella época, que no fuera Escartín -solía condolerse tan pronto le sacaban el tema-. Ahora arbitran todos, pero entonces Escartín tenía la exclusiva. Además de estar muy bien visto en la Federación, su amistad con Monsieur Rimet, un peso pesado en la FIFA y el Movimiento Olímpico, se traducía en puro acaparamiento. Fui internacional hasta colgar la chaquetilla. Más de 15 años. Y ni un partido que llevarme al silbato”.

Eduardo Iturralde Gorostiaga, primero de una dinastía arbitral.
Es muy cierto que entonces se dirimían pocos choques entre selecciones nacionales, y que todas las intentonas de crear en Europa una competición internacional entre clubes, cosecharon mayúsculos fracasos. Pero aun con todo, al menos en una ocasión se le hurtó el debut de forma sibilina. José María Mateos, periodista con buena prosa, federativo influyente, seleccionador nacional prebélico y presidente de la Territorial Vizcaína, dio buena cuenta de ello:
“En cierta ocasión, recién llegado de Madrid y tras cubrir informativamente un “match” en el campo de Lasesarre, le llamé: Amigo Iturralde, traigo una buena noticia para usted. Francia, ante el partido que va a disputar dentro de quince días en París, ha solicitado árbitro español. Desde Madrid van a designarle a usted. Claro que una cosa es lo que se designe, y otra lo que finalmente ocurra. Existe el temor de que las influencias de Pedro Escartín salgan una vez más a la palestra, y que el propio Rimet, a última hora, solicite expresamente su presencia”.
Al final volvió a ocurrir lo de siempre. Escartín dirigió el encuentro, paseó junto al Sena, le sacaron fotos ante la Torre Eiffel y tuvo ocasión de extasiarse entre los Campos Elíseos, el Louvre, y la monumental mole del palacio de la ópera. Iturralde, resignado, sobrellevó esa nueva decepción con ejemplar dignidad: “Conste que Escartín y yo siempre fuimos amigos, aunque él se empeñara en acapararlo todo”.
Tantos años ejerciendo de “refferee” en partidos grandes (desde la temporada 1932-33 hasta 1947-48, con el paréntesis de la Guerra Civil) forzosamente debían nutrir un jugoso anecdotario. Después de un partido entre Real Madrid y Atlético Aviación, donde expulsó a Juncosa, fue sancionado duramente. Los aviadores, entonces, eran no sólo el equipo a batir, sino el mejor visto por los jerarcas del régimen como representación del cuerpo de aviación y, obviamente, del triunfo en la sangría incivil. “No hubo ninguna razón para purgarme -sostuvo siempre-. Ninguna, aunque esos encuentros fueran un hueso duro. Pero alguien tenía que pagar por los sucesos acaecidos, y como siempre le tocó al de negro; o sea, a mí. Muy desagradable, porque además la prensa tampoco estuvo a la altura”.
Respecto al trato con los críticos deportivos, procuró observar a pies juntillas un buen consejo de José María Mateos, aunque el redactor de “La Gaceta del Norte” asegurase no recordarlo, siquiera: “Nunca te metas con los periodistas, porque llevarás las de perder. Puede que tú tengas razón, pero son suyas las linotipias, los titulares en doble cuerpo y el espacio en el papel prensa. Al final, lo que muchos repitan acabará convirtiéndose en verdad irrefutable”. También sobre esta cuestión, tanto antaño como ahora, los árbitros solían jugar con desventaja.
Pero no fue el de Madrid su único sofocón. Bien al contrario, en la localidad cántabra de Torrelavega salió mucho peor parado, a raíz de un partido donde el Langreano y la Gimnástica se jugaban pasar a la siguiente ronda. Los asturianos habían ganado en su feudo, y repitieron resultado en El Malecón. Motivo suficiente para que las cañas se volvieran lanzas:
“Sigo sin entenderlo -declaró un Iturralde atónito y todavía convaleciente-. El partido se desarrolló entre mucho griterío y petición de penaltis que yo no veía por ningún sitio. Pero nada más; nada que me hiciera suponer el final que tuvo. Unos amigos de Santander me ofrecieron su coche, pero yo no acepté porque en vez de cobrar en el campo me dijeron que iban a pagarme en la sede social. Y tonto de mí, caí en la trampa. Las oficinas estaban en la entreplanta de un bar, una taberna que cuando llegué con los linieres estaba llena. Subimos por una escalerilla sin que nadie nos dijese nada, pagaron los honorarios del arbitraje y cuando íbamos a salir me espetaron, con cierto desdén: ¡Que tenga buena suerte!. Después comprendí a qué se referían. Nada más bajar, los congregados en la taberna abrieron un estrecho pasillo y, ¡qué fue aquello!. Puñetazos, patadas… Un individuo iba a descargar sobre mí el clásico vaso de cristal grueso, tan común en bares y tabernas, cuando Clemente Fernández, juez de línea que ha practicado el boxeo e iba detrás de mí, le lanzó un directo dejándolo patas arriba. Pudimos alcanzar la calle e íbamos a paso vivo camino de la estación, situada allí enfrente, seguidos por un buen gentío. A mi lado se colocó un desconocido que por su atavío, pulcro y elegante, me inspiró cierta confianza. No tenga usted cuidado, me dijo; no le pasará nada. En seguida noté que me tiraban de la chaqueta, volví la cara y vi a mi teórico protector sacudiéndome un porrazo en la nariz con algo contundente. Caí desvanecido y al recuperar el conocimiento estaba en la vivienda del jefe de estación, bañado en sangre y con la nariz rota. En Santander me curaron, me hicieron una radiografía y con el certificado médico acudí a Madrid. La Gimnástica de Torrelavega pechó con una sanción de órdago, pero ese sujeto taimado y ruin se fue de rositas. Aquello fue una salvajada”.
Que se sepa, Eduardo Iturralde sólo desatendió una vez aquel consejo de José María Mateos con respecto al exacerbado corporativismo periodístico. Y su desencadenante fue el eco otorgado a una actitud personal, más que a una jugada, hoy completamente impensable.
Arbitraba un Real Valladolid – Cultural y Deportiva Leonesa en la ciudad del Pisuerga. Los vallisoletanos habían vencido a domicilio por 0-1 y a falta de 7 minutos para la finalización del choque, los leoneses igualaban la eliminatoria con idéntico guarismo. Todo el equipo blanquivioleta, jaleado por su público, ponía cerco al área forastera, mientras Florenza, guardameta prebélico del Oviedo y tras la contienda del pamplonés Club Atlético Osasuna, previo paso por un campo de concentración, volaba de poste a poste en la que sería su última singladura deportiva. El Valladolid iba a sacar un córner cuando Florenza se desplomó como si lo hubiese fulminado un rayo, con medio cuerpo sobre el terreno de juego y la otra mitad fuera de la línea caliza. Su compañero Sansón, marrullerete, tiró de él hasta introducirlo por completo en el campo, y de ese modo retrasar el saque mientras acudía el masajista con su agua milagrosa. No podía ni imaginar la actitud arbitral, porque Iturralde, tirando de las piernas de Florenza, lo arrastró hasta el exterior mientras le advertía: “Ahora voy a dar orden de continuar el partido. Así que tú verás lo que haces”. El buen portero catalán saltó como un gamo, recuperó su posición y comenzó a impartir órdenes a los defensas, sin acusar la menor dolencia. Los leoneses se alzaron finalmente con la victoria y al día siguiente un cronista de esa capital titulaba su reseña, bastante vejatoria para el juez de la contienda, con este aserto: “¡Un Perfecto camillero!”.
“Me indigné mucho -evocó el ya retirado Iturralde, en setiembre de 1955-. Y le escribí una carta rogándole que por favor se informase a través de Florenza y Sansón, que yo aceptaba de antemano cuanto ellos dijesen. Noblemente, ese redactor leonés rectificó en su periódico y me hizo llegar una nota de disculpa, diciéndome que al no haber presenciado el partido confió en lo que le contaron, bastante alejado de la realidad”.

Pedro Escartín tuvo mucho que ver en la prematura retirada del primer Iturralde. El sentido de la dignidad que siempre adornó al trencilla vizcaíno en modo alguno podía secundar la feísima jugarreta de un mito con pies de barro.
Pero ahí no acabó la cosa, conforme el protagonista narró en la misma entrevista: “Quince días después fui a arbitrar a Oviedo. Viajaba en un vagón de primera y entraron en mi departamento unos aficionados leoneses que iban a presenciar el partido en la capital asturiana. Lógicamente les faltó tiempo para hablar de fútbol y, mira por dónde, dieron un repaso al encuentro de Valladolid. Que si ese sinvergüenza de Iturralde, que a saber cuánto habría cobrado del Valladolid, que si esto o lo otro. También sacaron a relucir otros apellidos arbitrales, a los que pusieron verdes, pero siempre acababan conmigo. Yo iba callado, fingiendo leer una novela, hasta que no pude más. Iturralde soy yo, les dije; y nada de aquello fue como ustedes lo pintan. El asombro les hizo enmudecer durante unos instantes. Y como ya recuperados alegaran haberlo leído, argumenté que si leyeron lo publicado el primer día, desde luego no se habían hecho eco de la rectificación. Total, que acabaron no sólo dándome todo tipo de explicaciones, sino invitándome a compartir una otana enorme rellena de chorizos, tan apetitosa en apariencia como para aceptar su oferta de inmediato”.
La retirada del primer Iturralde fue amarga, y en ella tuvo muchísimo que ver una bochornosa jugarreta de Pedro Escartín, el árbitro más conocido entre cuantos pitaran durante los primeros 50 años del siglo XX.
Por la región Centro brujuleaba un colegiado sobre el que recaían sospechas muy feas, y al parecer fundadas, acerca de amaños y chanchullos con evidente desdoro para todo el colectivo. Se habían expuesto aquellas presunciones, sin registrarse la menor reacción en el seno federativo. Así las cosas, Pedro Escartín convocó una reunión en Madrid, con el propósito de adoptar alguna postura firme, de boicot, incluso, si las demandas contra ese trencilla no eran atendidas, verificadas, y castigadas si hubiese lugar. Iturralde se enteró de dicha reunión por boca de Plácido González al regresar a Madrid después de arbitrar en Valencia. La reunión tuvo lugar con asistencia de varios árbitros nacionales desplazados a la capital por diversas circunstancias, así como un número bastante mayor de colegiados adscritos a la territorial del Centro. Entre todos se acordó forzar una huelga si la Federación continuaba llamándose a andanas, aunque hubo voces pespunteando matices. El propio Iturralde, aun estando muy de acuerdo en la necesidad de sacar la escoba, entendía que esa cuestión debía dilucidarse entre los árbitros del Centro, no los nacionales, puesto que en realidad afectaba a los de un Colegio concreto. Y que la huelga, en todo caso, debía llevarse a cabo donde pitaba la oveja negra. Pero como el sentir general se dirigía hacia el boicot en 1ª y 2ª División, concluyó aceptando la postura mayoritaria. Él mismo traslado a los colegiados norteños cuanto se debatiera y obtuvo el apoyo solicitado. Tan sólo dos árbitros en toda España se negaron a participar en una hipotética huelga, arguyendo que constituía delito tipificado en el Código Penal -muy cierto-, con posible ingreso carcelario si los jueces decidían tomárselo como un reto al Régimen.
Cuando la Nacional fue consciente de lo que se avecinaba, designó árbitros regionales para los encuentros de 1ª y 2ª División, y esos modestos aceptaron pitar, viendo en aquella comparecencia una oportunidad de lucimiento. Los árbitros “nacionales”, sin embargo, permanecieron inamovibles: la huelga se mantendría hasta que las reclamaciones por la indecorosa actitud de ese mal colegiado no se tomaran en serio. El conflicto, del que apenas se hicieron eco los medios, apuntaba tornarse largo y tenaz, hasta que un telegrama del propio Escartín, líder del plante, acabara volviéndolo todo del revés. Amparándose en “poderosas razones deportivas, patrióticas y personales”, desistía en su actitud. El Capitán Alaña dejaba empantanado a su ejército, y ante tal actitud casi todos los colegiados regresaban al redil con las orejas gachas y rostro compungido. Tan sólo unos pocos hicieron gala de la misma dignidad que siempre les caracterizase sobre el césped.
“Plácido González, Ocaña, Domínguez, Martínez Iñiguez y yo, mantuvimos la antorcha bien enhiesta” -aseguró tiempo después Eduardo Iturralde, todavía, y con razón, profundamente decepcionado-. Aunque siguiera pensando que aquel pleito era de carácter local, había dado mi palabra y la mantuve. Hubo gestiones para que volviésemos. Nos llamaron a Madrid y durante cinco días los huelguistas mantuvimos reuniones con Echarren, entonces presidente del Comité Central, y Eulogio Aranguren, vicepresidente de la Nacional. No hubo arreglo. Llegaron a ponerme delante la lista de partidos pendientes para que eligiese los que prefería pitar. ¡Cuánto me costó hacerlo, con lo que amaba el arbitraje!. Pero me mantuve firme. Nos prometieron atender lo reclamado, asegurando que iba a ser cuestión de pocos días. Pues muy bien, dijimos; en el momento que eso se haga, vuelta a la normalidad. Y como no se hizo, yo volví definitivamente a casa. Después, ya con otros dirigentes en la Federación y el Comité Arbitral, me nombraron árbitro de honor”.
Escartín obtuvo provecho por ejercer de esquirol, aviniéndose a reventar el plante con plena consciencia de vender a sus compañeros: partidos y más partidos, lisonjas, honores, críticas favorecedoras y redacciones abiertas para el ejercicio periodístico profesional, desde postulados manifiestamente conservadores. Mientras, Eduardo Iturralde Gorostiaga sólo volvió a pitar algún partidillo amistoso de tarde en tarde, y con dolor, porque el simple hecho de abrocharse la chaquetilla constituía toda una inmersión nostálgica, y la nostalgia, a veces, araña de veras el corazón. Siguió unido al deporte, eso sí, como directivo de la Sociedad Deportiva Indauchu, otro Indauchu sin parentesco con el prebélico, cuyos colores defendiera antes de doctorarse en el arbitraje. Allí, al menos, junto a su amigo Jaime de Olaso, celebraría con los rojillos un impensable ascenso a la categoría de plata y su consolidación en ella. En su día a día continuó como empleado de Bolsa, actividad a la que se dedicara desde muy joven, primero a las órdenes del agente de cambio Fermín Lecanda, y luego a las del hijo y sucesor de éste, D. Florentino. Pero sobre todo tuvo el placer inesperado de ver cómo su hijo Antón, el mayor, se empeñaba en vestir de negro y heredar su silbato, pese a todos los obstáculos que la vida y la Federación le pusieron delante. Porque hace 75 años, cuando el muchacho se empeñara en emularle, el Colegio de Árbitros no admitía postulantes con alguna minusvalía física.

Esquela de Antón Iturralde Freire, a quien la fatalidad en tiempos convulsos habría de impedirle pitar tanto como hubiera deseado.
La de Antón Iturralde Freire, segundo en la dinastía, no era congénita, sino sobrevenida como resultado de la mala suerte y una perversión inconcebible. Ocurrió el 19 de junio de 1937, sin que hubiese cumplido un año y apenas cuatro horas antes de que las Brigadas de Navarra tomasen Bilbao. Desde el amanecer no se oían disparos, sino el rodar de vehículos republicanos con dirección a Santander, entre un desfile de hombres alicaídos, arrastrando las botas en hileras copiosas, puesto que no había suficiente transporte para los ya derrotados. Después de tanto miedo y hartazgo, un buen número de vecinos decidieron tomar la calle en el barrio de La Casilla, en su mayoría mujeres y niños, puesto que los varones por debajo de la cincuentena nutrían ambos ejércitos. Un día feliz para muchos, y catastrófico para la familia Iturralde.
De cuando en cuando pasaba algún camión rezagado por la carretera de Basurto, algún coche incautado luciendo las siglas del P.N.V., A.N.V, U.G.T. o la hoz y el martillo trazadas a brochazo. Hacia media mañana se dejó ver un tanque, el último, quizás, y sus ocupantes no tuvieron peor idea que disparar dos cañonazos contra la gente indefensa. Una hermana del todavía árbitro, casada, llevaba en brazos a Antón, y de la mano a su hija, muy pequeña. La metralla atravesó el cuerpo la mujer, segándole la vida al instante. El niño perdió un brazo y la pequeña quedó coja. Aquellos desalmados continuaron su marcha entre el griterío y la indignación general.
Eduardo Iturralde tuvo tres hijos más: otro varón y dos chicas. Antón estudió en el colegio de jesuitas de Indauchu, y tras concluir el bachillerato se matriculó en Peritaje Industrial. De cuando en cuando solía preguntar a su padre qué hacía falta para convertirse en árbitro, y éste se lo explicaba convencido de que querría presumir ante sus compañeros. Pero un día de 1953 se lo encontró sumamente irritado. Nunca, en los 17 años que el vástago contaba, lo había visto tan taciturno. Costaba arrancarle una palabra. Cuando por fin soltara torrencialmente su indignación, lo entendió todo. Pretendía seguir sus pasos arbitrales y acababan de rechazarle en el Colegio Vizcaíno.
“- Pero hombre, ¿cómo se te ha ocurrido? -exclamó el progenitor-. Si te falta un brazo…”
Aquello no fue una admonición, sino simple sorpresa y soterrado orgullo. Su vástago soñaba con estirar la dinastía.
Antón se negó a aceptar la primera negativa. Insistió, estudió el reglamento a conciencia y mientras pasaban los años y cobraba adeptos la modalidad de fútbol-sala, se dijo que si no le dejaban pitar en campo grande tal se lo permitieran en canchas de cemento. Dirigió algún choque de categorías inferiores en fútbol 11, pero sobre todo partidos de “futbito”, como empezaba a denominarse el juego en campo pequeño. La sociedad fue cambiando, se hizo menos excluyente, y en junio de 1977 hasta el diario “Marca” informó sobre la existencia de un árbitro cojo en el Colegio Castellano:
“Si de por sí la profesión, o el hobby de árbitro es cuestión harto difícil, imagínense los problemas que se le plantearán a quien no se halle en completas condiciones físicas para ejercer esa vocación. Si un árbitro de Primera División a veces tiene que salir por pies del campo, y protegido por la fuerza pública; si hay árbitros de Tercera que por un penalti han de abandonar el campo apaleados y a pedradas, al fin y al cabo pueden correr como Dios manda -escribió J. A. Carrero-. Aunque parezca mentira existe el árbitro cojo, sea dicho sin mala intención, que domingo a domingo, federado por el Colegio Castellano, ejerce la ingrata tarea arbitral”.
Ese hombre se apellidaba Calle, y por supuesto no era el único con alguna discapacidad física, puesto que para entonces Antón Iturralde también había pitado lo suyo. Aquel sueltecillo continuaba entre loas y cierto asombro condescendiente:
“Pues bien, este hombre cumple su misión con hidalguía, sin acobardarle su aspecto físico, fiel al Reglamento. Hace uso de las tarjetas cuando es debido. No admite diálogos ni broncas entre jugadores. Es enérgico, impone su autoridad en el campo. Pita poco, lo mínimo, y aplica correctamente la ley de la ventaja. A pesar de todo, corre casi más que los propios jugadores. En su haber un solo defecto: gesticula en demasía (…) Desde aquí, nuestro más sincero homenaje. Y, de paso, también otro homenaje a tantos árbitros anónimos que domingo a domingo hacen posible los partidos de la Regional”.
En setiembre de 1979 Agustín Calle Pila celebró su partido número 400. Muchos más de los que pudo dirigir Antón Iturralde, puesto que la puesta al día no fue uniforme en todas las Territoriales. La Vizcaína, en este capítulo, anduvo a la zaga. Y para entonces ya había fallecido Eduardo Iturralde Gorostiaga (Bilbao 3 de febrero de 1979, con 78 años largos). Dirigió la final Copera correspondiente a 1941, entre el Español barcelonés y el Valencia C. F., resuelto con victoria de los levantinos por 3-1, e igualmente tuvo ocasión de vivir desde el césped varios clásicos. Además de por su actividad con el silbato, era muy conocido entre los excursionistas de fin de semana como montañero.

Eduardo Iturralde González, tercero de la dinastía y hasta no hace mucho en activo. Parece que de momento la estirpe dejará descansar el silbato.
Antón Iturralde Freire llegó a ser presidente de la Comisión Nacional de Fútbol-sala, y falleció a la misma edad que su progenitor, el 22 de abril de 2014. Tuvo, por tanto, ocasión de ver cómo la estirpe alcanzaba su cénit en el tercer eslabón, merced al buen hacer de Eduardo Jesús Iturralde González (20-II-1967), de quien la prensa bilbaína ya se había ocupado cuando apuntaba buenas maneras poniendo orden entre chavalitos. Al tercero de la dinastía siempre le apenó que su abuelo no hubiera podido disfrutar tanto como él mismo con su progresiva ascensión; del primer partido importante, de los internacionales que dirigiese, cuando ya pocos recordaban a Pedro Escartín, nombre que inspiraba escasa devoción en la familia; del silbato de oro que se le concediera en 2002 o el Trofeo Guruceta como mejor árbitro de la temporada, logrado ese mismo año. E incluso que no pudiera abrazarle cuando arreciaban las críticas, injustas o no tanto, sobre todo dirigidas desde la órbita o los aledaños “merengues”. Era muy distinto al abuelo. Más visceral, polemista sin pelos en la lengua, hábil comunicador, pero a su vez, como su ancestro antaño, muy buen intérprete del Reglamento y honrado con mayúsculas, incluso si su sentido de la dignidad se tradujera para él en algún daño.
Quede como divisa de Eduardo Iturralde Gorostiaga, Iturralde I por emplear ordinales de futbolista, un hecho escasamente conocido y del que jamás presumió en público: Contribuyó decisivamente a salvar la vida de Isidro Lángara, el ariete con mejor promedio anotador en la historia de nuestra selección nacional, entre cuantos disputaran un número significativo de partidos.

Isidro Lángara, un ariete casado con el gol. Sin la decidida intervención del primer Iturralde y algunas gentes del fútbol cuando dar la cara implicaba asumir gran riesgo, probablemente hubiese perecido en los buques prisión bilbaínos. Por suerte pudo convertirse en mito del San Lorenzo de Almagro, detentar todavía hoy el récord de máximo anotador en un partido de la Liga mexicana, y erigirse en campeón azteca como entrenador.
Lángara pasaba las de Caín en uno de los buques prisión surtos en la ría del Nervión durante la Guerra Civil, bajo acusación de represor del pueblo, a cuenta de una foto tomada cuando cumplía el servicio militar en Oviedo y sobrevino la Revolución de Octubre. Era un simple soldado raso, aunque entre el enjambre de odios desatado en julio de 1936 este tipo de consideraciones no contaran. Aquellos buques-pudrideros eran claro objetivo de las turbamultas después de cada bombardeo a la ciudad, y temiéndose lo peor un puñado de hombres del fútbol, con la ayuda de cierto mando militar asturiano, lograron trasladarlo hasta la cárcel, en teoría recinto más seguro. Pero como tampoco las tuvieran todas consigo, aquella buena gente intercedió ante el gobierno vasco del Lehendakari Aguirre hasta lograr para el ariete guipuzcoano la prisión domiciliaria, en casa del árbitro Iturralde. Y menos mal, porque tanto los buques prisión “Cabo Quilates”, “Altuna Mendi” y “Aránzazu Mendi” -en especial los dos primeros-, como las cárceles de la villa, fueron asaltadas por milicianos y una población civil enfebrecida, pasando a cuchillo, rematando a tiros y golpes de hacha o martillo, a cientos de infortunados.
Tras semejante abominación Lángara no tuvo dudas. Se enroló en el proyecto propagandístico-deportivo del equipo Euzkadi, en gira por Centroeuropa, Escandinavia, la Unión Soviética y México, junto a los Regueiro, Blasco, Cilaurren, Zubieta, Iraragorri, Emilín, Pablito Barcos y compañía. Todo, con tal de abandonar semejante horror.
Otros con menos sentido de la amistad y el deber que Eduardo Iturralde, se jactaron de lo lindo por bastante menos.
Pero claro, tampoco cualquiera es capaz de fundar dinastías.
(1).- No confundirlo con la posterior Sociedad Deportiva Indauchu, entidad creada por Jaime de Olaso y un puñado de entusiastas exalumnos del colegio jesuítico bilbaíno. Entre aquellos exalumnos destacaba Rafael Escudero, último futbolista completamente amateur de nuestra 1ª División, que tras proclamarse campeón de Copa con el At. Bilbao, marcando incluso en la final, prefirió retornar a “su” Indauchu desoyendo la oferta de contrato profesional girada por los titulares de San Mamés.

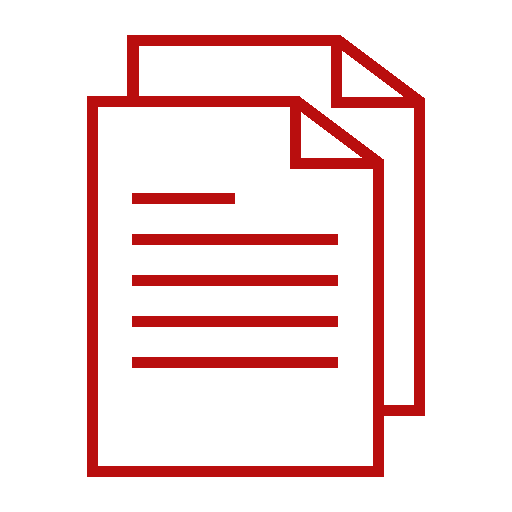






 ACCEDER A TIENDA CIHEFE
ACCEDER A TIENDA CIHEFE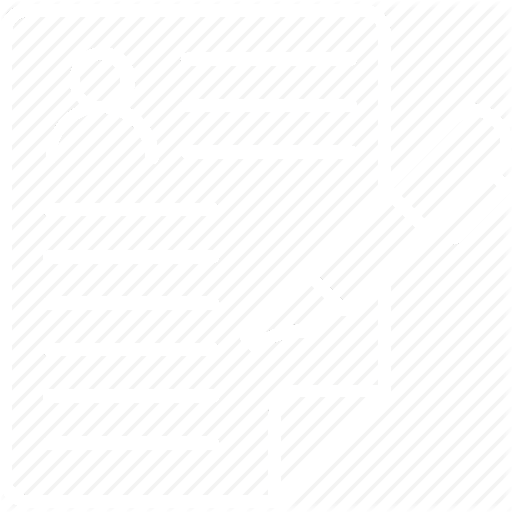 ACCEDER A FORMULARIO
ACCEDER A FORMULARIO