La huella española en el fútbol estadounidense
De José Ignacio CorcueraSuele darse por cierto, incurriendo en un error, que el fútbol, o el “soccer” como allí lo denominan, no llegó a implantarse con cierta seriedad en los Estados Unidos hasta finales de los años 60, en el pasado siglo. La realidad contradice abiertamente tal suposición. El primer club de fútbol documentado en ese país fue el Oneida, constituido en Boston el año 1862. La primera competición reglada de que se tienen noticias, la American Cup, encumbraría a su primer campeón en 1885. Y ya en 1904 el Christian Brothers College y el St. Rose Parish representaron a la nación americana en los Juegos Olímpicos de San Luis, estado de Missouri, alzándose respectivamente con las medallas de plata y bronce.
No obstante, el primer torneo concebido con la clara intención de alumbrar un campeón nacional, se hizo esperar hasta 1910. Esa National Challenge Cup iría imponiéndose paulatinamente a su predecesora, hasta hacerla desaparecer. Ambos torneos se disputaban por el sistema de Copa, evitando de ese modo costosos desplazamientos, aun siendo preciso aclarar que por esa época el fútbol sólo se practicaba en una mínima parcela de la Unión, comprendida entre Chicago, San Luis, Boston, Filadelfia y algún otro núcleo en el estado de Pennsylvania, Massachusetts, Rhode Island, New York y New Jersey. La Federación Estadounidense nació en 1913, afiliándose a la FIFA el año siguiente. Pero antes ya existieron dos entes oficiosos, agrupando a distintos clubes amateurs de la franja noreste: la American Football Association, creada en 1884, y la American Amateur Football Association, que no vio la luz hasta 1911. Los conflictos entre ambas asociaciones estuvieron a la orden del día durante los dos años de coexistencia, firmándose la paz el 5 de abril de 1913, para someterse a la autoridad de esa recién nacida Federación Estadounidense.
Corría 1916 cuando una selección nacional partió de gira hacia Suecia, disputando un par de encuentros. Todavía, y hasta 1920, el deporte era conocido por su terminología inglesa, es decir “football”, puesto que sus impulsores habían sido emigrantes anglosajones o jóvenes de acrisoladas familias, a su regreso de cursar estudios en reputados claustros británicos. Sin embargo muy pronto iba a imponerse la denominación de “soccer”, aun cuando el campeonato creado en 1921 todavía tuviese por nombre oficial “American Football League”. Tiempos de vino y rosas, puesto que ese torneo lograría convertirse en la segunda competición deportiva más importante del país, únicamente superado en popularidad y brillo organizativo por la Major League Baseball. Por desgracia, muy pronto iba a cambiar todo eso. La gran depresión económica de 1929, unida a distintos encontronazos del “soccer” con la FIFA, acabaron con lo que hasta entonces funcionara admirablemente. Y todavía, una selección nacional con el escudo de las barras y estrellas estuvo presente en el primer Mundial de Fútbol disputado en Uruguay (1930), alzándose con la tercera plaza.

Escudo del Philadelphia United German Hungarians, una de las agrupaciones deportivas étnicas que proliferaron durante los primeros años del fútbol estadounidense.
Sólo tres años después la Liga se convertía en historia, y casi podría decirse que el fútbol – “soccer” encaraba si no una dolorosa desaparición, al menos un declive irreversible.
En el ínterin, a esos primeros emigrantes anglosajones avezados en el “foot-ball”, y a los estudiantes de buena cuna, se fueron sumando otros jóvenes jugadores procedentes de la emigración europea, ansiosos por alcanzar la modesta profesionalización de la época. En Filadelfia, por ejemplo, distintas formaciones inglesas, escocesas e irlandesas, cimentaron el fútbol bajo denominaciones de inequívoca resonancia europea, como Caledonian, Hibernian o Albion. En otras ciudades, las tempranas formaciones anglosajonas solían medirse a equipos surgidos de la socialización étnica: Polacos, germanos, checos, húngaros, judíos mayoritariamente centroeuropeos, hispanoamericanos, españoles… Algunos de estos equipos, o clubes, puesto que en ciertas ocasiones llegaron a alcanzar un desarrollo organizativo ejemplar, se arracimaban en aquellos núcleos más susceptibles de atraer la emigración, bien por su proximidad a los grandes puertos, o porque su industria textil, del acero o el zinc, ofreciese un futuro a recién llegados de allende el océano. Y junto a esas entidades de marcado carácter étnico surgían otras más solventes, patrocinadas por industrias metalúrgicas o manufactureras.
Pueden servir de ejemplo, entre otros, el Clarc Ont, dominador durante el decenio de 1880 gracias al patrocinio de la Clark Thread Company, instalada en New Jersey. El Fall River Rovers, de Massachusetts, activo entre 1885 y 1921. El Paterson True Blues, entre 1887 y 1915, que habría de alcanzar la profesionalización, auspiciado por las fábricas textiles de la comarca. El West Hudson Athletic Club, del norte de New Jersey, en torno a 1906. El Bethlehem Steel, de Pennsylvania, entre el periodo 1907-1930. El Diston Athletic Association, patrocinado por una fábrica de sierras mecánicas instalada en Filadelfia. El Howard & Bullough, de Rhode Island, entre 1899 y 1917. El Babcok Wilcox, sufragado por esa bien conocida empresa, levantada en Byonne, New Jersey, con desarrollo amateur hasta 1915 y profesional hasta su desaparición, en 1932. E incluso el Brooklyn Robins Dry Dock, traducido literalmente, “Muelle seco de los petirrojos de Brooklyn”, profesional desde 1918 hasta 1921, cuando la empresa que lo sostenía optara por convertirse en mecenas del Tebo Yacht Basin F. C. Pero sobre todo, la entidad más notable de ese pleistoceno futbolístico habría de ser el Kerny Scots, de New Jersey, fundado en 1895 y actualmente el club más antiguo de la nación americana, entre cuantos han mantenido su actividad de continuo.
Tras la euforia desatada con el fin de la I Guerra Mundial, y durante los locos años 20, otro puñado de entidades lograría hacerse notar. El Flesisher Yarn, por ejemplo, amateur, pese a contar con subvenciones de una desatacada firma manufacturera en Filadelfia. El J. & P. Coats, traducido a nuestro idioma “Guardabosques de Pawtucket”, sufragado por la fábrica de hilaturas que una compañía escocesa explotaba en Rhode Island. Y especialmente el Fall River Marksmen, campeón de la Liga estadounidense en 6 ocasiones, pese a competir únicamente desde 1922 hasta 1931. Tenía sus lares en Rhode Island y además de enfrentarse a clubes europeos en gira por los Estados Unidos, como el Sparta de Praga, el Glasgow Rangers o el Kilmarnock, hasta se animó a emprender una excursión por la Europa central, midiéndose en Checoslovaquia, Austria y Hungría al Slavia de Praga por partida doble, Austria de Viena en otras dos ocasiones, Slovan de Bratislava y Ferencvaros de Budapest, arrojando un saldo de 2 victorias, un empate y 3 derrotas en sus seis comparecencias.

El Fall River Rovers, uno de los más destacados clubes estadounidense a finales del siglo XIX.
Por esa misma época el fútbol estadounidense contó con una estrella legendaria. Sería conocida como Billy Gonsalves (Portsmouth, Rhode Island, 10-VIII-1908 – Kearney, New Jersey, 17-VII-1977). Había nacido en territorio americano dos años después de que sus padres llegaran desde Portugal, y extendió su actividad durante la friolera de 25 campañas. Al decir de las viejas crónicas, poco tenía que envidiar a las estrellas europeas, de Argentina o Uruguay, por más que siempre perteneciese a entidades norteamericanas. Doce fueron sus camisetas entre 1926 y 1952, aparte de la internacional estadounidense, puesto que se retiró frisando los 44 años. Y pudo vérsele sobre el césped en los campeonatos Mundiales de Uruguay (1930), e Italia (1934).

El Kearny Scots American Athletic Club, entidad fundada por emigrantes escoceses, que los avatares del “soccer” mantuvieron casi inactiva durante periodo 1953-2011.
Curiosamente, la presencia italiana en aquel primitivo fútbol resulta poco perceptible. Y tal circunstancia, anómala a primer golpe de vista, tiene su explicación. La entonces pobre y superpoblada Italia aportó oleadas de emigrantes desde finales del siglo XIX, cuando aún el deporte del balón redondo no había arraigado en Sicilia, o regiones como Calabria, Basilicata, Apulia o Campania, tierra de la que procedían el grueso de los censados en la isla de Ellis. Mal podían llevar el fútbol a su nuevo mundo quienes apenas sabían nada de él. Por el contrario, los niños italoamericanos de ese periodo, e incluso quienes arribaran a posteriori, asimilaron como propio el “baseball”, deporte genuinamente yanqui, por puro contagio. Y prueba de ello es que al inicio de los años 40 la Liga profesional de pelota base contaba con unos cuantos apellidos de inequívoco origen transalpino.
Los años 30 del pasado siglo, pese a las consecuencias del crac bursátil y el consiguiente desplome económico, traducido en quiebras bancarias, cierres empresariales, desempleo masivo y por cuanto al “soccer” respecta fusiones de equipos, cuando no múltiples disoluciones, todavía iban a ofrecer formaciones en su mejor momento. Fueron los casos del Stix Bear & Fuller F. C., patrocinado por las Cerveceras Centrales de San Luis. El South Side Radio, de la misma ciudad. E incluso el neoyorquino Brooklyn Hispano, profesional pese a lo azaroso de la época, y más adelante rebautizado como Brooklyn Giants, o el Bricklayers & Mason F. C., de Chicago, a punto de ensayar el canto del cisne, puesto que se disolvería en 1933.

Emblema del Stix Bear and Fuller FC, de Sant Louis. Popularmente “Los Cerveceros”, a raíz de que los patrocinasen las fábricas locales de tal bebida.
La II Guerra Mundial, vaciando el país de jóvenes varones ante el masivo reclutamiento para los frentes europeos y del Pacífico, tampoco le salió gratis al deporte americano. La Liga de béisbol, ya muy profesionalizada, logró salir del atolladero sustituyendo a todas las estrellas del pasado inmediato, en excedencia ante sus nuevas obligaciones militares, por equipos femeninos. Aquellos improvisados propagandistas de la manifestación deportiva con mayor número de seguidores, tuvieron que llevar a cabo distintas campañas en prensa y radio para que el público aceptase el cambio. Y no faltaron en ellas invocaciones al patriotismo, homenajes a cuantos sustituyeron el bate y los guantes por un fusil ametrallador o el uniforme de marino, ni pupitres o carpas donde adquirir bonos de guerra. El fútbol y el baloncesto no supieron reaccionar del mismo modo, forjando así una especie de eclipse temporal. En el caso del fútbol, sobre todo, porque seguía sin verse capacitada a la mujer para la violencia propia de un deporte de contacto, aunque veinte años atrás ya hubiese alguna exhibición puntual de “soccer” femenino en la costa Este.
Es muy probable que el panorama semidesértico del deporte rey europeo y latinoamericano en los Estados Unidos posbélicos, empequeñecido más todavía por la pujanza del béisbol, boxeo, fútbol a la americana, básquet, e incluso el atletismo universitario, transmitiese a este lado del océano la sensación de un total derrumbamiento. Quienes así lo consideren todavía hoy, pasan por alto que en 1950 la selección española se enfrentó a la norteamericana durante la fase final del Mundial de Brasil, y que los nuestros salieron victoriosos por 3-1 en Coritiba, después de 90 minutos que nada tuvieron de paseo. Los Estados Unidos, además, doblegaron a Inglaterra por 1-0 en Belo Horizonte, con gol de Gaetjens a los 38 minutos que hizo temblar los cimientos en la antigua metrópoli, desde Manchester hasta Brighton. Chile, que se tomó las cosas muy en serio, se impuso a los norteamericanos 2-0. En total, un saldo goleador de 2-5 para los yanquis, con dos puntos. Algo muy por encima de lo esperado. Sobre todo el impensable triunfo ante los inventores del fútbol.

Selección USA en el Mundial brasileño de 1950.
Joseph Edouard Gaetjens, nacido en Haití el 19 de marzo de 1924 y fallecido igualmente en Puerto Príncipe, el 10 de julio de 1964, tras golear en la Liga norteamericana se incorporaría al Racing de París, donde no tuvo suerte. Otro breve paso por el Olympique de Arlés, lastrado por las lesiones, fue preámbulo de su retorno a Haití, donde siguió jugando, aunque poco, en el Etoile Heitienne. Su familia era una de las más influyentes en el pobre país antillano, a donde el bisabuelo paterno había llegado como emisario comercial del káiser prusiano Federico Guillermo III. Luego de proclamarse campeón en la Liga de Haití los años 1942 y 1944, obtuvo una beca en la Universidad norteamericana de Columbia para cursar estudios de Contabilidad, como ya había hecho su hermano Gérard. Y mientras estudiaba, además de lavar platos en un restaurante español de Harlem, se las arregló para ingresar en el Brookhattan F. C., de la American Soccer League, aprovechando que el propietario de ese restaurante, con orígenes gallegos y apellidado Díaz, era directivo. Su inclusión en la lista para el Mundial resultó pintoresca, puesto que ni siquiera poseía la nacionalidad estadounidense. Alguien debió pensar que su concurso tenía mucho de imprescindible, porque bastó su compromiso de abrazar a posteriori la bandera estrellada para partir hacía Río de Janeiro.
Nunca se nacionalizó estadounidense, y por ello pudo representar a la selección de su país natal en otros 3 partidos internacionales. La vida, empero, le resultó corta e ingrata, al fallecer con tan sólo 40 años, como consecuencia de unos enredos políticos en los que nunca tuvo la menor participación. Puesto que sus dos hermanos menores conspirasen desde la República Dominicana contra el gobierno de François Duvalier, planeando un golpe de Estado, tan pronto se hubo proclamado aquel tirano presidente vitalicio (7-VII-1964), un policía amigo aconsejó a la familia su inmediato exilio, para no sufrir represalias. El antiguo futbolista optó por permanecer en Puerto Príncipe, pensando, tal vez, que su condición de ídolo nacional -había sido imagen de multinacionales cosméticas como “Colgate” o “Palmolive”- le granjeaba cierta seguridad. Craso error. Al día siguiente, mientras sus familiares cruzaban la frontera dominicana, los Tonton Macoute (policía paramilitar de Duvalier) procedían a su arresto, siendo ejecutado apenas 48 horas después.
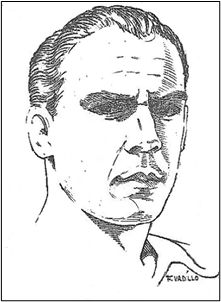
Telmo Zarraonaindía Montoya. Su gol ante Inglaterra, cantado por Matías Prats, cimentó en buena medida su condición de mito. Más mérito tuvo el tanto marcado por Gaetjens a la misma selección, puesto que un grupo semiamateur dejaba en la cuneta a los inventores del fútbol.
Desde luego Gaetjens fue una de las estrellas en el Mundial del “Maracanazo”, como el portero barcelonés Ramallets -o Guapo Goleiro para los cariocas-, la línea medular Gonzalvo – Puchades, a quienes la prensa gala bautizaría como “Les Blonds Merveilleux”, o Telmo Zarra entre nosotros, merced al gol que cantase a través de las ondas radiofónicas Matías Prats senior. La gran idolatría, no obstante, habría de acapararla el charrúa Ghiggia, con un gol que hizo llorar a toda la nación anfitriona. Y el purgatorio cayó a plomo sobre Moacir Barbosa, portero que no pudo atajar aquella pelota sin apenas ángulo, finalmente decisiva. “La pena máxima en Brasil para quienes cometen un delito es de 30 años -llegó a decir-. Pero yo he cumplido una condena vitalicia, puesto que no podía salir a comprar el pan, la prensa o la leche, sin que me mirasen con desdén o cuchichearan a mi espalda: “cagado”, “maricas”, o “merda”.
Obviamente, hace 70 años sorprendió lo suyo que la selección de un país donde supuestamente no se jugaba al fútbol, supiera dar la cara. Pero la cosa quedó ahí, sin que nuestros medios ofreciesen una panorámica del archidesconocido “soccer”, o de sus penurias, ante el empuje de otros deportes mayoritarios. Ni las agencias de noticias, ni las contadas corresponsalías en Washington o New York, consideraron de interés un fenómeno que ya entonces atiborraba estadios, encendía pasiones, contaba por millones los seguidores radiofónicos y comenzaba a mover una considerable cantidad de dinero. Razón de sobra para subsanar en lo posible ese déficit, echando la vista atrás y poniendo el foco en la contribución española al fútbol yanqui de esa época.
Allá por 1950, en San Luis de Missouri existía una nutrida colonia asturiana, compuesta por unas 500 familias, parte de ellas mezcladas con sangre americana. Muchos padres y tíos de los ya perfectamente asimilados al modo de vida americano, decidieron fundar un club hacia 1920, para entretener su ocio y estrechar vínculos, fomentando y manteniendo, casi sin proponérselo, la afición. En 1950, sólo en el estado de Missouri competían cuatro equipos profesionales y casi 300 de aficionados y categorías inferiores. Aunque hablar de profesionalismo por aquellos pagos, no dejaba de ser un acto voluntarista.
Existían dos fórmulas de abono a los jugadores. Bien por partido en que se alinearan, liquidando entre 10 y 15 dólares (500 ó 750 ptas. de la época, cuando en España, con mucho más bajo nivel de vida el salario medio mensual de un trabajador rondaba las 1.000, y nuestros futbolistas de élite podían alcanzar las 150.000 anuales), o repartiendo lo recaudado en las taquillas. En este segundo caso, el 60% iba a manos del equipo vencedor, y el 40% al derrotado. Esas cantidades se acumulaban en la cuenta de los clubes, y tan pronto concluía la temporada se distribuían ganancias entre todos los miembros de la plantilla, a partes iguales. Vamos, que los devengos eran idénticos para titulares y suplentes.

Escudo del Brooklyn Italians, un intento de resucitar el espíritu de otras formaciones neoyorquinas, surgidas al amparo de la abundantísima emigración transalpina.
La importación de futbolistas estaba prohibida. Ingresar en el país no era fácil entonces, y jugar al fútbol aceptablemente carecía de valor ante los funcionarios de Inmigración. La media de asistentes a los partidos “profesionales” oscilaba entre las 2.500 y 3.000 personas. Los clubes, por tanto, vivían instalados en una perpetua precariedad, aun contando con esponsorizaciones y dádivas. A diferencia del fútbol practicado en los demás países, aquellos partidos eran dirigidos por dos árbitros, sin ayuda de linieres, y cada encuentro se distribuía en dos tiempos de 35 minutos. Los árbitros también tenían consideración de profesionales, si dirigían en la máxima categoría, pero su salario era de 10 dólares por partido. Sobre este particular, al menos, no salían peor que los colegiados españoles de 1ª División en la misma época, si bien entonces nuestros trencillas ni siquiera soñaban con la profesionalización.
Aclaremos, de cualquier modo, que esos importes eran brutos, tanto para futbolistas como para árbitros, y que los tipos impositivos al otro lado del océano distaban de ser bajos. La Federación Estadounidense de Fútbol no se llevaba nada en los partidos de Liga, consciente de una realidad tan austera. Para subsistir se contentaba obteniendo participaciones en los encuentros de Copa. Difícilmente, pues, podía considerarse profesional ese “soccer”, si aplicáramos criterios no ya españoles, sino europeos de la época.
El sistema de competición, en un territorio tan extenso y dado el cenagoso suelo económico en que este deporte hundía sus cimientos, también ofrecía particularidades. Al igual que ocurría con el baloncesto, el país se dividía en dos distritos o conferencias: Este y Oeste. En su primera fase, los torneos tenían lugar en cada ciudad o área importante. Esos vencedores se enfrentaban entre sí, para ofrecer un campeón de distrito. La final se disputaba entre los dos mejores del Este y el Oeste, en choques de ida y vuelta, y aquel año 1950 se coronó triunfador el Simpkins-Ford, de San Luis(1), al imponerse al Ponta Delgada (2) por 3-1 en el primer partido, resolviendo con empate a uno el segundo. Toda la franja central y el Medio Oeste, con poblaciones más diseminadas y de menor tamaño que las costeras, casi constituían un erial futbolístico. Y curiosamente, los árbitros, paño de lágrimas y monigote en quien descargar frustraciones tanto por Europa como en América Central o del Sur, solían ser bastante respetados por el público norteamericano.
Uno de esos árbitros “profesionales”, el español Prudencio García, con residencia en San Luis y una actividad laboral ajena al fútbol, estuvo en Brasil, como espectador del Campeonato Mundial que habría de proclamar campeona por segunda vez a la selección uruguaya. Guiado por esa condición tribal que nos domina en cuanto salimos de nuestro hábitat, García buscó a los escasos enviados especiales españoles, para departir amigablemente con ellos. Por su boca supimos que había hecho casi de todo en el “soccer”: “Empecé jugando al fútbol y casi en paralelo, con mis escasos conocimientos, intenté ayudar en los entrenamientos. Al retirarme, el año 1932, me convertí en árbitro, y en ello continúo”.

Cartel oficial de la Copa del Mundo, todavía Jules Rimet, en 1950. La bandera estadounidense, entre las de Portugal y la Confederación Helvética.
Puesto que gozaba de una posición privilegiada para analizar el “soccer” desde dentro, su diagnóstico resultaba harto interesante: “La verdad es que no se hace demasiado caso a este deporte. Primero el arraigo adquirido por el “basse-ball”, imposibilita cualquier tipo de competencia, sobre todo si no se cuenta con armas. Por cuanto al fútbol o “soccer” respecta, los campeonatos de Norte América comienzan el último domingo de setiembre o el primero de noviembre. En esa época las heladas cubren los campos de la costa Este, ya de por sí bastante maltrechos por la práctica de otros deportes, hasta hacerlos casi impracticables. En ese tiempo también se dan otros espectáculos deportivos, donde el espectador se halla a cubierto y goza de más comodidades. Por último, ante la falta de dinero no existe un profesionalismo de verdad, que permita a los futbolistas concentrarse al cien por cien en su actividad. Han de trabajar en otras cosas, y eso merma su rendimiento, pues desatienden no sólo el entrenamiento, sino los cuidados exigibles a cualquier profesional auténtico. Esa carencia económica también se traduce en la falta de buenos preparadores, puesto que otros deportes están en condiciones de pagar lo que para el fútbol de allá es imposible. Y conste que no reprocho nada a la Federación, compuesta por gente vocacional y entusiasta, concentrada en hacer cuanto puede. Pero estamos casi en mantillas”.
Prueba de esa precariedad material, la selección presente en el Mundial brasileño tuvo que hacer auténticos equilibrios durante la fase preparatoria. Cada ciudad y área de influencia nombró un Comité encargado de elegir a sus mejores elementos. De esa forma se lograron reunir 38 ó 40 jugadores y, ya todos juntos, se iría reduciendo el número mediante varios partidos de entrenamiento, hasta dejarlo en 18. Con éstos se jugó ante Turquía, saliendo derrotados 5-0. Un encuentro que los Estados Unidos ni siquiera lograron terminar con el equipo completo, porque varios futbolistas precisaron partir hacia el aeropuerto durante el descanso y tomar aviones de vuelta a sus ciudades de origen. Tenían que seguir trabajando, y ni siquiera la Federación logró despertar empatía entre ciertos empleadores. El segundo partido de preselección lo disputaron ante un equipo británico de camino hacia Canadá, resuelto igualmente con derrota, si bien esta vez por 1-0. Hubo muestras de mejoría, pero también quedó de manifiesto la necesidad de una mayor puesta a punto física. Los jugadores yanquis estaban acostumbrados a disputar partidos de 70 minutos en su Liga, y el reglamento de la F.I.F.A., con el que se iba a competir en Brasil, establecía dos tiempos de 45. Vistas las cosas desde tal perspectiva, el desempeño de la selección estadounidense en Brasil cabría calificarlo de milagroso.
Casi en paralelo, otro español era uno de los más destacados jugadores de la Liga canadiense y, por si fuera poco, en el futuro habría de arreglárselas para simultanear los campeonatos de Canadá y Estados Unidos. Se llamaba Miguel Campo, había nacido en Manresa, Barcelona, el 15 de agosto de 1933 (para el departamento de Inmigración canadiense era de Lérida), y las circunstancias que nuestro país viviese poco después de su alumbramiento concluyeron con la emigración familiar a Francia. Allí se forjó como futbolista, compitiendo con el Lorient, primero, y el Rennes a continuación. Hasta que en 1950 su familia optara por probar suerte en Canadá, puesto que las cosas estaban difíciles en una Francia posbélica, llena de carencias y empeñada en su reconstrucción. Canadá, en cambio, continuaba aceptando emigrantes al disponer de enormes extensiones despobladas y una pujante industria necesitada de mano de obra. La familia Campo supo en seguida que había acertado. Abundaba el trabajo para todos, el nivel de vida era más que aceptable, y por si fuera poco Miguel se hizo con un puesto como medio y defensa en el Toronto City, a razón de 15 dólares por partido.
El fútbol había llegado a Canadá durante la II Guerra Mundial, casi por casualidad, cuando los prisioneros italianos y alemanes disputaban partidos en sus campos de concentración, para asombro de las poblaciones locales. Luego la riada migratoria contribuyó a su afianzamiento, hasta conformar un campeonato de Liga muy inspirado en el de sus vecinos de Norteamérica. La dureza climatológica invernal obligaba a un paréntesis competitivo, concentrando el calendario futbolístico en sólo 5 meses. Pero eso, como iba a observar más adelante, abría ante Miguel Campo un abanico de nuevas posibilidades.
Disputada su primera campaña con el Toronto City pasó al Toronto Tridents, donde permaneció hasta 1958, y durante ese mismo torneo al Itálica, de Montreal, equipo representativo de la colonia italiana, como su nombre sugería. Allí rápidamente se convirtió en mimado por la afición, hasta el punto de inspirar el grito de “guerra” con que buscaban animar no sólo al español, sino a todo el conjunto: “¡Forza, Michel!”. Entonces, todavía, y hasta que la suerte cambiara tan inesperada como repentinamente, compaginaba la práctica deportiva con una ocupación laboral de 40 horas semanales. Con respecto a sus preferencias futbolísticas, nadie podría dudar de su buen gusto puesto que consideraba al francés Kopa como el mejor jugador que viera sobre el césped, antes de añadir que le hubiese gustado enfrentarse a Di Stefano.
Pronto habría de embarcarse en una vorágine de saltos y cambios, hasta el punto de complicar sobremanera su seguimiento deportivo. Vuelta al Toronto Tridents las temporadas de 1959 y 1960; Montreal Cantalia en 1960 y 1961; Philadelphia Ukranians Nationals, también durante las campañas de 1960 y 1961; Toronto Roma en 1962, y a lo largo de la misma Toronto City; Montreal Itálica, nuevamente, en 1963, 1964 y 1965; Montreal Hungaria en 1967; Montreal Inter Itálica la temporada de 1969… Y entre tanto nuevas sorpresas y algunas oportunidades.
El Rapid de Viena, durante la gira que realizara por Canadá y los Estados Unidos, disputó un partido contra el Itálica, en Montreal, y las cosas le salieron admirablemente, hasta el punto de anotar los dos goles que representaban para su equipo el empate. Un directivo de la Juliana neoyorquina, igualmente equipo de inspiración italiana, espectador de ese choque, le preguntó si estaría dispuesto a irse con él hasta la ciudad de los rascacielos, donde los vieneses iban a dirimir otro encuentro amistoso. Dio su pláceme, y como volviera a destacar le propusieron seguir compitiendo con ellos, ya en el campeonato regular estadounidense. Tuvo que negociar, cuadrar fechas y establecer fórmulas que le permitiesen actuar con los neoyorquinos sin dejar en la estacada a su club de Montreal, pero finalmente la brevedad del torneo canadiense facilitó mucho las cosas, hasta el punto de simultanear intervenciones en ambos países. “Hay semanas en las que el domingo juego un partido en New York y vuelo hasta Montreal para entrenar el lunes. El martes por la noche disputo otro partido en Toronto, provincia de Ontario, y al día siguiente otro más en Hamilton. El jueves entreno, y el viernes, o como mucho el sábado, de nuevo al avión para preparar el siguiente partido con la Juliana -confesó en setiembre de 1966, con toda naturalidad-. Llevo cinco años sin dejar un domingo libre, y jugando además puntualmente en días laborables”. Sobrellevaba tanto ajetreo, según sus propias palabras, porque siempre había llevado una vida muy sana y cuidaba con esmero la preparación. El esfuerzo, en todo caso, resultaba considerable, máxime en una época donde los futbolistas de casi todo el orbe sólo disputaban un partido semanal.
Corría 1961 cuando se enfrentó al Southampton británico en un nuevo choque amistoso. Y puesto que todo le saliera a pedir de boca, al término del mismo el entrenador y un directivo anglosajón quisieron llevárselo a Inglaterra. Si bien fue aquella una oferta muy tentadora, concluyó rechazándola, “porque el trabajo que tengo en esta parte del mundo está tan bien remunerado, y me siento tan a gusto, que tampoco era cuestión de cambiar de tierras otra vez”.

Ladislao Kubala unos años antes de jugar por primera vez en Canadá, enfrentándose sobre el césped al español Miguel Campo.
En efecto, el fútbol, o el “soccer”, le daba para vivir con mucha holgura. Competir con el Itálica de Montreal representaba para él 3.000 dólares en cinco meses. Y los dólares que contratara con la Juliana de New York, entre 150 y 300 semanales, más premios ocasionales y los trayectos aéreos de ida y vuelta hasta Montreal, sumaban cada fin de año otros 4.500 en números redondos. En resumen, alrededor de 7.500 anuales, o traducido a pesetas de la época, 450.000. Más de lo que en 1965 bastantes futbolistas de nuestra 1ª División obtenían por campaña, incluyendo ficha, primas y sueldos mensuales.
Con la experiencia que le otorgaban sus 15 años sobre el césped, habiendo conocido la competición francesa y enfrentándose a equipos europeos en distintas excursiones americanas, como el Rapid de Viena, el Southampton, o el escocés Hibernian C. F., entre otros, admitía diferencias en el juego a uno y otro lado del Atlántico. Tanto el “soccer” estadounidense como el practicado en Canadá era más rápido, vertical y aguerrido que el europeo, menos técnico también, con menor dominio de la zona ancha, y poco dado a la especulación, las florituras y el guante de seda. A ese respecto tenía una anécdota de su enfrentamiento a László Kubala, cuando el húngaro nacionalizado español disputara algunos partidos con el Toronto City, en 1964: “Tuve que salirle al paso varias veces, chocando, rodando ambos por el suelo, en nuestro intento de jugar la pelota o cortar la posible penetración. Nada fuera de lo normal. El caso es que saliendo de una de esas fricciones Kubala me dijo a bocajarro: Juegas muy sucio para ser español”.
El gran Kubala ya estaba virtualmente retirado, aunque todavía volviera a calzarse las botas tres años y medio después, enrolándose precisamente en un conjunto canadiense de la recién nacida National Professional Soccer League, junto a dos de sus hijos, su suegro Ferdinand Daucik, y el vástago de éste, Yanko, que por cierto habría de proclamarse máximo goleador. Aparentemente, una cosa es que siguiera tirándole el gusanillo, y otra muy distinta estar dispuesto a meter el pie, asumiendo la posibilidad de salir magullado.

Escudo del ya extinto Montreal Olympique, donde Miguel Campo ejerció como entrenador y futbolista activo.
En 1967, un puñado de inversores se decidieron a introducir en los Estados Unidos y Canadá el fútbol manifiestamente profesional, mediante la masiva importación de jugadores europeos y sudamericanos. Miguel Campo sumaba ya las 34 primaveras e hizo bien poco por incorporarse al proyecto. Acertó, probablemente, puesto que la intentona fracasó con estrépito, aunque a buen seguro hubiese engrandecido su cuenta corriente personal. Después de lucir como rematador, Yanko Daucik se reengancharía con otros colores, ante la desmembración del Falcons. Pero Kubala y sus dos hijos, así como el entrenador Daucik, emprendieron el retorno en busca de nuevas metas. Y mientras todo eso ocurría Miguel Campo, o Mikel Campo, como solía figurar en los programas que según la tradición británica recibían los espectadores de cada partido, se atrevió a trocar el pantalón corto por un chándal de entrenador, teniendo a su cargo al Montreal Superga la temporada 1970, y el Montreal Olympique en 1971, con cuyo equipo, por cierto, incluso llegó a disputar 2 partidos oficiales, sin anotar ningún gol.
Aquella North American Soccer League, lanzada comercialmente con el bombo característico en el marketing de la época, fue un empeño precipitado, inmaduro, al que tampoco se concedió el necesario periodo de maceración. Pero como tantos otros empeños visionarios allanó el camino a futuros inversores.
Analizadas las cosas con perspectiva, resulta obvio que equivocaron la estrategia, puesto que no contaban con un suelo de aficionados lo bastante numeroso. Se trató de una apuesta artificial, constituyendo primero los equipos, en la esperanza de que los espectadores acabarían llegando, picados por la curiosidad. Las devociones no surgen de improviso, sino que suelen aparecer en la infancia y requieren su tiempo para dar fruto. De modo que si bien aquellos futbolistas fueron paseados por escuelas, institutos, universidades y centros comerciales, donde ejecutaban malabarismos como artistas circenses y hasta regalaban balones a quienes trataran de imitarles, la afluencia a los estadios distó mucho de responder a las expectativas.
Un hecho, no obstante, demuestra que algo sí debió hacerse bien: Diez años después, mientras otros empresarios osados tomaban el relevo a la N.A.S.L., el número de licencias juveniles se había disparado hasta superar en escuelas e institutos las del baloncesto y fútbol americano, es decir la variedad local del rugby. El problema radicaba en que a esos jóvenes no se les brindaba la oportunidad de seguir compitiendo, finalizado su ciclo estudiantil, al existir tan sólo en la vasta superficie de los Estados Unidos 20 equipos profesionales de campo grande, y otros 16 o 18 de futbol “indoor”. Para entendernos, una especie de fútbol-sala donde se requerían gladiadores, antes que futbolistas, vista la permisividad de un reglamento concebido en pro del espectáculo.
Hicieron falta nuevas intentonas y tomas de impulso para que el “soccer” prendiera por aquellos pagos. Algunas debacles económicas más, como la del Cosmos neoyorquino, por donde desfilaron los campeones del mundo brasileños Pelé y Carlos Alberto, el alemán Beckenbauer, el balcánico Bogicevic, el italiano Chinaglia o los españoles De la Fuente y Santiago Formoso. Y la contribución de los primeros norteamericanos con un nivel de juego equivalente al de Europa, Argentina o México. Incluso comenzaron a llegar al fútbol europeo jugadores estadounidenses, antes de que ese inabarcable territorio acogiese un Campeonato del Mundo. Pero eso ya es otra historia, con un desenlace todavía por escribir.
Lo que sí sabemos es que entre los albañiles del “soccer”, dicho sea en el mejor sentido y con todo respeto, también es posible reconocer rastros españoles.
___________________________
(1).- Este club habría de aportar a la selección mundialista de 1950 a sus jugadores Robert Annis, Frank Borghi, Charlie Colombo, Gino Pariani y Frank Wallace.
(2).- Los Hermanos Souza, Ed y John, fueron los únicos de esta entidad incluidos entre los 17 mundialistas estadounidenses en Brasil. Dirigidos por el escocés William Jeffry, el resto de jugadores, con indicación de sus clubes, se resume así: Walter Bahr y Ed Mc Liveni (Philadelphia Nationals); Geoff Combes (Chicago Vikings); Robert Caraddock y Nicholas Di Orio (Harmarville Hurricanes); Joe Gaetjens (Brooklhattan); Gino Gardassanich (Chicago Slovaks); Harry Keough (St. Louis Mc Mahon); Joe Maca (Brooklyn Hispano); Adam Wolanin (Chicago Eagles).

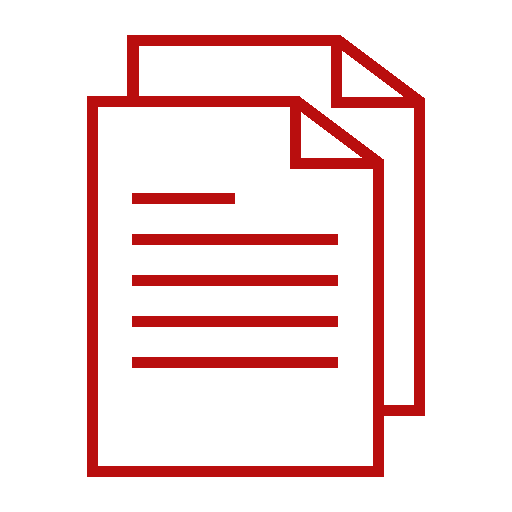






 ACCEDER A TIENDA CIHEFE
ACCEDER A TIENDA CIHEFE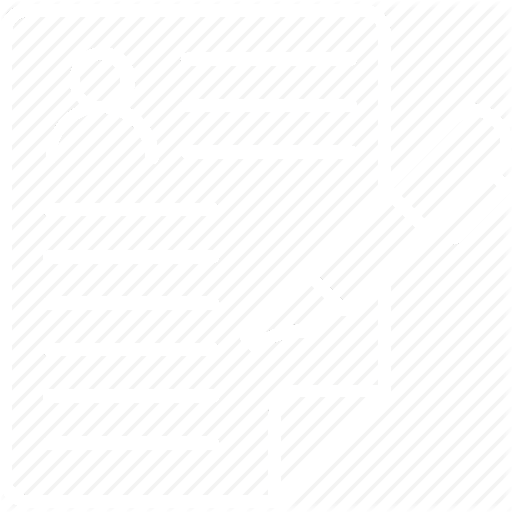 ACCEDER A FORMULARIO
ACCEDER A FORMULARIO