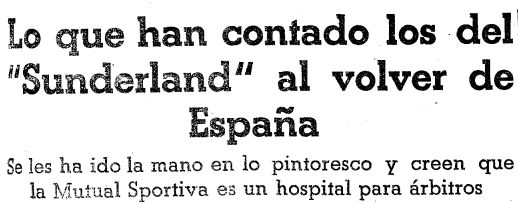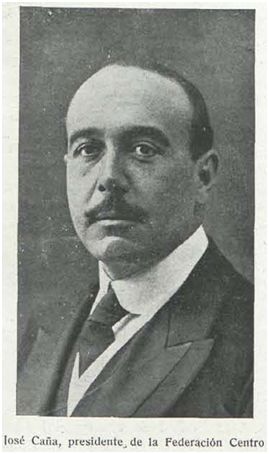Biblioteca Martialay – Religión y Deporte: un boomerang
Quizá sea un axioma decir que la Historia se repite. No es que el caminar del hombre sea en círculo como si anduviera perdido en el desierto de los tiempos o en los páramos helados de las épocas. Si no que el giro de la Historia parece marcar una espiral infinita de eje vertical, de tal suerte que los puntos de cada una de las curvas quedan colocados sobre los de las anteriores pero distanciados verticalmente tanto cuanto estén alejadas cada una de las curvas.
No hay en ese devenir histórico distancias iguales en el desarrollo vertical. Tampoco son iguales esos bucles de la espiral. Unos tienen el radio de enormes dimensiones – decenios, siglos… – y otros son muy reducidos, cuestión de semanas, años… – de tal suerte que ese gigantesco «muelle», al que se puede asimilar el total de la Historia, es completamente asimétrico. Enormes giros junto a reducidísimas vueltas; curvas casi pegadas como las cotas topográficas de una montaña y otras inmensamente separadas como las curvas de nivel de un gigantesco desierto sin accidentes topográficos.
La Historia de repite, sí, pero con separaciones muy variadas y con radios absolutamente distintos en sus momentos de coincidencia. De aquí lo difícil de prever cuándo se van a producir sus semejanzas -que a veces son casi identidades- y cuando el recorrido parece totalmente nuevo.
Sí, la Historia es maestra de la vida, pero resulta ser una profesora nada monótona y siempre dispuesta a sorprender al alumno, por avisado que éste sea.
Puede asegurarse que hay unos puntos coincidentes a lo largo del desarrollo histórico entre deporte y religión.
Es más, ambos coinciden en los tiempos de paganismo en las civilizaciones humanas y se distancian en las fases de religiosidad de los pueblos.
No cabe duda que es difícil tener una referencia del ser humano antes de ser pasado por el tamiz de la civilización. No se trata de intentar escrutar la mente de aquel ser refugiado en las cuevas y que veía con asombro aparecer el sol y marcharse al cabo de la jornada, dejándole frío, oscuridad, peligro, miedos… Posiblemente el sol fuera el primer dios para ese ser primitivo. Y desde él, el hombre supo que tenía unas obligaciones para alguien fuera de su mundo y de su dimensión. Es decir que la curva religiosa empieza en el hombre mucho antes que la idea del deporte. Porque si la religión parece ser consustancial con el ser humano, el deporte se separa de la necesidad del trabajo cuando el ser humano pasa a tener ocio. Sin ocio no hay deporte -de hecho no lo ha habido en las sociedades humanas-, sólo existe el trabajo. El hombre corre para perseguir a sus presas a las que caza por necesidad vital, las asaeta con su lanza, lucha contra ellas o contra otro semejante que le disputa la presa, carga con su botín y lo transporta a hombros a su morada. Cuando todo eso lo tiene resuelto, emplea ese tiempo en cazar, en lanzar la jabalina o el peso, en correr para mantener la salud o para competir con otros semejantes… El deporte en su esencialidad es una imitación de la caza o de la guerra, menesteres iniciales de las sociedades humanas.
El deporte nace y se desarrolla en las clases sociales que disponen de tiempo, esto es en las adineradas.
Tal es, en el curso histórico, la fase de la civilización griega. Origen del deporte organizado por esa misma sociedad.
Grecia inventa los dioses con una inmensa facilidad. La riqueza de la mitología habla de la superficialidad religiosa de los griegos. Tal proliferación de dioses no hace más que indicar un paganismo total. Los dioses, salvo para el sector más ignorante del pueblo, resultan más unos «objetos» decorativos y de diálogo poético que una creencia emanante de la fe profunda, razonada y sincera.
Grecia inventa el deporte. Lo eleva a rito casi religioso -o religioso total- con las ceremonias fastuosas que culminan con los Juegos Olímpicos que se celebran cada cuatro años. Pero esa gran fiesta exige una dedicación de los atletas en entrenamientos y competiciones menores para la selección de los mejores y el perfeccionamiento de los elegidos para representar a cada pueblo en la gran ceremonia final
Los grandes triunfadores son inmediatamente deificados y objeto de un culto manifestado por las estatuas de similar entidad que las de los dioses.
El primer punto de contacto de las dos trayectorias -deporte y religión- se produce en Grecia. Y no es un simple choque incidental sino un caminar juntas durante un tiempo apreciable en el discurrir histórico.
Cuando la civilización griega es arrollada por otros modos de entender la vida, la tradición deportiva se mantiene en pie en tanto en cuanto la nueva sociedad está inmersa en un paganismo similar -de hecho Roma conserva los dioses romanos aun cuando los cambia el nombre-; deporte y religión forman parte de un mismo concepto en el que dioses y héroes permanecen juntos, con la peculiaridad de que entre los héroes no solamente cuentan los bélicos sino en igual dimensión los deportistas.
A medida que los pueblos bárbaros se apoderan del mundo conocido van separándose esas líneas. La religiosa va afirmándose en esos pueblos. La deportiva desaparece en tanto en cuanto son sociedades que carecen de ocio. Y el entretenimiento del pueblo -agobiado por el trabajo de una vida dura y de combate- se llena con el ceremonial religioso. Ceremonial particularmente rico cuando esos pueblos van convirtiéndose al cristianismo con una riquísima liturgia, con una pléyade de Santos, producto del martirio previo a la conversión. El deporte queda subordinado a la preparación directa de la guerra y sus héroes -sus campeones- son absorbidos por los de los combates, las batallas y las conquistas.
¿Cuándo en la espiral de la Historia van a coincidir las posiciones de religión y deporte?
Cuando la sociedad, fuertemente construida en el entorno de las catedrales, vaya perdiendo esa cohesión que le proporciona una religión común, que exige grandes gestas bélicas para recuperar sus tierras ancestrales. No otra cosa es en España la Reconquista, contra el invasor musulmán, y en el resto de Europa
el envío de sus «campeones» a las misiones de las Cruzadas.
A finales del siglo XIX, a compás de la revolución industrial, le separación entre las trayectorias de la religión y deporte se mantiene en un paralelismo de ajenidad que le viene de los siglos anteriores.
Pero el deporte empieza a tomar forma. En la sociedad industrial enriquecida empieza a aparecer el «sport» y unos diletantes practicantes de escaso número pero de infinita influencia en la masa trabajadora. Porque el obrero -nuevo concepto del trabajo- imita al patrón y en sus momentos de descanso se lanza tras una pelota de fútbol o se encierra bien en un frontón bien en un cuadrilátero para competir sin otra finalidad que la del ejercicio físico y la notoriedad dentro del barrio o de la fábrica y en mayor medida de la comarca al vencer a los de las tierras inmediatas.
Pero la religiosidad es otra dimensión. Las trayectorias del deporte y la religión siguen absolutamente separadas.
Las tesis paganas e incluso antirreligiosas que emanan de la revolución francesa y que se expanden por todo el mundo, van marcando -ahora puede verse, pero no se vio en su momento- el acercamiento de esas trayectorias que se repelían desde el paganismo grecolatino.
El paganismo moderno ha puesto su empeño en la promoción del deporte de una forma evidente.
Los grandes estadios, los lujosos pabellones deportivos han ido sustituyendo a las catedrales cristianas a lo largo de todo el mundo. Los clubes con sus asociados han suplantado a la reunión en las parroquias. Las manifestaciones deportivas, las competiciones han tomado el puesto de las muestras litúrgicas semanales y las grandes festividades anuales. Las riadas de aficionados en su marcha hacia el estadio, con sus músicas, sus pancartas, sus banderas, sus uniformidades han suplantado en el imaginario colectivo primario del inculto hombre de la modernidad, a las procesiones.
Los iconos de Santos y mártires han sido sustituidos por las siluetas de los deportistas de mayor culto -atención a esta palabra-, de mayor entidad, clase y calidad de los clubes. Los milagros ya no los hacen los Santos, los milagros con un lanzamiento, una carrera, un gol, un KO… lo hacen esos seres mágicos, diferentes, a los que aún no se les llama dioses, sino sólo ídolos, por el momento.
A medida que el paganismo se ha enseñoreado de la sociedad contemporánea -con una evangelización global a través de unos medios de «predicación» fabulosos: prensa, radio, televisión… – los héroes deportivos van transformándose en dioses.
El boomerang se ha producido. ¿Cuánto puede durar la simbiosis entre religión y deporte? ¿Siglos como en la vieja civilización grecolatina? O será un contacto, un choque más bien, fugaz, en dimensión histórica, del que no sabemos sus causas ni sus efectos.
Esto es lo apasionante del discurrir histórico. Estamos en el umbral de la suplantación total de la religión por la manifestación deportiva. La civilización antigua ha coincidido con la de hoy. La historia se está repitiendo. El boomerang realizándose.
La Historia es el recuento del pasado. Las consecuencias del hecho actual y su desarrollo corresponden a quienes puedan contemplar lo sucedido y comprobar los hechos y su impacto en la sociedad que está respirando, viviendo ahora mismo.
Misión de Dios el saber cómo va salir todo esto. Pero como estamos en una sociedad pagana, Dios no sirve para nada. ¿O sí?