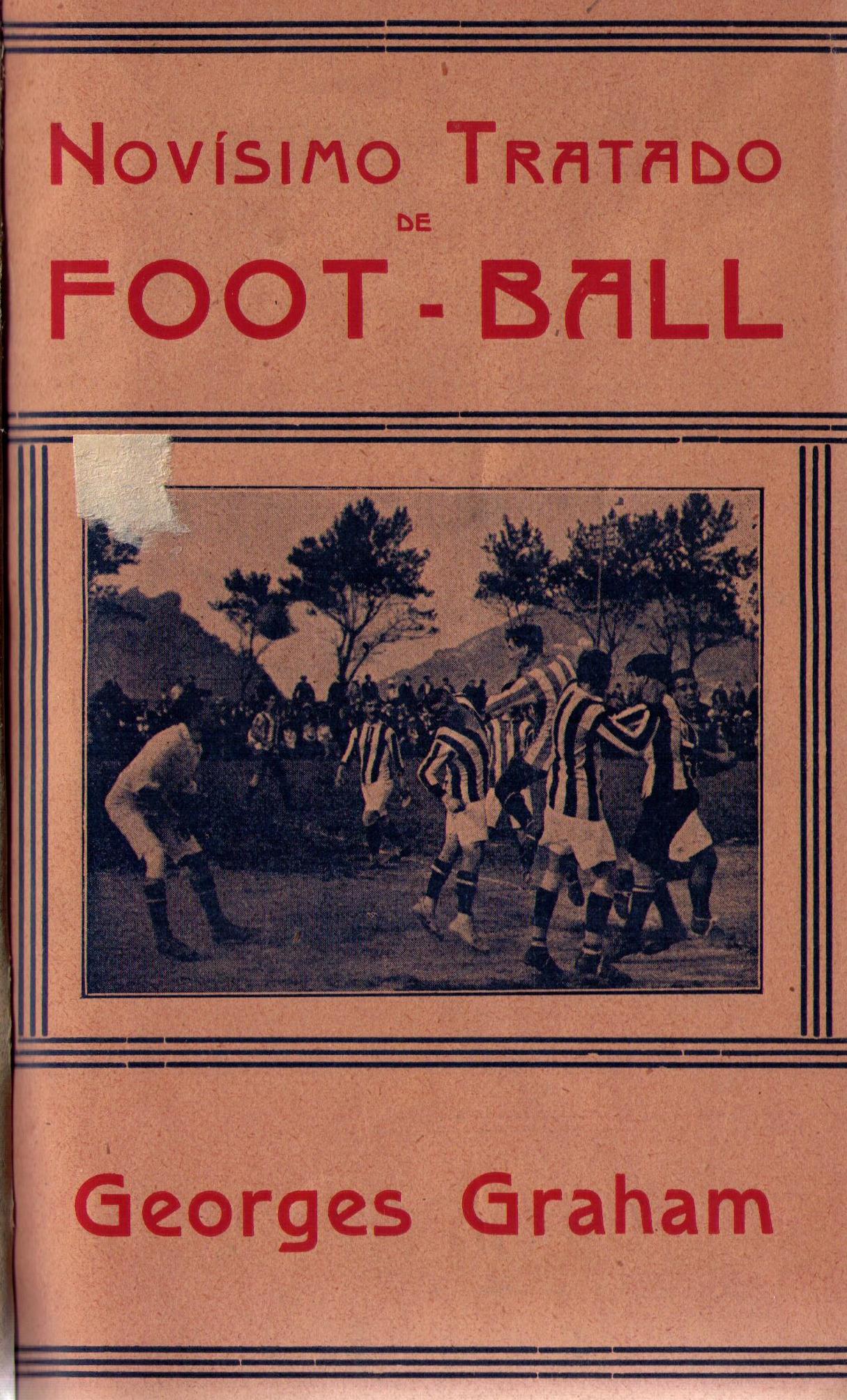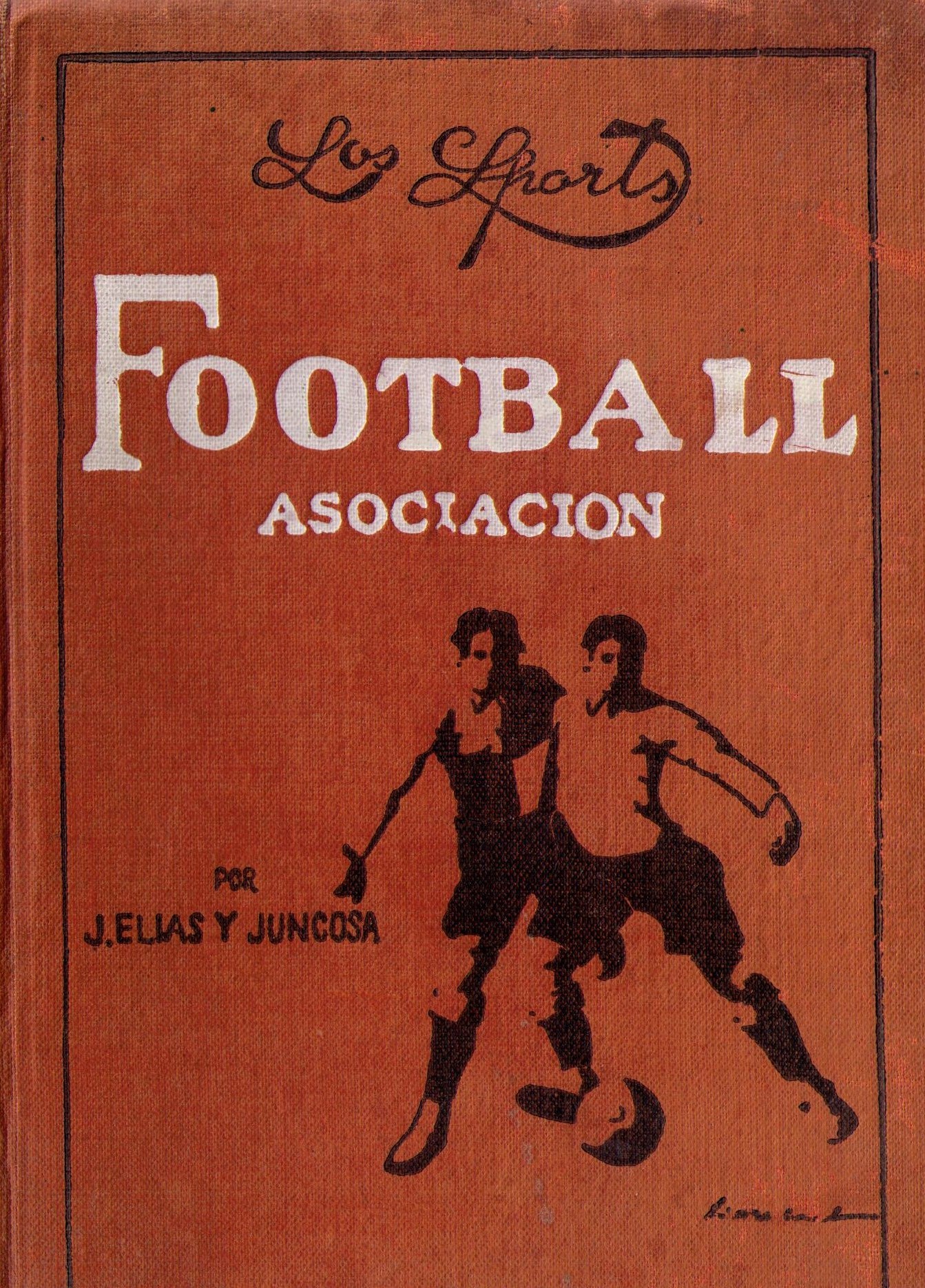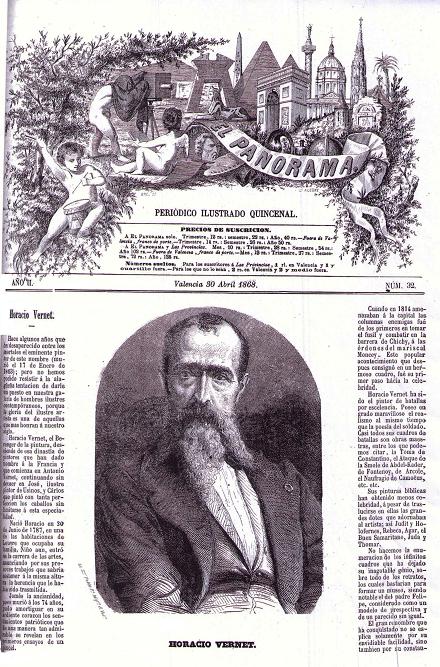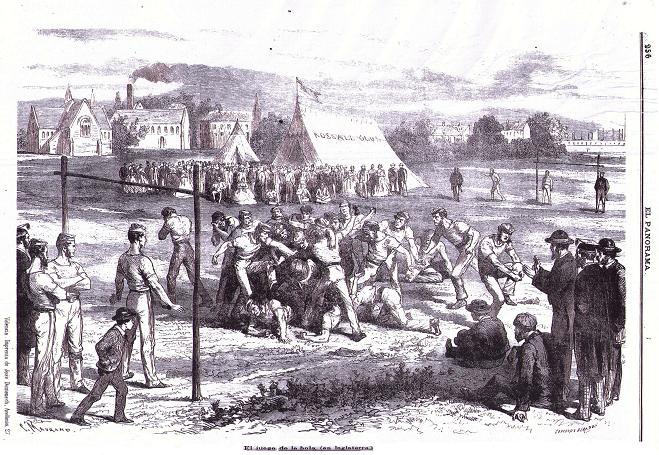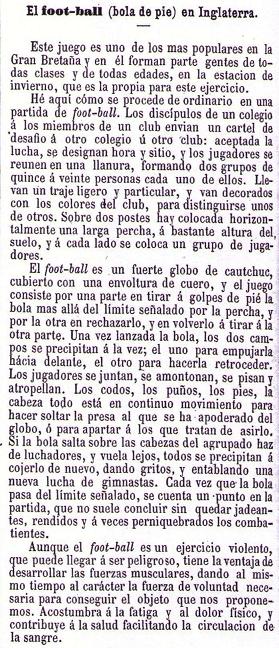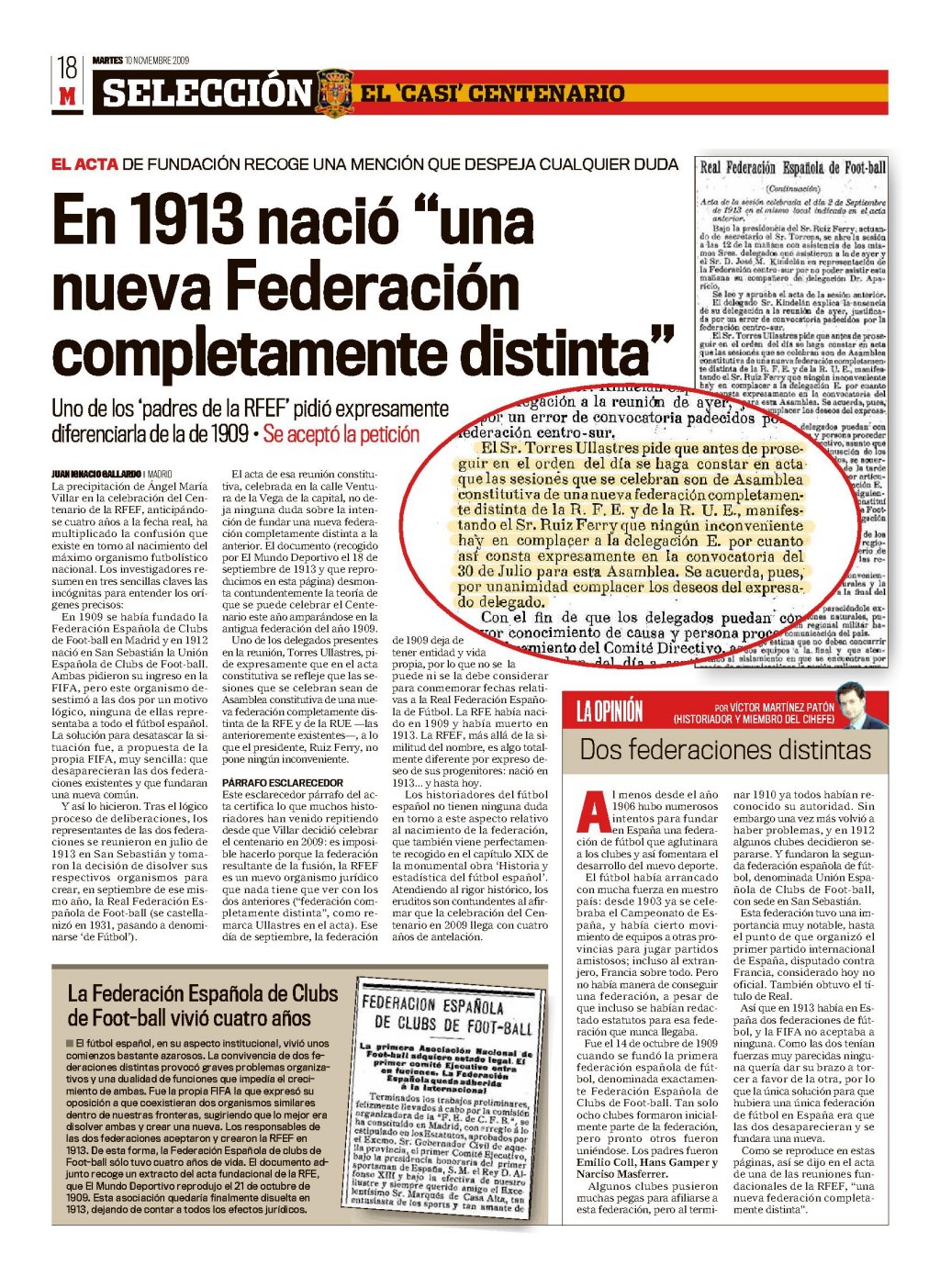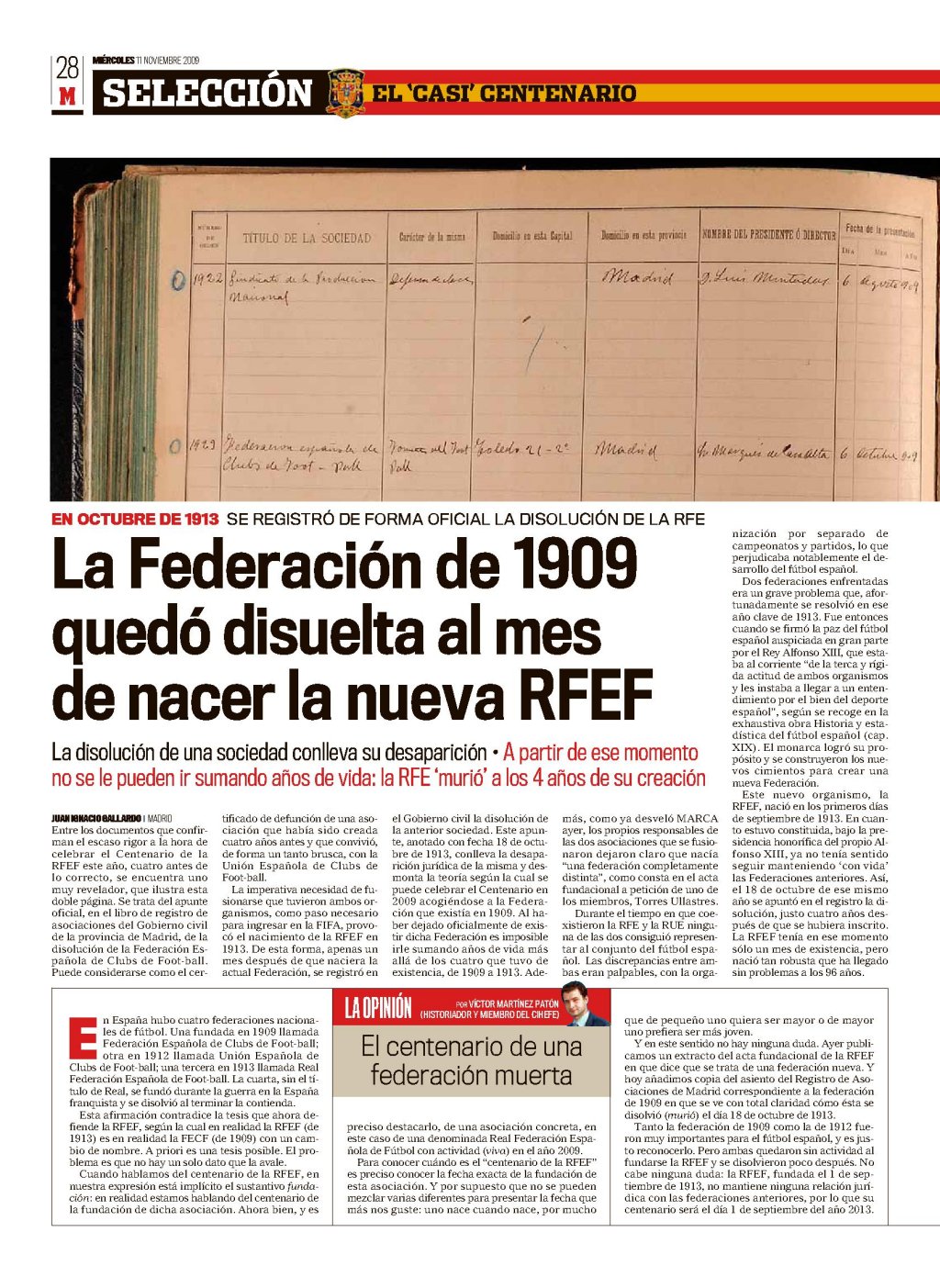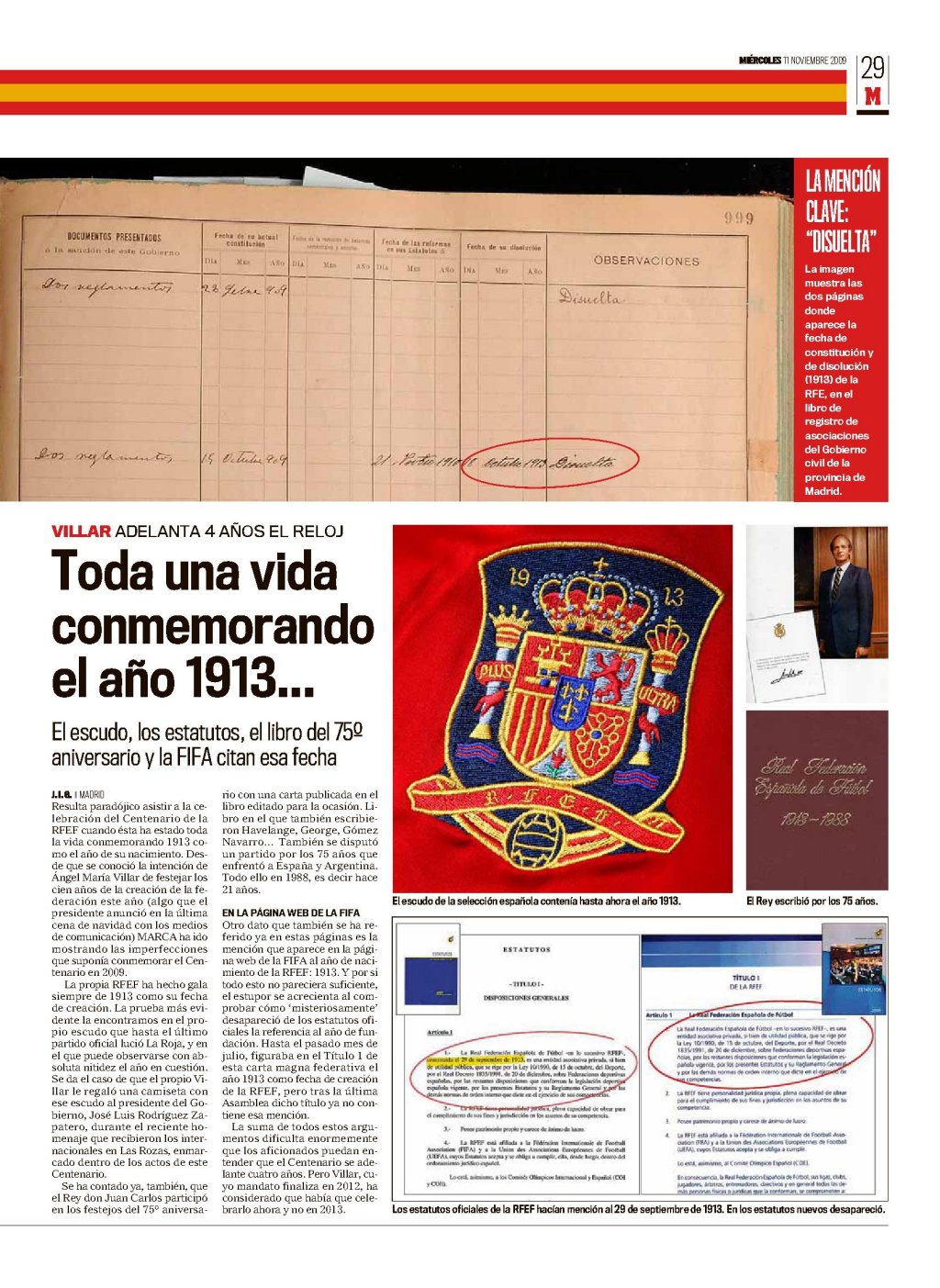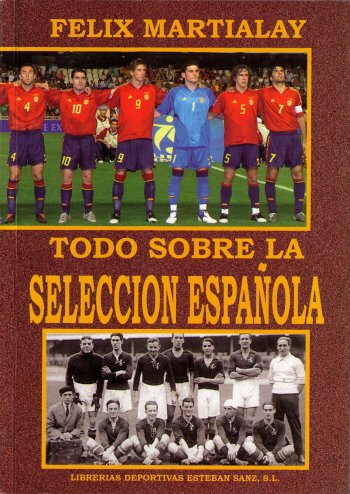Gabriel y Juanito Alonso
Los hermanos Alonso han provocado no pocas dificultades a estudiosos y curiosos. ¿Son realmente hermanos? Si lo son, ¿por qué Gabriel se apellidaba Alonso Aristiaguirre y Juanito lo hacía Adelarpe Alonso? ¿Acaso es un error y ambos tenían, como es lógico, los mismos apellidos? La respuesta más buscada por algunos radicaba en que cuando nació el hermano mayor la madre era soltera, y por lo tanto le dio al hijo sus dos apellidos; cuando Juan nació, era hijo legítimo del matrimonio de su madre con el Sr. Adelarpe. Nacidos ambos en la guipuzcoana localidad de Fuenterrabía, jugaron durante tres años juntos en el Madrid. Sin embargo no tuvieron el privilegio de defender juntos a España.
Gabriel Alonso nació el 9 de noviembre de 1923. Jugador fogoso y luchador, inició su carrera deportiva en la primera temporada de posguerra, en el Real Unión. Tres temporadas más tarde pasó al Ferrol, y de ahí, en 1946 al Celta de Vigo. Fue precisamente como jugador del club vigués cuando jugó la mayor parte de los doce partidos internacionales que disputó. Entre ellos los seis partidos que España disputó en el Mundial de Brasil, en 1950. De hecho uno de los motivos por los que Gabirel Alonso ha pasado a la historia del fútbol español es por haber iniciado la jugada de contraataque que concluyó con el celebérrimo gol de Zarra en el partido contra Inglaterra.
Su paso al Madrid, en la temporada 1951-52 le llegó con 28 años, ya en el declive de su carrera. Aunque había intentado incorporarse al Madrid junto con Miguel Muñoz y Pahíño en 1948, la directiva viguesa se negó a traspasarlo. Con el equipo merengue jugó finalmente tres temporadas, y tras dos años en el Málaga, se retiró en 1956-57 en el Rayo Vallecano.
Su hermano Juanito nació el 13 de diciembre de 1927. Se inició futbolísticamente en el Kerizpe de su pueblo, cuya meta comenzó a defender con sólo 15 años. Cuatro años después el Logroñés pidió sus serivicios, pero al año siguiente, en 1947, tuvo que ir a Ferrol para hacer la mili. Y allí, como ya le había ocurrido a su hermano por idéntico motivo, jugó dos años. Y desde Ferrol dio directamente el paso al Madrid. Portero de extraordinarios reflejos, sobrio, seguro y poco dado a exhibiciones para la galería, su baja estatura le provocó algún problema. ¡Once temporadas defendió la portería madridista! ¡Y con qué éxito!: campeón de Liga en 5 ocasiones y de la Copa de Europa en 4.
En la Selección no tuvo mucha suerte, ya que Ignacio Eizaguirre, Carmelo y Ramallets le frenaron el camino. Tan sólo jugó con España dos veces, sendos amistosos ante Irlanda del Norte e Italia en 1958 y 1959.
Arieta I y Arieta II
Ignacio y Antonio, los hermanos Arietaaraunabeña, se llevaban entre sí ni más ni menos que trece años. Demasiados para que pudieran compartir carrera futbolística… Nacidos ambos en Durango, jugaron toda o casi toda su vida en el Athletic de Bilbao, entonces Atlético, continuando prácticamente Antonio la carrera de Ignacio. ¡Fueron 25 años consecutivos en los que un Arieta se alineó en el Athletic! Aunque coincidieron tres de años en San Mamés, entre 1964 y 1966, ya era el ocaso de la carrera de Arieta I, por lo que no tuvieron la oportunidad de vestir juntos la camiseta nacional.
Ignacio Arietaaraunabeña Piedra nació el 21 de agosto de 1933. Tras formarse en el equipo de su pueblo, el Cultural de Durango, pasó al Gecho en 1950, del que dio el salto definitivo al Athletic, justo en la misma temporada. Y a partir de ahí, fueron dieciséis temporadas consecutivas las que Ignacio vistió la camiseta rojiblanca. Fue en la práctica el relevo de Zarra, eso sí, tan difícil de relevar… Fue campeón de Liga en una ocasión, 1955-56, y de Copa en tres, 1955, 1956 y 1958.
Su primer partido de internacional fue precisamente el centésimo de nuestra Selección: el 17 de marzo de 1955 en Madrid, en el que desde hacía apenas dos meses se llamaba Estadio Santiago Bernabeu. Aunque en esa ocasión no consiguió marcar, sí lo hizo en los otros dos partidos internacionales que disputó: ante Suiza (0-3) el 19 de junio de 1955 y ante Inglaterra en Wembley (4-1) el 30 de noviembre del mismo año.
Antonio María nació el día de Reyes de 1946. Comenzó a jugar en el Athletic en 1964, y «tan sólo» estuvo diez temporadas jugando como un león. Campeón de España juvenil en 1963, consiguió en 1969 la Copa del Generalísimo. Ariete en su primera época, su buena técnica lo llevó a adaptarase más a puestos pegados a la banda. En 1974 se marchó del club de sus amores para retirarse en el Hércules de Alicante, donde jugó dos temporadas más en Primera.
Fue internacional en siete ocasiones entre 1970 y 1972. Su debut, el 11 de febrero de 1970 ante Alemania Federal fue extraordinario, ya que Arieta II anotó los dos goles españoles; el partido en efecto terminó con 2-0. Su único partido de competición oficial lo jugó el 11 de noviembre de ese 1970, también en el Sánchez Pizjuán, ante Irlanda del Norte. Arieta no marcó, pero España venció por 3-0; Rexach, Pirri y Luis Aragonés, capitán aquel día, fueron los autores de los goles.
Chirri I y Chirri II
Los hermanos Aguirrezabala, conocidos popularmente como Chirri I y Chirri II, nunca llegaron a jugar juntos, ni siquiera en su equipo común, el Athletic Club de Bilbao. Los siete años de diferencia de edad, que podían haberlos hecho coincidir en el terreno de San Mamés, fueron insalvables debido a la prematura retirada de Chirri I para dedicarse a los estudios de Ingeniería Industrial y Farmacia.
Marcelino Aguirrezabala Ibarbia, conocido deportivamente como Chirri I, nació en Bilbao el 29 de marzo de 1902. Su trayectoria deportiva fue muy breve: tras jugar en el Erandio en la temporada 1921-22 pasó al Athletic al año siguiente. En el club de San Mamés permaneció sólo tres años más antes de su retirada. Chirri I fue considerado uno de los jugadores más importantes del club bilbaíno en los años 20, con el que se proclamó campeón de España en 1923.
A pesar de disfrutar de una corta carrera deportiva, vistió la camiseta internacional española en 5 ocasiones. Debutó contra Italia el 9 de marzo de 1924 (0-0) y se despidió el 4 de octubre de 1925, frente a Hungría, venciendo por 0-1. Su partido más importante, el único oficial, fue el de los Juegos Olímpicos de París, en que España cayó eliminada en el primer partido ante Italia.
Ignacio Aguirrezabala, Chirri II, nació también en Bilbao, el 10 de mayo de 1909. Interior con mucha clase, fue magnífico constructor del juego atacante y un gran suministrador de pases a los delanteros en punta. Jugó siete temporadas en el Athletic, comenzando precisamente el año de inicio de la Liga, 1928-29. Su palmarés con los leones es brillantísimo: campeón de Liga en 1930-31, 1933-34 y 1935-36, y de Copa en 1930, 1931, 1932 y 1933.
Curiosamente Chirri II fue menos veces internacional que su hermano, en cuatro ocasiones. Debutó ante Italia en Gijón el 22 de abril de 1928 (1-1) y se despidió cuatro años más tarde en la inauguración del Carlos Tartiere de Oviedo, contra Yugoslavia. Chirri II no llegó a jugar ningún partido oficial con nuestra Selección, ya que no fue convocado para los Juegos Olímpicos de Amsterdam (1928).
Gonzalvo II y Gonzalvo III
José y Mariano Gonzalvo Falcón, que jugaron juntos en el Barcelona durante seis años, tienen el privilegio de ser los dos hermanos que más veces han jugado juntos defendiendo la camiseta de la Selección. Hasta en seis alineaciones de España aparecen los hermanos Gonzalvo, cinco de ellas en el Mundial de Brasil, en los partidos contra Estados Unidos (3-1), Chile (2-0), Inglaterra (1-0), Uruguay (2-2) y Brasil (1-6). Su primer partido juntos había sido un par de meses antes, el dos de abril, precisamente en el partido de ida de clasificación para Brasil: España 4 – Portugal 1.
José, el mayor de los dos, nació el 16 de enero de 1920 en Mollet del Vallés, provincia de Barcelona. Tras jugar en el equipo de su pueblo, en el Ceuta y en el Sabadell, fichó por el Barcelona en 1944. Medio volante y lateral izquierdo, era muy fuerte y resistente a pesar de la fragilidad que aparentaba por su escasa estatura. Con el equipo culé se proclamó campeón de Liga en las temporadas 1944-45, 1947-48 y 1948-49; de la Copa Latina en 1949, de la Copa de Oro en 1945 y de la Copa Eva Duarte en 1948. En 1950 fichó por el Zaragoza, pero aquejado de una tuberculosis pulmonar no pudo cumplir el contrato que había firmado por tres años. Se retiró en 1955 tras disputar su último año como futbolista en el España Industrial de Barcelona, en Segunda División. Vistió la camiseta de España en un total de 8 ocasiones.
Mariano, el más pequeño de los hermanos, también nació en Mollet del Vallés, el 22 de agosto de 1922. Con tan sólo veinte años, y tras haber pertenecido al Mollet, Europa y Zaragoza, jugó su primer partido con el Barcelona. Centrocampista e interior derecha de enorme categoría, con clase y gran espíritu de lucha, tenía buena llegada a gol y un eficaz remate de cabeza. Trece fueron las temporadas que Gonzalvo III defendió los colores azulgranas, y llegó a rechazar una oferta sensacional del Torino italiano, porque, según él, no se veía defendiendo otros colores que los del Barcelona. En su última etapa fue cedido al Lérida y al Condal, filial del equipo culé. Se proclamó campeón de Liga en las ediciones 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52 y 1952-53, de la Copa Latina en las ediciones de 1949 y 1952, de la Copa del Generalísimo en 1951,1952 y 1953, de la Copa de Oro en 1945 y de la Copa Eva Duarte en 1948, 1952 y 1953. La mayor parte de esos titulos los consiguió junto con su hermano José, al que dobló en número de partidos internacionales, con un total de 16 encuentros.
Lesmes I y Lesmes II
Aunque los ceutíes hermanos Lesmes Bobed, de padre vallisoletano, se llevaban cuatro años de diferencia, ambos se dieron a conocer al mismo tiempo, cuando en 1949 ficharon por el Valladolid. Y también pudieron haberse estrenado juntos de internacionales de no haber sido porque el seleccionador Iribarren dejó a Rafael, Lesmes II, en el banquillo de Chamartín el 6 de enero de 1954. El partido contra Turquía, ida de la eliminatoria de clasificación para el Mundial de Suiza, fue la única ocasión en que Francisco, Lesmes I, vistió la camisa de España.
Francisco, Lesmes I, nació en Ceuta el 6 de noviembre de 1922. Segurísimo en el juego aéreo, dotado de gran colocación y con buena técnica, fue uno de los mejores centrales españoles durante varios años. Jugó en el Valladolid 12 años, y no pudo vestir camisetas de mayor entidad, pese a disponer de suculentas ofertas, porque las sucesivas directivas blanquivioletas se negaron reiteradamente a traspasarlo.
No ocurrió lo mismo con su hermano Rafael, nacido el 9 de septiembre de 1926. Antes de que el Atlético de Tetuán reclamara sus servicios en 1945 estuvo a punto de dejar el fútbol ya que acababa de sacarse una oposición en el Cuerpo de Automovilismo. Al final se decantó por el fútbol y, tras cuatro años en Tetuán, fichó junto con su hermano mayor por el Valladolid. Lesmes II sólo estuvo tres años en Pucela, y fichó por el Madrid, en el que jugó un total de ocho temporadas. Lateral con gran sentido táctico, inteligente y con más clase de la habitual para ese puesto, destacó por su buena colocación y ventaja en al cruce. Campeón de Liga en cuatro ocasiones (1953-54, 1954-55, 1956-57 y 1957-58), su mayor éxito son las cinco Copas de Europa de su palmarés particular: 1956, 1957, 1958, 1959 y 1960.
Internacional en dos ocasiones, frente a Francia en marzo de 1955 y frente a Irlanda del Norte en 1958, fue uno de los españoles que viajó a Brasil en 1950 para disputar la mejor Copa del Mundo en la historia de España. Sin embargo Lesmes II no llegó a disputar ni un solo minuto.
Luis María y Aitor López Rekarte
Más de trece años separan a los dos hermanos López Rekarte; media generación que ha visto, entre otras cosas, cómo el segundo apellido de los hermanos ha pasado de Recarte a Rekarte. Esa diferencia, además de cambiar el apellido (cuya versión en ortografía vascuence fue utilizada también por el hermano mayor al final de su carrera), hizo que los dos hermanos ni jugaran en el mismo equipo ni se enfrentaran nunca entre sí. Cuando Luis María se despedía del fútbol en Mallorca, en la temporada 1996-97, Aitor jugaba su última temporada en el filial de la Real Sociedad. Al año siguiente daría el paso al primer equipo, pero ya sería demasiado tarde para encontrarse con su hermano en un terreno de juego.
Luis María nació en Mondragón (Guipúzcoa) el 26 de marzo de 1962. Inició su carrera deportiva en el Alavés, en el que jugó tres temporadas en Segunda y dos más en Segunda B. Aunque en sus comienzos jugó como medio, con incorporación fácil al ataque, fue reconvertido en lateral y triunfó en dicha demarcación. Del equipo vitoriano fichó en 1985 por la Real Sociedad, de la que tres años después daría el paso al Barcelona. Precisamente con el equipo catalán se proclamó campeón de Liga en 1990-91, de Copa en 1990 y de la Recopa de Europa en 1989, en cuya final anotó el segundo gol. Con el Deportivo de La Coruña, por quien fichó en 1991, también consiguió un título de Copa, en 1995. Internacional absoluto en cuatro ocasiones, todas ellas fueron en 1988 y en partidos de carácter amistoso.
Aitor nació también en Mondragón, el 18 de agosto de 1875. Canterano de la Real, jugó cuatro temporadas en el segundo equipo antes de dar el salto al primero, en 1997. Jugador habitual en las categorías inferiores de nuestra Selección, ha jugado un total de 28 partidos, logrando como mayor éxito la Copa de Europa sub 21 en 1998. Convocado por Luis Aragonés en los dos primeros partidos de éste al frente de nuestra Selección, sólo llegó a jugar el día 3 de septiembre de 2004, en partido amistoso ante Escocia (1-1).
Alfonso y Luis Olaso
Los hermanos Olaso fueron los primeros hermanos internacionales que jugaron juntos. Curiosamente el mismo día que tal hecho ocurría, los hermanos Regueiro, aunque por separado, también se apuntaron a la lista de hermanos internacionales. Todo ocurrió el 29 de mayo de 1927, esa extraña ocasión en que España jugó dos partidos, uno frente a Portugal en el Metropolitano y otro frente a Italia en Bolonia. En el caso de los Olaso, ambos viajaron a Italia y ambos fueron alineados; para Luis era su cuarto y último partido de internacional, y para Alfonso era el primero y también el último.
Luis Olaso Anabitarte nació en Villabona (Guipúzcoa) el 15 de agosto de 1900. Extremo izquierda de gran calidad, jugó en el Athletic Club de Madrid desde 1919 hasta 1929: tras disputar la primera temporada liguera con el club colchonero fue fichado por el Madrid, con el que obtendría sus mayores éxitos deportivos: las Ligas de 1931-32 y 1932-33, tras cuya consecución se retiró del fútbol. Internacional en cuatro ocasiones, todas ellas de carácter amistoso: debutó en 1921 y no volvió a vestir los colores de España hasta 1927, en que lo hizo en las tres ocasiones restantes.
Por su parte, Alfonso Olaso, nacido el 14 de febrero de 1904 también en Villabona, nunca «traicionó» al club de sus amores, el Athletic madrileño, al que se había incorporado en 1922 y con el que desarrolló toda su carrera deportiva. Internacional sólo en la mencionada ocasión, falleció en el frente de Teruel durante la Guerra Civil, en 1938.
Luis y Pedro Regueiro
Los hermanos Regueiro iniciaron junto con los Olaso la nómina de hermanos internacionales el 29 de mayo de 1927. Y aunque tanto Luis como Pedro vistieron aquel día la camisa de España, no lo hicieron en el mismo partido: Luis jugó en Italia y Pedro en Madrid. Además de aquella extraña ocasión, ambos hermanos coincidieron hasta cuatro veces defendiendo a nuestra Selección: el 10 de enero de 1928, el 12 de mayo de 1935, el 19 de enero de 1936 y el 23 de febrero de 1936. Los partidos fueron respectivamente contra Portugal (2-2), Alemania (1-2 para España), Austria (4-5 perdió España) y Alemania (1-2 para los germanos); todos ellos fueron amistosos. En el Alemania-España de 1935 los hermanos sólo coincidieron siete minutos sobre el terreno: Luis Regueiro fue titular, pero Pedro sólo jugó entre los minutos 2 y 8, supliendo momentáneamente a Lecue, lesionado por un encontronazo con Quincoces.
Pedro Regueiro Pagola nació en Irún el 19 de diciembre de 1909. Medio ala de gran potencia física y bastante calidad, fue tildado de frío a pesar de su probada eficacia. Ingresó en el Real Unión de Irún en 1925, y de él pasó en 1932 al Madrid, un año después que su hermano. Esa misma temporada se proclamó campeón de Liga, al igual que de Copa en 1934 y 1936. Fue internacional en cinco ocasiones.
Luis nació también en Irún, el 1 de julio de 1908. Comenzó a jugar en el Touring Club de Irún, del que pasó a los infantiles del Real Unión de Irún en la campaña 1923-24, y un año después al primer equipo irundarra. Interior de regate perfecto, muy incisivo y con buen disparo de derecha, creó escuela gracias a su inteligencia en el terreno de juego. En 1931 ingresó en el Madrid, al que hizo campeón de Liga en su primera temporada de blanco, así como en la siguiente, una vez llegado su hermano Pedro; además también consiguió junto a su hermano las dos Copas que sumar a la ya obtenida en 1927 con el Real Unión. Convocado por los distintos seleccionadores de España en 29 ocasiones, fue internacional en 25 partidos, entre el 22 de mayo de 1927, donde venció a Francia en Colombes por 1-4, y el 3 de mayo de 1936, en que salió victorioso frente a Suiza por 0-2. Con su hermano Pedro se exhilió en México, aprovechando la gira que el Euzkadi llevó a cabo durante la Guerra Civil. En el país azteca se casó con Isabel Urquiola, hermana del futbolista y compañero de exilio. Luis, uno de sus 6 hijos, llegaría a ser internacional por el país azteca.
Rojo I y Rojo II
Los hermanos Rojo Arroitia compartieron los vestuarios de San Mamés durante siete temporadas, entre 1970 y 1977. Precisamente las que el menor de los dos, José Ángel, jugó con los leones. Y es que su hermano José Francisco, Chechu para el fútbol, había debutado con el Athletic cinco años antes, en 1965, y se retiraría otros cinco después de que su hermano se marchara en 1977 al Racing de Santander. El único encuentro internacional de José Ángel, el 17 de octubre de 1973, tuvo la fortuna de coincidir en el terreno de juego con su hermano Chechu, precisamente en la única ocasión en que éste fue capitán de nuestra Selección. Aquel partido, disputado en Estambul para celebrar el cincuentenario de la República de Turquía, que terminó con empate a cero, fue también el del estreno internacional de otro jugador del Athletic, Ángel María Villar.
Chechu Rojo, que nació el 28 de enero de 1947, jugó diecisiete temporadas con el Athletic, en las que disputó un total de 414 partidos de Liga. Es el segundo jugador que más partidos ligueros ha disputado con los de San Mamés, sólo detrás de Iríbar, con 466. Campeón de Copa en 1969 y 1973 contra Elche y Castellón respectivamente, fue un extremo izquierda de gran técnica, capacidad de improvisación y fuerte carácter, que le ocasionó no pocas dificultades con los árbitros. Internacional en 18 ocasiones con la selección absoluta, marcó 3 goles. Tras retirarse, comenzó a ejercer de entrenador, con notable acierto, en las categorías inferiores del Athletic de Bilbao. También ha entrenado al Celta, Osasuna, Lérida, Salamanca, Zaragoza, Athletic Club y Rayo Vallecano.
José Ángel, nacido el 19 de marzo de 1948 en Bilbao, comenzó jugando en el Indauchu. Tras tres temporadas en el segundo equipo de Bilbao pasó a las categorías inferiores del Athletic, de las que un año más tarde daría el paso al primer equipo, en 1970-71. Jugador de brega en el centro del campo, aunque se había iniciado en posiciones más avanzadas, terminó su carrera en el Racing de Santander, en el que se retiró en 1980. El único título de su palmarés es la Copa del Generalísimo de 1973.
Julio y Pachi Salinas
Los hermanos Salinas, que apenas se llevan un año de edad, tuvieron la oportunidad de jugar juntos, de enfrentarse, de que Julio intentara golear a Pachi y de que Pachi intentara evitarlo con férreos marcajes sobre su hermano. Ambos debutaron en Primera en la temporada 1982-83 en el Athletic, y hasta que Julio abandonó el club al terminar 1985-86, se alinearon juntos en infinidad de ocasiones. A partir de ese momento, y hasta la retirada de Pachi en 1997-98 se inciaron esos morbosos enfrentamientos. Pero con toda probabilidad los días más importantes en común fueron el 14 de septiembre y el 12 de octubre de 1988, cuando ambos vistieron juntos la elástica nacional.
Julio Salinas Fernández, que nació en Bilbao el 11 de septiembre de 1962, es uno de los jugadores más importantes de finales de los ochenta y principios de los noventa, como bien demuestra su palmarés: campeón de Liga en 6 ocasiones, dos de Copa, dos Supercopas de España y una de Europa, además de una Copa de Europa y una Recopa. Casi nada. Delantero centro de enorme habilidad dentro del área, puede que anárquico pero casi siempre genial, destacó sobre todo en la protección del balón y en deshacerse del contrario con quiebros inverosímiles en un palmo. Luego, a veces, fallaba lo más fácil. ¡Cuántas veces nos hemos acordado todos de cuando se quedó solo ante el portero italiano en el Mundial de 1994! Eso sí, pocos se han acordado de que sin su participación en la ronda previa jamás habríamos llegado a la fase final.
Julio jugó 56 partidos internacionales y anotó 25 dianas. Participó en la fase final de tres Copas del Mundo (México, Italia y Estados Unidos) y en dos de la Eurocopa, Alemania 1988 e Inglaterra 1996.
Francisco Salinas, Pachi, también nació en Bilbao, el 17 de noviembre de 1963. Central eficaz, su juego se caracterizaba por ser fuerte y contundente. Campeón de Liga las dos ediciones consecutivas de Clemente, 1982-83 y 1983-84, así como de Copa en 1984. Cuando en 1992 el Athletic decidió prescindir de sus servicios, parte de la afición céltica observó su fichaje con gran recelo, ya que entendían que Pachi ya tenía poco fútbol. Y sin embargo rindió admirablemente en Vigo durante 6 temporadas y se convirtió en uno de los jugadores más carismáticos del equipo vigués.
Pachi sólo fue internacional en dos ocasiones, y en ambas se alineó con su hermano: el 14 de septiembre de 1988 en el Carlos Tartiere de Oviedo, en que Pachi fue titular y Julio entró supliendo a Butragueño; y el 12 de octubre siguiente, en el partido por la Copa de la RFEF, en que España empató con Argentina en el Sánchez Pizjuán. En el segundo ninguno de los dos hermanos fue titular.