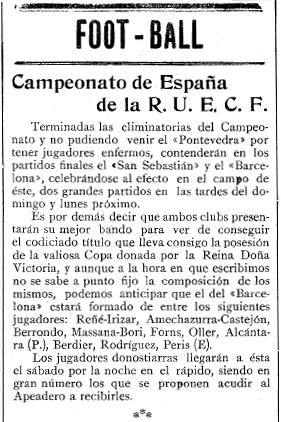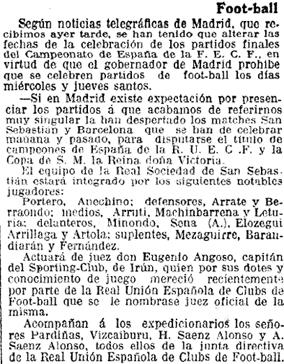La aventura del RCD Español en Sudamérica
Como continuación del relato publicado el pasado mes de febrero en el número 40 de los Cuadernos de Fútbol, se detalla en esta ocasión el segundo viaje de un equipo español a tierras americanas.
La temporada 1925-26, que se cerró con la aprobación de los reglamentos que dieron legalidad al profesionalismo en nuestro país, ya aceptado desde dos años antes, tuvo un desarrollo irregular en Catalunya donde debido a la sanción gubernativa de seis meses de inactividad impuesta al FC Barcelona, el Campeonato Regional no se inició hasta mediado el mes de octubre, quedando interrumpido al final de la primera vuelta para disputar el Campeonato de España, al cual accedieron el RCD Español, como líder de la clasificación tras esta jornada, y el Barcelona segundo clasificado. El conjunto blanquiazul llegó hasta los cuartos de final, donde cayó ante el Atlético de Madrid, pese a la victoria blanquiazul por 6 a 1 en Sarriá, pero al no contemplarse la validez del goal-average, la derrota por 2 a 0 en la vuelta obligó a un desempate en Torrero favorable a los colchoneros.
Acabada la competición nacional, se reanudó la segunda vuelta del Campeonato de Catalunya, pero los planes del club españolista eran otros. Desde hacía algunos años intentaba rentabilizar la presencia de Ricardo Zamora con la participación del equipo en partidos amistosos por diversas localidades de la geografía nacional y algunas giras que le llevaron por el norte de España, Portugal y Canarias, pero esta vez el proyecto del presidente de la entidad don Genaro de la Riva, era mucho más ambicioso: enfrentarse a los grandes jugadores sudamericanos en su propio escenario. Pero el designio de la entidad blanquiazul debía salvar tendenciosas opiniones contrarias vertidas en sectores periodísticos nacionales, recordando el lamentable precedente de la selección vasca en el verano de 1922. A pesar de estos anuncios agoreros, la Real Federación Española de Fútbol accedió al viaje con la condición de que el equipo se reforzase con algunos otros elementos para cubrir eventualidades.
El jueves 3 de junio de 1925 el conjunto españolista jugó el partido de despedida ante su afición derrotando al Martinenc por 7 a 1 en el reanudado Campeonato de Cataluña, siendo ahora su equipo suplente quien debería defender el liderato en la competición regional. Al día siguiente partía del puerto de Barcelona rumbo a Buenos Aires, a bordo del buque argentino Princesa Mafalda, la expedición compuesta por: Zamora, Saprissa, Portas, Caicedo, Trabal, Oramás, Olarriaga, Vantolrá, Mauri, Padrón, Yurrita y Colls, con los refuerzo del valencianista Eduardo Cubells, Juanito Urquizu, del Osasuna, y Desiderio Esparza, del Tolosa, completándose el grupo con Genaro de la Riva, el entrenador Paco Bru y el periodista José Luis Lasplazas, llegando a la capital bonaerense el día 22. Posteriormente, embarcarían en el vapor Reina Victoria los madridistas Cándido Martínez, Félix Quesada, Pedro Escobal y Félix Pérez, además del árbitro y delegado federativo Luis Colina, quienes se incorporaron a la expedición.
Todavía estaba reciente el entusiasmo que los miles de bonaerenses habían tributado a los aviadores del Plus Ultra por su gloriosa gesta y la acogida del boxeador Paulino Uzcudum por aquellas latitudes, pero la expedición del Español no fue recibida con un especial énfasis puesto que tampoco se esperaba muchos milagros de ella, frente al buen momento del fútbol de ambas riberas del Plata. Los argentinos estaban eufóricos porque acababan de derrotar a la selección de Uruguay, campeones olímpicos, en un memorable partido y resultaron no poco desmoralizantes las salutaciones que parte de la prensa local dedicó a aquel grupo de osados que se atrevían retar a sus ídolos. Pero la colonia española se volcó desde el primer momento, destacando en sus homenajes la presencia de Ricardo Zamora cuya legendaria fama no conocía fronteras, y tuvo ocasiones sobradas de mostrar su satisfacción, hasta el punto de que tras la actuación del conjunto catalán por tierras sudamericanas se fundó allí un Club Deportivo Español.
Pese a todo había expectación en el debut del Español, el día 27 de junio, y casi 30.000 aficionados llenaban las gradas del estadio del Boca Juniors, enfrentándose a una selección de la Zona Norte bonaerense, integrada por valores muy estimables del fútbol local, aunque no sus primeras figuras, alineando a: Zamora; Portas, Urquizu; Trabal, Esparza, Caicedo; Olarriaga, Cubells, Mauri, Padrón y Yurrita. Ganó el Español con un solitario gol marcado en la segunda parte por medio de Olarriaga y los aficionados pudieron comprobar el juego coherente y ordenado de los españoles y que la fama de Zamora no era gratuita.
El segundo partido, el 4 de julio, se jugó contra una selección de la Zona Sur, más potente y compensada que la anterior y con presencia de varios internacionales. Acabó con empate a uno y los blanquiazules presentaron la misma alineación siendo el valenciano Cubells autor del primer gol y el empate como consecuencia de un penalti, caracterizándose el encuentro por los numerosos incidentes que se produjeron y la manifiesta parcialidad arbitral, muy protestada por los españoles. El partido tuvo de todo, menos amistad.
Los argentinos empezaron a tomarse las cosas con seriedad y para el tercer partido opusieron sus mejores hombres, los que habían ganado a Uruguay: Tesorieri; Bidoglio, Muttis; Moreira, Fortunato, Médici; Tarascone, Cherro, Bicio, Perducca y Onzari. Se jugó en el estadio Nacional ante 60.000 espectadores y en la primera parte, Cherro adelantó a los argentinos con dos goles, pero tras el descanso, el Español sacó a relucir la clásica furia y en pocos instantes, con goles de Trabal y Oramás establecía la igualada con la que se dio por acabado el encuentro ya que antes de su final reglamentario una parte de aficionados invadió el terreno de juego ante la impotencia de su selección.
La popularidad de los blanquiazules creció de forma unánime y fue entonces cuando llegó la primera decepción. Envanecidos por la aureola o excesivamente confiados viajaron posteriormente a Rosario de Santa Fe para jugar frente a una selección local con una alineación de circunstancias y una actitud relajada. El resultado fue de 3 a 0 para los rosarinos, que así lograron «vengar el honor futbolístico nacional». Y con la lección aprendida cruzaron a la otra orilla del Río de la Plata para enfrentarse el día 14 de julio en Montevideo al Nacional, equipo base de la selección uruguaya formado por: Mazali; Urdinarán, Recoba; Andrade, Zibecci, Vanzino; Urdinarán, Castro, Barlocco, Cea y Romano. Asistió al match el presidente de la República uruguaya y el Español, que pudo contar ya con los refuerzos enviados por la Federación Nacional, tras jugar un maravilloso encuentro logró la victoria gracias al solitario gol de Yurrita, jugando con: Zamora; Urquizu, Quesada, Trabal, Esparza, Caicedo; Olarriaga, Mauri, Oramás, Padrón y Yurrita. Tras el triunfo, la prensa y la afición uruguaya, más ecuánime aunque igualmente apasionada que la argentina, se volcó en elogios hacia el equipo español, siendo vitoreados hasta el hotel por una numerosa y festiva colonia española.
El mismo equipo jugó, cuatro días después, contra el Peñarol, un partido donde Uruguay ponía en juego su prestigio nacional, ante un público cuyo entusiasmo alcanzó caracteres de locura. Y el Español, a pesar de gustar a los espectadores, perdió por escaso margen: un gol que le valió a su autor, Piendibene, una casita de recreo en la playa de moda.
De vuelta a Argentina se jugó el 25 de julio contra el Pehuajó ganando por 1 a 0 y la despedida de la afición bonaerense se realizó el 1 de agosto frente al Huracán, campeón de la liga Asociación Argentina de Fútbol en cuatro ocasiones desde 1921 a 1925. El partido se jugó con una inusitada dureza por parte de los argentinos, quienes quisieron lavar anteriores afrentas, y lograron vencer por 1 a 0, pero fue un triste adiós a una ciudad que tan buenos recuerdos dejaba en los expedicionarios.
A partir de aquí la gira perdió carácter, porque el cansancio empezaba a hacer mella en los jugadores. Partieron hacia Chile y de camino pasaron nuevamente por Rosario, jugando un partido considerado de revancha contra el combinado que les había goleado con anterioridad. No hubo tal desquite pero se empató a uno, demostrando que el resultado anterior podía haberse evitado con una alineación más adecuada. Llegados a Mendoza, a los pies de la cordillera andina, surgieron los primeros contratiempos al quedar interrumpida la línea del ferrocarril por las fuertes nevadas. Como el tiempo apremiaba y había que llegar a Santiago para cumplir los compromisos, la travesía de los Andes hubo de ser realizada a lomos de una caravana de mulos.
Fue un viaje pintoresco a través de impresionantes montañas y no exento de peligros, pero que les permitió estar el 12 de agosto sobre los Campos de Nuñoa, de la capital chilena, para enfrentarse a una selección de la Zona Central. Pero la dureza de la travesía, o bien motivos psicológicos, pasaron factura y después de contar con una ventaja de tres goles se perdió el partido por 4 a 3, en una mala tarde de Zamora. Tres días después volvieron a perder contra la misma selección por 4 a 2, en un partido extremadamente duro y plagado de incidentes, pero a pesar de las derrotas la prensa dedicó al equipo grandes elogios y la numerosa colonia española les agasajó cordialmente.
Recuperadas las fuerzas, el día 19 de agosto jugaban en Valparaíso contra la selección chilena. No hubo pasión ni dureza y el Español barrió literalmente a su rival venciendo por un rotundo 1-4, con goles de Cubells, Oramás (2), y Padrón, causando el triunfo un gran impacto, alineando en este partido a: Zamora, Quesada, Portas; Cubells, Esparza, Caicedo; Mauri, Félix Pérez, Oramas, Padrón y Yurrita.
De allí a Perú, donde los expedicionarios fueron recibidos con grandes muestras de agradecimiento y constantes agasajos. En Lima, jugaron tres partidos; el primero, el 30 de agosto, frente al Alianza, a los que derrotaron por 3 a 1; una semana después repitieron el tanteo ante Progresistas, y el 8 de septiembre despedida con otra victoria por 4 a 0 contra un combinado chalaco. Por aquellos días el jugador Urquizu se sintió enfermo y hubo de ser hospitalizado en una clínica limeña, por lo cual la expedición hubo de proseguir viaje sin el bravo jugador del Osasuna, a cuyo cuidado quedó también el periodista Lasplazas. Ambos regresaron un mes más tarde cuando Urquizu estuvo totalmente restablecido. Félix Pérez, Quesada, Escobal Cándido Martínez y Cubells, anticiparon su regreso por diferentes motivos ya que en la última etapa de la gira no era imprescindible su participación. Mientras, el resto de expedicionarios, embarcaban en el puerto de El Callao a bordo del vapor Nápoli con dirección a la Habana, donde se jugaron otros dos partidos que tuvieron más carácter de exhibición que de verdaderos choques internacionales.
El 19 de septiembre se ganó por 4-0 al Iberia y el día 24 en el último encuentro, nuevo triunfo por 4 a 3 ante una selección cubana. Así terminaba la tournée con sólo cinco derrotas en diecisiete partidos. Por lo que respecta al aspecto económico la gira se saldó con un notable beneficio, pero lo más importante sería la halagadora sensación que su juego dejó, sobre todo en Argentina y Uruguay. A bordo del Alfonso XIII se emprendió el regreso hasta Bilbao y de allí en ferrocarril a Barcelona donde llegaron el 6 de octubre, siéndoles tributado un apoteósico recibimiento desde el mismo apeadero del Paseo de Gracia hasta el Ayuntamiento de la ciudad, donde fueron recibidos por sus máximas autoridades y saludaron desde el balcón a los aficionados que llenaban la plaza.
Los beneficios de esta gira y otra posterior a Europa Central sirvieron para financiar la tribuna de Sarriá, recinto inaugurado tres años antes.
 La disputa del Campeonato de España ha conocido a lo largo de su dilatado historial competiciones que se resolvieron por el sistema de liguilla, finales tan esperpénticas como la de 1995, que se inició el 24 de junio y acabó tres días después, y otras que han tenido que dilucidarse en un segundo partido, como en 1913 o 1917 e incluso en un tercero, como ocurrió en 1928, pero en estos casos fue por haberse empatado el partido anterior. En la actualidad resulta poco probable que una final de Copa se dispute a doble partido, pero si alguna vez la Real Federación Española de Fútbol adopta esta medida, sepa que ya hubo un precedente, aunque hace casi un siglo de ello. Quizás tampoco sea apropiado el término de ida y vuelta que aparece en el encabezado de este artículo, porque la final del Campeonato de España a la que voy a hacer referencia se jugó en el terreno de juego de uno de los contendientes, pero es cierto que por primera y única vez en la historia de esta competición se programó a doble partido, aunque definitivamente se jugaron tres.
La disputa del Campeonato de España ha conocido a lo largo de su dilatado historial competiciones que se resolvieron por el sistema de liguilla, finales tan esperpénticas como la de 1995, que se inició el 24 de junio y acabó tres días después, y otras que han tenido que dilucidarse en un segundo partido, como en 1913 o 1917 e incluso en un tercero, como ocurrió en 1928, pero en estos casos fue por haberse empatado el partido anterior. En la actualidad resulta poco probable que una final de Copa se dispute a doble partido, pero si alguna vez la Real Federación Española de Fútbol adopta esta medida, sepa que ya hubo un precedente, aunque hace casi un siglo de ello. Quizás tampoco sea apropiado el término de ida y vuelta que aparece en el encabezado de este artículo, porque la final del Campeonato de España a la que voy a hacer referencia se jugó en el terreno de juego de uno de los contendientes, pero es cierto que por primera y única vez en la historia de esta competición se programó a doble partido, aunque definitivamente se jugaron tres.