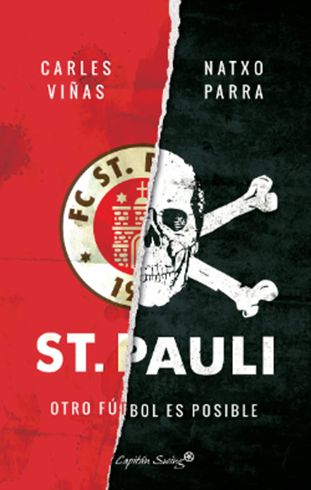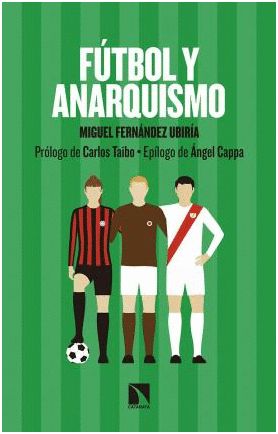VIÑAS, Carles & PARRA, Natxo. St. Pauli. Otro fútbol es posible. Prólogos de Deniz Naki y Quique Peinado.
En una edición cuidada, hasta el más pequeño detalle, Carles Viñas y Natxo Parra nos presentan una obra que, a primera vista, intenta dar cuenta de lo que significa el FC St. Pauli, tanto a nivel histórico como a nivel sociocultural. Sin embargo, recorriendo cada una de las páginas nos encontramos, al menos en la primera mitad, un libro de historia en el cual el fútbol parece una excusa para contarnos algo que trasciende al balompié mismo: la conformación de un barrio en la zona portuaria de Hamburgo. De la mano del club, el lector irá conociendo las implicadas relaciones de poder que permitieron la existencia del St. Pauli. En ese sentido, el esfuerzo de los autores es más de corte historiográfico que una intentona sociológica o antropológica por dar cuenta de las costumbres del equipo de fútbol.
El enfoque dado no es cuestionable, porque el texto aparece como una semblanza del devenir histórico de un barrio problemático que se ligó al equipo de fútbol de la localidad para expresar, de manera contestataria, los requerimientos de sus habitantes. Las páginas se complementan, casi en su totalidad, de referencias al pie que contextualizan la narrativa general. Pareciera una obra influenciada, a todas luces, por los postulados de Fernand Braudel en El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, puesto que se manejan con maestría las nociones de corta, mediana y larga duración, pero aplicadas a un espacio menor en dimensiones, aunque en una temporalidad más amplia.
Gracias a esa metodología, las líneas nos relatan la experiencia de vida en el barrio de Sankt Pauli como una entidad geográfica de Hamburgo, en la que se efectuaron cambios políticos y económicos que repercutieron en aspectos fundamentales y tradicionales del emplazamiento: migración, represión, disturbios, marginación, libertinaje y politización de los vecinos. El estudio emplea al fútbol como una herramienta que explica el devenir del barrio y viceversa, se utiliza al barrio para demostrar las peculiaridades del FC St. Pauli, sin abstraer, desestimar o desligar una cosa de la otra. Los autores, precisamente, escriben en la introducción que para entender al FC. St. Pauli hay que conocer su historia en tres dimensiones: la del club, la del barrio, y la de la ciudad; aunque el proyecto por momentos se acrecienta a nivel nacional e inclusive continental.
Como un documento histórico, el libro puede ser leído bajo la lupa ya señalada de Braudel, porque en la larga duración recrea el contexto geográfico del puerto de Hamburgo, pero en la mediana y corta duración se nos introducen periodos coyunturales específicos que modificaron la manera en que se vivía en los márgenes del Río Elba, prestándose suma atención en la llegada del fútbol a Alemania y, por ende, a Hamburgo y Sankt Pauli; posteriormente se da cuenta de los acontecimientos relacionados a la Segunda Guerra Mundial, al ascenso de Hitler, la influencia del nazismo y la posterior caída del régimen del Tercer Reich. En el medio, los autores nos aproximan al nacimiento de la Bundesliga y al punto en el que el FC St. Pauli se constituyó como un club de culto por las insignias que defendía: antirracismo y antifascismo.
Finalmente se expone la dinámica en que el club “pirata” influenció la praxis de otros equipos, pero también se reconocen las limitantes del modelo sanktpaulista y las causas pendientes de cara al futuro. Respecto a esto, los dos prólogos, firmados por Deniz Naki y Quique Peinado parecen más una suerte de epílogos, porque se inscriben dentro de la última temporalidad analizada: la exportación de un modelo diferente de ver el deporte, en el caso de Naki se refleja en la organización de Amedspor kurdo; y con Peinado se profundiza el impacto social de aficionados de otros clubes hermanados en lucha, como el Rayo Vallecano.
El capítulo mejor elaborado, y que esquematiza la premisa de los autores es el tercero, destinado a dar cuenta de cómo el FC St. Pauli pasó a ser el referido club de culto, no sólo de Alemania, sino a nivel global. Así mismo, este capítulo es el eslabón más fuerte del texto, porque enlaza con destreza la historia del barrio y del fútbol germano con el presente del club. El momento en el que se cambió el paradigma de vivir la afición por un equipo de fútbol fue cuando los “piratas” irrumpieron en la tribuna del estadio Millerntor. FC St. Pauli pasó a ser un club de culto en el momento en que el fenómeno “okupa” se acrecentaba por Europa. El barrio de St. Pauli, por sus características históricas de marginación y resistencia, fue el lugar idóneo para que los ocupantes de inmuebles abandonados se volcaran a apoyar al equipo de la localidad.
Antaño fans del Hamburgo, los piratas se desencantaron por la marcada inclinación fascista de los grupos de animación del equipo élite de la ciudad. A la par de que los okupas se volvían en viviendas de gente pobre, de estudiantes y obreros de clase baja, la grada central del Millerntor fue tomada por los portadores de la bandera negra con la calavera. Afuera, la zona portuaria de Hafenstrasse se llenó de librerías, comedores populares, galerías, pubs, locales de conciertos y, en suma, lo que los autores califican como toda forma de expresión diversa y alternativa. Todo esto acaeció en la segunda mitad de los ochentas. La policía intentó desalojar a los okupas, quienes resistían a los embates de las fuerzas del orden. Aquellos manifestantes, en su mayoría punks, anarquistas y autónomos decidieron apoyar al FC St. Pauli. El estadio se encontraba aproximadamente a un kilómetro de Hafenstrasse, permitiendo que el desplazamiento entre lugares fuera rápido y fluido.
Repudiados por otras aficiones, los individuos de crestas y chaquetas parchadas comenzaron a crear un modelo alternativo de experimentar el fútbol: fundaron el fanzine Millerntor Roar! para criticar, desde el espectro deportivo, todo lo que consideraban perjudicial para la sociedad; crearon cánticos que rivalizaran contra los hinchas neonazis de otros clubes; gestionaron la expulsión de la esvástica y cualquier referente a la simbología fascista de las tribunas de Millerntor. Y así, con pequeñas o grandes conquistas, y con las debidas derrotas, fueron construyendo lo que hoy en día es el FC St. Pauli: un club contestatario, de izquierda, abiertamente antipatriarcal, antifascista, que vela por las minorías, simpatiza con el movimiento LGTB+, defiende el feminismo y apoya a los migrantes. No obstante, la vida subalterna del club no está exenta de contradicciones: la fama del barrio hizo que se incrementara la demanda por vivir en St. Pauli, potencializando la gentrificación; de igual modo, el equipo no ha implementado políticas concretas para hacer despuntar al fútbol femenil, pese a tener la más alta taza de apoyo de mujeres en Europa. Lo anterior ha generado críticas de los más antiguos piratas, algunos de los cuales ya abandonaron al FC St. Pauli, por considerar que abusa de su discurso disidente para beneficiarse económicamente.
Se agradecen, sobremanera, los datos con los que Viñas y Parra enriquecen su enunciación, porque introducen y prestan atención a pequeños matices que parecieran nimiedades, como la historia del corsario Klaus Störtebeker, un filibustero que compartía su botín con el pueblo, para dar una justificación a uno de los aspectos más emblemáticos del club: la Jolly Roger o bandera pirata, negra con una calavera de tibias cruzadas. Parecen ser analizadas todas las aristas posibles, sin dejar ningún cabo suelto. Pero ese deseo por abarcarlo todo repercute en su mayor desventaja: una saturación excesiva de biografías y detalles personales que, por lo grandes que son las notas al pie, pueden llegar a distraernos del corpus principal del texto. Encuentro otro punto débil, ligado al anterior porque, si bien la bibliografía final es extensa y de reciente producción, en más de una ocasión aparecen afirmaciones o sentencias que no son comprobables o verificadas con una referencia que las justifique.
Pese a mis dos críticas, no desearía que se considere un libro ilegible, ya que considero que Viñas y Parra nos plantean una manera rigurosa de investigar y escribir, con una metodología clara, una división de capítulos correcta que da paso a que el escrutinio del texto sea ameno. Se antoja encontrarse manuscritos así, bien documentados, sobre otros clubes. Quizá sea tiempo de observar otros casos de fútbol antisistema, como el del Rayo Vallecano o el Besiktas, o de llevar el mismo nivel de análisis a las contrapartes de estos clubes de izquierda, porque la antítesis merece también ser contada. Pienso, por ejemplo, en lo valioso que sería un trabajo de la magnitud del emprendido por Viñas y Parra, pero atendiendo a la Lazio, el Beitar Jerusalén o el Legia de Varsovia.
En conclusión, los autores nos cuentan la historia de cómo un barrio transformó su cotidianeidad gracias al fútbol. Y cómo el fútbol cambió para siempre cuando los sobajados con el término de lumpenproletariado decidieron politizar el césped y graderío de Millerntor: una democratización de la tribuna. El FC St. Pauli es el ejemplo de que otro fútbol es posible. Y el libro de Viñas y Parra demuestra que las metodologías históricas más clásicas son viables de implementar para el estudio del balompié. El libro cierra con un epílogo que repudia al fútbol moderno, por considerarlo un negocio. Comparto las conclusiones de los autores. Para el caso de los libros debería aplicar igual: ¡alto al coste excesivo de los libros! (St. Pauli. Otro fútbol es posible me costó, aproximadamente, 30 euros).