Félix Martialay desde el recuerdo
Antes de conocerle personalmente, le había leído. Y acostumbrado como estaba a los esbozos históricos sobre el fútbol que la prensa recogía coyunturalmente, artículos redactados desde la urgencia o al albur de la memoria -a menudo tan traidora-, sus escritos rigurosos, abrazados al dato y no obstante con esa espontaneidad propia del buen periodismo, me parecieron soberbios. Un modelo de divulgación histórico-deportiva, puesto que si partía de viejas crónicas, nunca faltaba el imprescindible trabajo de campo posterior, puntualizando hechos o enmarcando circunstancias, corrigiendo, incluso, lo que aquellos antiguos redactores equivocaron, transcribieron a medias o no supieron ver con un mínimo de perspectiva. Bajo la epidermis de su estilo directo y ameno, latía la Historia con mayúscula.
Aún no sabía nada de él. Intuía, por su predilección sobre el fútbol pleistocénico, que debía de tener cierta edad. Hay tics, familiaridades con personajes, detalles sobre cuestiones en teoría irrelevantes, que sólo pueden enriquecer un texto si ha existido contacto directo con los mismos, o se escribe por boca de testigos. Además, nunca me había tropezado con él. No figuraba en mi agenda de curiosos o estudiosos de la historia futbolera. Un archivito de corresponsales unidos por la afición o el interés común, cuando las redes sociales no existían.
Esa lista iba engrosándose de forma muy natural. Un día telefoneabas a cualquier Federación Territorial, club de fútbol o asociación de jugadores veteranos solicitando algún dato, y escuchabas: “¿De dónde dice que llama? ¿Y cómo es que viviendo tan lejos tiene interés por nuestras cosas? ¿Jugó acaso por esta zona?”. Normalmente, la inevitable reticencia inicial daba paso a la sorpresa, puesto que casi siempre desde el otro lado del hilo manifestaban un desconocimiento integral sobre lo inquirido. Tocaba volver a la carga: “Perdone, pero, ¿podría echar usted un vistazo a los libros de actas? Este tipo de cuestiones probablemente se trataran en alguna junta…” Los libros de actas, las fichas, los papeles… El más conspicuo callejón sin salida, ante el cúmulo de razones archiconocidas. Hubo unas inundaciones que lo chafaron todo… El traslado de la antigua sede social hasta el campo nuevo… Aquel directivo a quien se debía dinero y un día, consciente de que no iban a resarcirle nunca, arrambló con todo aunque fuese para dárselo al trapero… Era entonces cuando llegaba el educado pase de pecho, o la rebolera afarolada: “Pues mire, yo no puedo aclararle más. Pero hay un chico que suele pasar por aquí casi todas las semanas. Está ayudándonos a organizar lo que tenemos y también anda interesado por esas cosas. Tengo aquí su teléfono. A lo mejor le resuelve algo”.
Así se iba ampliando la relación de contactos, hasta engrosar algo parecido a una red social analógica, epistolar, con tentáculos por Galicia, Cataluña, Aragón, Extremadura, Andalucía, Castilla, el litoral levantino, Asturias o el archipiélago balear. Porque todavía la posibilidad de acceder en remoto a una distante hemeroteca sonaba a ciencia-ficción. O te desplazabas exprofeso para consultar microfilms y tomos de prensa, o alguien te hacía el favor, consciente de que sería correspondido a la recíproca. Pero en esa agenda no estaba Félix, ya que según supe más adelante, él disponía de alfombra roja en el mayor archivo de nuestro fútbol: el de la Real Federación Española.

Un día llegó a mis manos “Las grandes mentiras del fútbol español”, obra escrita a dúo por Félix Martialay y Bernardo Salazar. Al menos eso indicaba la portada. En la contratapa, un retrato muy curioso de ambos, que más adelante supe había redactado el propio Félix. Rezaba así:
“Siempre puede preguntarse ¿qué les une? ¿La política? Sí, eso lo primero. Uno es republicano; el otro monárquico. ¿El fanatismo futbolístico? Uno es madridista de solera; el otro, atlético de rancia estirpe. Uno, seco como un sable; el otro, recio como un roble. Uno, moreno, o lo que queda de moreno en él; el otro, rubio, o lo queda de rubio en él. Uno, de larga trayectoria en la crítica cinematográfica; el otro, militando en las filas de la publicidad, tan irreconciliable con la crítica. Uno, casi no recuerda ni su teléfono; el otro es capaz de memorizar la guía telefónica de Nueva York. Uno, puede ser encontrado en cualquier sala cinematográfica; el otro, en la de un concierto de música clásica. Uno fuma tabaco rubio; el otro, negro. Uno no bebe más que café; el otro, algo que se mezcla con ron. Ambos, juntos en un almuerzo pueden ser como el fulminante y un paquete de trilita sobre los comensales que compartan mesa. Ambos, juntos en una tertulia futbolística pueden hacer saltar la banca y morirse de risa. Saber qué les une ha sido un misterio que ambos guardaban celosísimamente. El secreto ha permanecido impenetrable para los investigadores más minuciosos y tenaces. La incógnita ha traído en jaque a los matemáticos más insignes…
Hasta que el azar de un fotógrafo disparando al aire cazó la explicación con tanto sigilo guardada, y que se abrió paso como una marcha triunfal. Lo que realmente les une como siameses, y aquí se aporta la irrefutable prueba documental, es… ¡los toros!”.
Sobre el texto, en efecto, Bernardo y Félix, sonrientes, en primera fila de un tendido taurino, entre banderas de la comunidad de Madrid.
Yo, sin embargo, continuaba sin saber quién era quien. Supuse que el de la memoria prodigiosa sería Félix, a juzgar por sus trabajos, y el publicista Bernardo. Éste, más roble que sable, no sé por qué se me antojaba pudiera ser el publicista. De manera que por descarte, Martialay tuvo que ejercer la crítica cinematográfica. Pero lo importante no era eso, sino el hecho de que Félix parecía vivir en una nebulosa ajena a la red de futboleros.
Cierto día tropecé con el anuncio de un aficionado a la investigación futbolística, y obviamente contacté con él. Resultó ser Víctor Martínez Patón. Un Víctor jovencísimo, enfrascado en recopilar el Campeonato de España, la Copa, para entendernos, desde su primera edición hasta la actualidad. Pero no sólo con resultados de cada partido y algo más de amplitud para las finales, sino extractando todos los encuentros disputados en cada eliminatoria, edición por edición, con alineaciones, goleadores, árbitros e incidencias notables. En suma, la enciclopedia de un campeonato que oscurecido por el de Liga, aguardaba la irrupción de alguien decidido a remangarse. Y como resultado de nuestras conversaciones, supe que él departía casi semanalmente con Bernardo y Félix.
Al cabo se organizó en Madrid un encuentro de futboleros, comida incluida en cierto local de la calle Alberto Bosch, a dos pasos de la R.F.E.F. ¿Qué mejor sitio? Así pude estrechar por fin la mano de Félix, luego de que a Bernardo ya le tuviese más fichado, porque aparcada la publicidad ejercía el periodismo desde las páginas del diario “As”. Entre plato y plato, cuando la charla derivó hacia el fútbol más pretérito, Bernardo dejó bien sentada su capacidad para recitar, si no toda, parte de la guía telefónica neoyorquina, puesto que enhebró la identidad de las primeras estrellas abrazadas el profesionalismo en 1926, pero no con sus nombres deportivos, sino aportando la filiación completa. Así que era el de la memoria prodigiosa.
Aquella tarde fui descubriendo varias cosas más. Que el Campeonato Mundial de Félix fue el de 1950, el del gol de Zarra a Inglaterra, que habría de suponer el cese de uno de nuestros mejores presidentes federativos tras la protesta formal cursada desde Londres, por aquella frasecita suya: “¡Al fin derrotamos a la pérfida Albión!”. De nada sirvieron las disculpas presidenciales, aduciendo estar convencido de que pérfido era sinónimo de poderoso, relevante o notable. Si el enojo anglosajón se resolvía con una cabeza en bandeja de plata, pues amén Jesús. Era un precio barato, después de lo que había costado salir del aislamiento, y cuando Washington y Madrid empezaban a acercar posturas. El Mundial de Bernardo, obviamente, era el de Chile, con aquel árbitro vendido a la selección carioca, hasta el punto de recibir un castigo durísimo de su propia federación nacional, luego de que la prensa brasileña destapase el escándalo. Pero sobre todo advertí que Félix, pertrechado en una aparente modestia, cercano y cariñoso con quienes se empeñaba en considerar jóvenes, por más que tuviésemos ya nuestros años, era un pozo de conocimientos, de generosidad y empatía. Y que estaba en las antípodas del pope ensoberbecido. Le oí decir, incluso, con una neblina nostálgica en la mirada: “A veces pienso que es ahora cuando estaría en condiciones de entender todo lo que he leído, sin digerir ni la mitad. Sería cuestión de releerlo, pero resulta imposible, porque el tiempo es finito”. No sé si eran palabras de un sabio, aunque a mí como poco se me antojaron las de un maestro.
Advertí, también, que los colores de Félix eran el blanco “merengue” y el rojo de la selección nacional, aunque al menos el “merengue” no embadurnaba lo que de él había leído. Si tenía que censurar errores o páginas negras de su club, lo hacía sin ambages, no dejándose obnubilar por la devoción. Era hombre con espíritu crítico, casi un verso suelto, aspecto éste que no sabía cómo encajar entonces, en quien había ejercido como militar de carrera hasta el umbral de los 80. Y que mientras la mayoría de los allí congregados eran “especialistas” en un club, él abarcaba toda la historia del balón en nuestro suelo. Algo por demás lógico, puesto que el reduccionismo resta la imprescindible visión de conjunto en quien pretende abordar analíticamente cualquier cuestión, donde no sólo otras entidades, sino distintos aspectos del área nacional o internacional, económica, política y obviamente reglamentista, intervienen.
Aunque mi interlocución más directa con los de Madrid, quienes tenían tan cerca la sede federativa, fuese a través de Víctor, también hallaba motivos para charlar con Félix. Cada vez que publicaba algo, fuere en formato libro o en la revista de la R.F.E.F. incluido su anexo “Cuadernos de Fútbol”. Para agradecerle el envío de tal o cual filiación de jugador modesto. O si él necesitaba algo de la prensa local, como refuerzo a cualquiera de sus trabajos; respondiendo a su curiosidad por cómo se desenvolvía tal o cual jugador del área Norte, si circulaban rumores sobre su posible despeño por el barranco de la lipidia… El caso es que entre una cosa y otra, siempre encontrábamos alguna disculpa para extender la charla por múltiples vericuetos. Gracias a ello, y a las veces que nos veíamos en Madrid para celebrar nuestra “festividad patronal”, fui nutriendo mi mochila con múltiples enseñanzas, así como todo tipo de anécdotas, esas que, como él mismo aseguraba, “dan valor a cualquier obra histórica”.
Bajo su apariencia seria, austera y prudente, de buen castellano, escondía un sentido del humor contenido y en parte socarrón. Unido ese talante a tantos años de merodeo federativo, de amistad con algunos funcionarios del ente y encuentros presidenciales, sus memorias sobre el particular no hubiesen tenido precio. Narró una vez, mientras rememorábamos los días de transición democrática desde la perspectiva futbolística, con sus conatos de sindicación, las huelgas de piernas caídas para derogar el leonino derecho de retención, o aquel primer domingo sin quiniela, que cuando le presentaron al aragonés Roca, continuista sucesor de Pablo Porta, exclamó: “¡Hombre!. Pues ya tenía yo ganas de hablar con alguien aquí sobre los Alifantes”. Y añadía: “Me miró como preguntándose, ¿quién demonios es este bobo? ¿De qué memez pretende hablar conmigo? Vamos, que no tenía ni remota idea de quiénes eran los Alifantes. Presidente de la Federación Aragonesa, ahora de la Española, y ni siquiera oyó hablar del gran Zaragoza de su infancia, el de Lerín y compañía, equipo al que por su estatura se acabó denominando Alifantes, cuando un periodista maño recogiese la conversación de dos hinchas adversarios durante un partido disputado en Cataluña: Nada; no hay nada que hacer. ¡Si es que parecen alifantes!. Desde entonces quedaron así para los restos. Hasta los niños de teta sabían quiénes eran los Alifantes cuando él llevaba pantalón corto en Alcorisa, y seguía en la inopia. Lo tuve claro de inmediato. Nada bueno cabía esperar de su gestión. Había caído en el fútbol como un paracaidista, sencillamente porque no encontró sitio en los toros. Bueno, por eso y porque es más fácil arrimarse a la política desde la órbita del balón. Acabó del único modo posible: despreciado por los futbolistas, los presidentes de clubes, el Patronato de Apuestas Mutuas, el ministerio de Deportes y José María García, que le colgó el mote de Pedrusquete”.
En otra ocasión comentó que con la única excepción de Ángel M.ª Villar, a todos los presidentes federativos que conociera, la historia del propio ente, y ni que decir tiene la de un futbol en el que llevaban metidos parte de sus vidas, les traía sin cuidado. Villar, en cambio, leía y le animaba a seguir escribiendo, sin dirigir ninguna de sus investigaciones, o intentarlo siquiera. Gracias a su mediación, se les facilitaba, tanto a él como a Bernardo, cuanta información solicitaban sobre fichas de futbolistas, convocatorias de las distintas selecciones y resultados de torneos. Un día bajaron al sótano de Alberto Bosch con el propio Villar, abrieron una puerta que siempre permanecía cerrada, la del archivo más antiguo, y contemplaron los anaqueles, cubiertos de cajas, carpetas y legajos, con mirada golosa. Villar exclamó, ufano: “¡Aquí hay tesoros!”. Luego volvió a cerrar con llave y no hubo más visitas. Compungido, Félix añadía: “El caso es que ahí siguió aquel tesoro, hasta producirse el traslado a Las Rozas. Lo malo es que parte de aquellas joyas, si no todas, como las del cofre de “El Olonés”, se perdieron irremisiblemente. Eran papeles viejos para quien tomó la decisión sobre lo que ya no valía. ¡Lástima no haber sabido a tiempo qué empresa se encargó del vaciado!”.
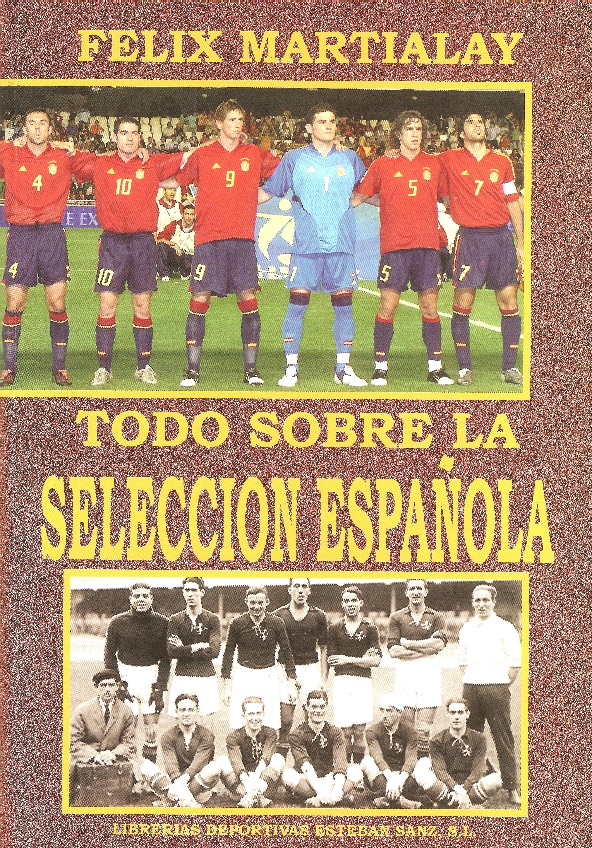
Recordando ese hecho con Bernardo Salazar, durante el descanso de una ponencia sobre fútbol y política en el II Foro Félix Martialay, lleno de pragmatismo justificó en parte aquel lance: “No podían dejarnos campar allí, a nuestras anchas. Supón que abrimos una carpeta y nos encontramos con el justificante de un soborno a cualquier árbitro, con ocasión de algún partido trascendental. Los pecados, sobre todo si se trata de pecados mortales, no se confiesan a ningún cura. Y menos si ese cura es amigo. A Félix le costaba entenderlo. Aducía que con todos los años que llevábamos por la Federación y las cosas que habíamos oído, nunca fuimos con ningún soplo a García o De la Morena, que éramos de fiar. Pero Villar siempre fue hombre cauto, y no estaba por la labor de poner en un brete a cualquiera de sus predecesores”.
Lo de celebrar el día de nuestro patrón fue idea de Félix. Antes de que CIHEFE se constituyera oficialmente, el grupito de amigos que conformábamos algo parecido a su embrión, nos reuníamos en Madrid el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. “Nuestro día -sentenció él-. Porque más inocentes que nosotros, tomándonos la historia del fútbol como una cuestión seria, cuando los programas deportivos de radio y televisión parecen empeñados en competir con “Salsa Rosa”… Hoy la masa futbolera disfruta si le enciscan las ondas con tertulias de hooligans medio beodos”. Siempre pagaba él. Ese era un punto innegociable, puesto que cualquier conato en otro sentido, lo zanjaba al instante: “Sí, hombre; vais a invitarme los que venís de fuera. Otro día, quizás, pero hoy es cosa mía”.
Durante una de aquellas ocasiones, mientras aguardábamos la llegada de algún rezagado sorbiendo café, se me ocurrió comparar nuestras citas con las celebraciones de San Melchor, cumpleaños de Melchor Alegría, uno de los abanderados del equipo Euzkadi, e invitación inexcusable para cuantos náufragos de aquella gira propagandística seguían residiendo en el Distrito Federal mexicano. “Pues tienes razón -me dijo-. Lo que hubiese dado por asistir a alguna de sus reuniones. Conocer de su propia voz qué sintieron, sabiéndose abandonados. Por qué les traicionó Areso…” Para entonces, yo sabía que él anhelaba emprender un proyecto faraónico sobre el fútbol en la Guerra Civil, cargado de dificultades, tanto a causa de su presumible extensión como por el difícil acceso a fuentes primarias. Me miró fijamente, antes de murmurar: “¡Vaya! Presumo que te lo ha contado Víctor. Pues sí, llevo tiempo recabando información para la que me gustaría fuese mi gran obra. El fútbol en la Guerra. ¿Tú podrías conseguirme cosas sobre el Euzkadi? De periódicos partidarios, a poder ser, de lo que no hay en la Biblioteca Nacional. Qué se escribía en medios nacionalistas, socialistas o carlistas. Incluso en aquel nacionalismo más juvenil, radical y tirado al monte”. Se refería a Acción Nacionalista Vasca, un grupo minoritario que, no obstante, iba a acabar inoculado en el P.N.V. sus principios básicos: doctrina social, la independencia como objetivo y una separación tácita entre el poder político y la Iglesia. Le dije que hurgaría cuanto estuviese en mi mano, mientras él distendía una sonrisa. “Quién sabe -añadió-. A lo mejor dentro de algún tiempo te puedo dar una sorpresa…”
Recabé cuanto pude, bastante menos de lo que me hubiera gustado. Y se lo hice llegar. Me lo agradeció telefónicamente, con la caballerosidad de siempre, como si mi aportación fuese bastante mayor de lo que en realidad era. Transcurrieron varios meses y recibí un DVD con su tarjeta y una nota que aún conservo. En su enrevesada letra decía: “Muchas gracias y un abrazo. Cuando lo leas ya me dirás algo”. Era su trabajo correspondiente a la gira europea del equipo auspiciado por el Lehendakari Aguirre, con un doble objetivo, propagandístico y recaudatorio. La sorpresa pespunteada aquella fría mañana de diciembre, entre guirnaldas, villancicos y jolgorio en un Madrid festivo. Su faraónico proyecto cobraba cuerpo.
Aunque resultara osado por mi parte, deslicé algunas precisiones, creo que a lo sumo un par de correcciones menores, y consideré interesante hacerle partícipe de varias anécdotas, pinceladas o trazos definidores, sobre los participantes en tan incierta aventura. Me lo agradeció también, con mucho más calor de lo que merecían mis apuntes: “Justo lo que esperaba. Detalles que distinguen una obra convencional, de otra palpitante y viva. Muchas gracias de nuevo”.
Cuando volvimos a vernos, en el siguiente día de Inocentes, le pregunté cómo marchaba su proyecto. “Bien -me respondió-. A buen ritmo. Pero es tanto lo que pretendo abarcar, que no sé si me dará tiempo a concluirlo”. Le miré con más atención. Parecía cansado, débil. Después, charlando con Víctor, supe que llevaba unos días con fiebre, y que la semana anterior, mientras caminaban juntos, tuvieron que detenerse porque a Félix parecía faltarle el aire. “Son muchos años -sentenció-. Y eso que su vitalidad es envidiable, considerando la edad”. Consciente del estrecho vínculo que los unía, preferí no trasladarle su comentario sobre si tendría tiempo para completar tan gigantesco proyecto. Después de todo, llevaba razón respecto a la edad. La de Félix fue una de las biografías redactadas para el Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Historia, así que desde ese momento todos sabíamos que superaba la ochentena.
Por cierto, en nuestra colaboración con esa Real Academia, tuvo muchísimo que ver Félix.
Un día, hallándose en la R.F.E.F., le entregaron un papel: “Mira, hemos recibido esto. ¿Por qué no contactas con ellos, puesto que lo que piden nos suena a chino?” Era un oficio de aquel órgano solicitando biografías de relevantes personajes del balón, sobre los 80 o 100 más señeros, tanto en las áreas deportiva como gerencial, o en facetas técnicas y arbitrales. Félix llevó a cabo la selección, sometiéndola luego a análisis, y nos repartimos el trabajo. Nuestra interlocutora en la Real Academia no podía ocultar su decepción ante lo vivido en casi todas las Federaciones Deportivas, que parecían no saber nada de cuanto en buena lógica formaba parte de su negociado. En la de tenis le habían facilitado el contacto con un señor que acababa de editar, con su propio dinero, la “Historia del tenis español”. En otras, ni eso. Cuando fuimos haciéndole llegar nuestros trabajos, le sorprendió la parquedad de reseñas bibliográficas. “Es que sobre el fútbol y su historia apenas se ha editado nada. Miles de páginas en la prensa diaria, con crónicas de partidos, dimes y diretes. Pero algo que pueda utilizar como ampliación o referencia de partida cualquier investigador futuro, o simplemente un curioso…” No salía de su asombro: “Con lo que es el fútbol hoy día. Con estadios llenos a rebosar y ciudades paralizadas en noches de partido…” Puesto que al fin y al cabo éramos y somos bastante inocentes, regalamos alguna biografía más, como las de Chillida, Elías Querejeta o René Petit, futbolistas también en su día, que a buen seguro habrían redactado otros especialistas en arte, cine o ingeniería, encorsetando su actividad de corto, si acaso, en dos palabras: “futbolista en su juventud…” Luego resultó que algún dato aportado por aquellos biógrafos difería de los nuestros. Fecha de óbito, temporadas en las que vistiera camiseta con escudo… Documento en mano, y no es vanagloria, los nuestros eran correctos.
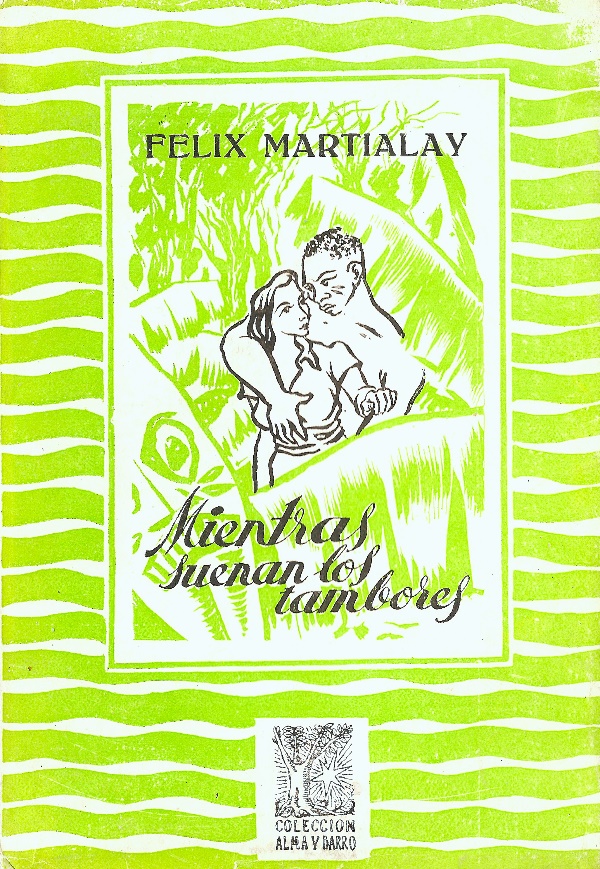
Félix no pudo cerrar la que él mismo señalara como su gran obra. Se le acabó el tiempo, conforme temía. Nunca nos dijo que un cáncer lo devoraba. Incluso alguna vez, cuando le insistíamos acerca de aquel constipado que no se le pasaba, negaba la mayor: “Ya me ha visto el médico y me ha recetado unas corrientes. Por cierto, que aprovecho el tiempo mientras me las dan, para corregir galeradas del Fútbol en la Guerra”. Cuando tuvimos noticias de lo irremediable, supusimos que él mismo permaneció ajeno a la funesta realidad. Nos equivocábamos. En el tanatorio, nuestro compañero José del Olmo expresó de palabra lo que todos pensábamos, al enterarnos de que Félix siempre estuvo al corriente de la realidad: “No ha querido darnos ese disgusto. Y sobre todo, quiso que le siguiéramos tratando como siempre hemos hecho; como si volviéramos a charlar la semana que viene o citarnos para el próximo día de Inocentes”.
Félix también fue novelista, saludado como joven prometedor (la publicación data de 1952). Le editaron cuatro, como mínimo, además de numerosos cuentos. Tuvo algún rifirrafe con la censura y tras ponerse el mundo por montera, negándose a suprimir los párrafos tachados con lápiz rojo, hubo de encarar la correspondiente multa. Pero esa ya es otra historia.
Al menos llegó a disfrutar de la versión “on line” de “Cuadernos de Fútbol”, la revista que crease para la Federación Española. “Una especie de “Historia y Vida” futbolera”, como él mismo me dijo cuando dio el visto bueno al artículo que le hiciese llegar a través de Víctor. También gozó de honores en vida, algo que a tantos se escatima. Recibió la insignia de oro de la R.F.E.F. durante la tradicional comida de Navidad con que se obsequiaba a la prensa deportiva, mientras nos dolían las manos aplaudiéndole.
No me resisto a cerrar este espacio sin compartir algo que razonadamente puede antojarse inverosímil. Una de esas elipses en la que los círculos concéntricos de nuestra vida parecen aproximarse, hasta confluir en una tangente.
Tuve un superior jerárquico nacido en Cebú, Filipinas, si bien español por los cuatro costados. Y conocí muy bien su historia personal, puesto que él mismo me la contara más de una vez, sobre todo cuando viajábamos juntos y le apretaba algún ahogo nostálgico. Tras la pérdida de Filipinas, el año 1898, muchos españoles bien asentados en aquel archipiélago siguieron con sus industrias o explotaciones agrarias. Paulatinamente, irían trasladándose desde sus plantaciones hasta el mayor confort de una Manila muy americanizada, con su Universidad, hospitales, teatros y ofertas impensables en la periferia. Entonces aquellas plantaciones quedaron en manos de capataces a sueldo, dignos de absoluta confianza. A medida que iban envejeciendo, esos capataces, con el beneplácito de los propietarios, traían desde sus pueblos de origen a familiares o conocidos, lo bastante jóvenes como para adiestrarlos, antes de cederles el relevo. Uno de ellos, vizcaíno de caserío, fue el padre de mi jefe, que andado el tiempo contrajo matrimonio por poderes con otra vizcaína. Allí, en la isla de Negros, creció el entonces niño, y posteriormente jefe, hablando español en casa, inglés en la escuela y tagalo con las criadas o los niños de la plantación. Hasta que los japoneses invadieron Filipinas. Entonces, la familia consideró más seguro desplazarse a Manila, acogidos por otros miembros de la nutrida colonia española.
Cierto día, mientras el matrimonio y los dos hijos -chico y chica-, caminaban por la calle, una patrulla japonesa condujo ante un nido de ametralladora, sin ahorro de culatazos de fusil, a cuantos viandantes encontraron con rasgos occidentales. Su madre, aferrándole la mano con fuerza, le dijo que cerrase los ojos y no los abriese hasta que ella misma revocara la orden. No le hizo caso, porque un sargento con polainas y malísimos modos arengaba a sus hombres en un tono que a él le parecieron ladridos. Así pudo ver que otro japonés más joven, con galones de teniente, se encaraba ante el vociferante y descargaba en su rostro dos soberanos fustazos. Los ojos de aquel sargento, supurando odio mientras se retiraba, los tenía grabados a fuego. Casi tanto como las palabras dirigidas por el teniente, en inglés, a la quincena de desdichados a punto de recibir una rociada de balas: “¡Váyanse, rápido! Enciérrense en casa. Y tengan mucho cuidado”.
Permanecieron en Manila durante la gran batalla, una suma de batallas, mejor, a lo largo de cuatro semanas. Hasta que la 37ª División de Infantería, con el apoyo de paracaidistas y la 1ª División de Caballería, pero sobre todo gracias a la intervención de la 11ª División Aerotransportada, lograra arrinconar al ejército nipón. Quien fuera mi jefe aún recordaba los gritos de achicharrados por lenguas de lanzallamas; las conversaciones de los mayores, acalladas tan pronto aparecían él o su hermana, no lo bastante a tiempo para impedirles oír vocablos como masacrados, violadas, ametrallados… Salieron de Manila, rumbo a España, en cuanto pudieron. La capital filipina, hasta hacía bien poco llena de luz, de vida, estaba deshecha. Y ya en Madrid, una urbe que le pareció triste y oscura, donde a la mañana siguiente, cuando mientras paseaban hicieron un alto en aquel bar de barra larga y espejos impolutos, para celebrar su puesta a salvo, resultó que no tenían Coca-Cola. “Ni aquí ni en ningún sitio van a encontrarla -les dijo el camarero-. Ustedes son extranjeros, ¿verdad?”.
Carlos, otrora mi jefe inmediato, a quien un infarto fulminante derrumbó con sólo 49 años, aseguraba siempre, llegado a este punto: “No sabes cómo me sentí. Pensaba qué íbamos a hacer aquí, en un sitio donde ni siquiera tenían Coca-Cola. Una ciudad sin luz por la noche, sin apenas coches…”
En seguida salieron de Madrid para ir a Bilbao, donde tampoco existía Coca-Cola, rodaban menos coches aún, y las noches eran oscuras como boca de lobo. Bastantes años después, tras fallecer la madre de mi jefe, se presentaron unas señoras en la oficina, disculpándose por haberse enterado del óbito demasiado tarde. Abrazaron a Carlos -Carlitos le llamaban, por más que embutiese sus 108 kilos en 1,81 de estatura-, como si le conociesen de toda la vida. Y puesto que se sentaron en un sofá situado a dos metros de mi despacho, fui testigo involuntario de su conversación.
También crecieron en Filipinas, enraizaron en una España que ni conocían, por más que a tenor de la documentación oficial fuese su patria, y aunque se trasladaran a Madrid, nunca perdieron el vínculo con la finada. Hablaron sobre otros conocidos de la colonia filipina junto al oso y el madroño, y parecían encantadas. “Tu madre hubiera disfrutado mucho en Madrid -dijeron-. Tan señora como era, tan de cine y teatros. Nosotras tratamos mucho con Pilar, seguro que la recuerdas. Se caso con Félix un caballero donde los haya, hasta el punto que a veces se une a nuestras tertulias. Es militar y seguro que lo habrás visto en foto, pues enviamos a tu madre algunas con ellos, dedicadas”. Carlos, “Carlitos”, seguía su charla más por educación que con auténtico interés, o así me lo pareció. De Pilar sí se acordaba: “Pilarín, claro; siempre me pareció muy guapa”. Pero acerca de Félix, su marido, aparentaba no saber nada, pese al empeño de las visitantes: “Sí, hombre, si se dejaba caer bastante por aquí. Bueno, por San Sebastián, con el Festival de Cine. Es que es una autoridad; el séptimo arte le vuelve loco”.
Cuando se despidieron, entre abrazos y lamentos, mi jefe enhebró una explicación por demás innecesaria: “Amigas de la familia, en Filipinas. Como nosotros, también las pasaron de a Kilo con los japoneses. Las putadas unen mucho”.
Aquella charleta para mí intrascendente, debió quedárseme enganchada en algún rincón del cerebro. Aún no conocía ni al novelista Félix Martialay, ni al crítico y divulgador de cine Martialay, y todavía menos al historiador de fútbol Félix. Y por supuesto, ni imaginaba siquiera que en el futuro nuestros caminos pudieran encontrarse. De hecho, la había olvidado por completo cuando un día, tras contactar telefónicamente con él, no sé qué tipo de espoleta, puede que alguna frase suelta, cualquier expresión particular, volvió a activarla. Pilar y Félix, pensé. Una Pilar filipina y un Félix militar, caballero donde los haya, periodista cinematográfico, acogedor y complaciente… ¿Cuántos podían responder a esos parámetros en una ciudad como Madrid? Increíblemente, retazos, bocetos de Félix cruzaron aquel día lejano ante mí, como si quisieran anticiparme lo que el futuro me tenía reservado. Decidí contárselo tan pronto nos viésemos, para contemplar su expresión. Pero no se dio la oportunidad. El destino jugaba con cartas marcadas.
Siempre conservaré el recuerdo del hombre con más capacidad de trabajo que conociera, del mejor historiador de fútbol en nuestro país, del amable caballero, el generoso maestro, el ser que no quiso sincerarse por no darnos un disgusto. Y no con el repaso sistemático a sus obras, sino tan sólo, y no es poco, reivindicando su memoria mediante algo muy parecido a la devoción.