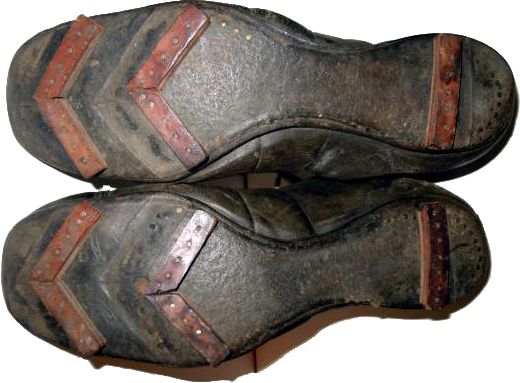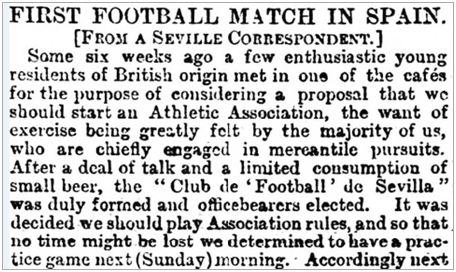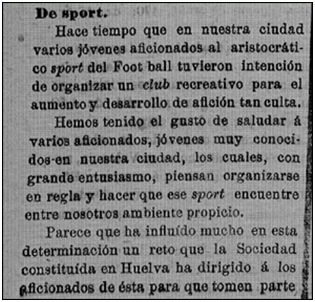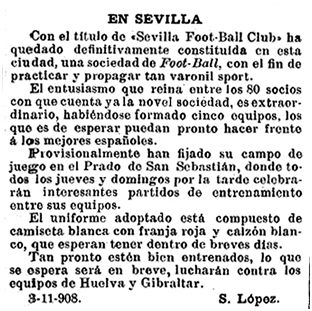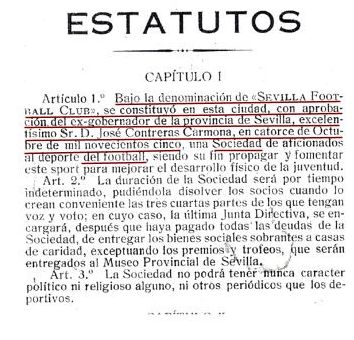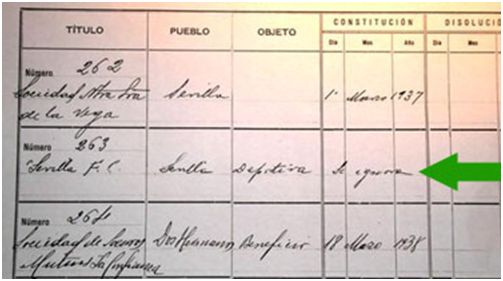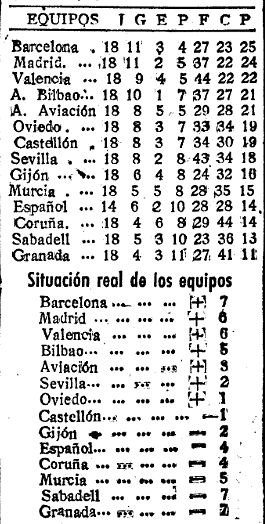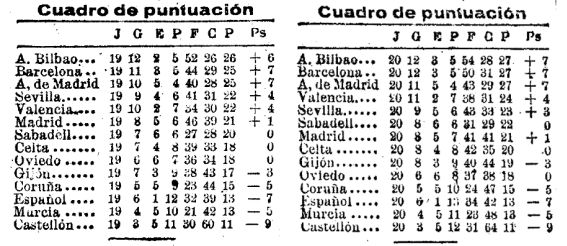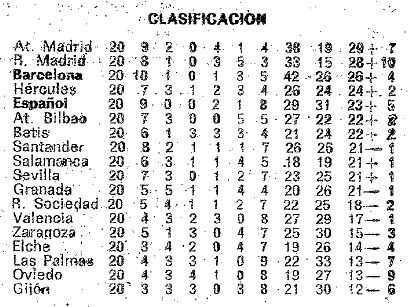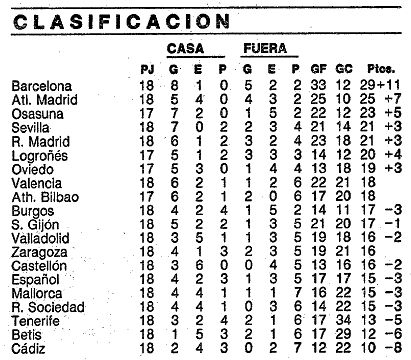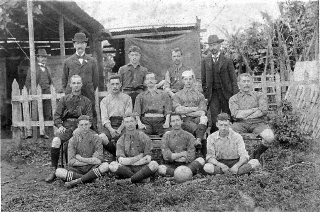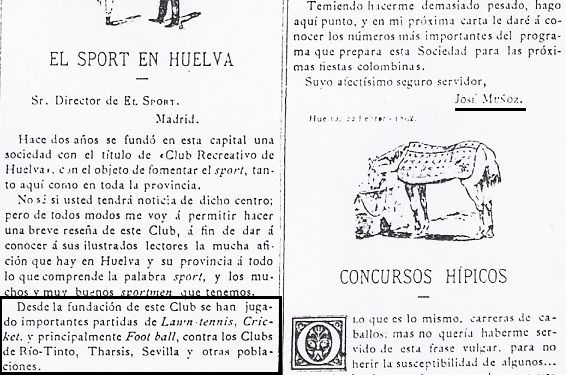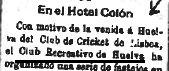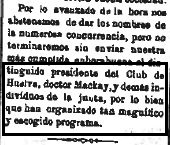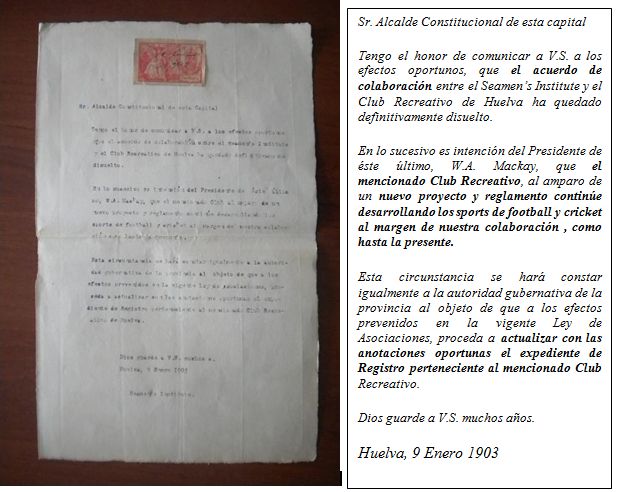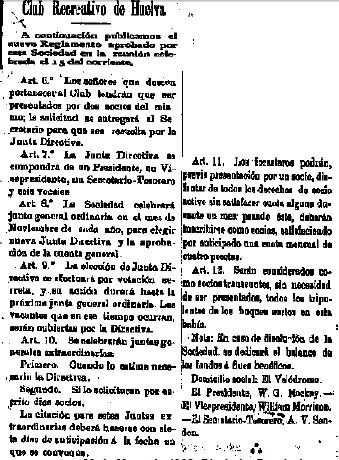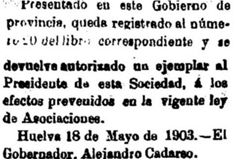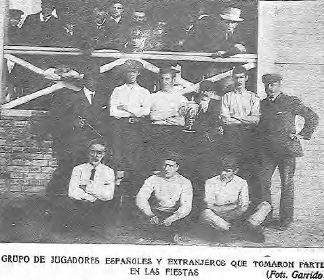Innsbruck, Austria, 3 de junio de 2010. Las selecciones nacionales de Corea del Sur y de España disputan un amistoso que sirve de preparación a ambas para la inminente Copa del Mundo de Sudáfrica. Al comienzo de la segunda parte, el barcelonista Víctor Valdés debuta como internacional absoluto sustituyendo a Pepe Reina bajo los palos. Seguramente él no lo sabe, pero acaba de convertirse en el 49º portero del equipo español en toda su historia. Éstos han sido, hasta el día de hoy, por orden de internacionalidades, los 49 guardametas que han defendido, en alguna ocasión, el marco de nuestra Selección:
Iker Casillas. Nació en Madrid, el 20 de mayo de 1981. Siempre en el Real Madrid desde su debut en 1999, un año después ya era internacional absoluto. Ha conquistado 1 Mundial, 2 Eurocopas, 5 Ligas, 1 Copa, 2 Copas de Europa, 1 Intercontinental, 1 Supercopa europea, 3 españolas, 1 Mundial Sub-20 y 1 Trofeo Zamora. Máximo internacional español desde noviembre de 2011, lleva disputados 143 partidos con la Selección, en los que ha recibido 79 goles. Uno de los principales iconos del fútbol mundial actual y mejor portero del mundo para la IFFHS en los últimos 5 años, sus asombrosos reflejos, sus paradas imposibles, sus espectaculares uno contra uno, sus decisivas actuaciones y su impresionante palmarés lo convierten, a sus 31 años, en uno de los grandes mitos del fútbol español de todos los tiempos.
Andoni Zubizarreta. Nacido en Vitoria el 23 de octubre de 1961, jugó en el Alavés, Athlétic, Barcelona y Valencia. Logró seis Campeonatos de Liga, tres Copas del Rey, tres Supercopas, una Copa de Europa, una Recopa y una Supercopa de Europa, además del Trofeo Zamora de la temporada 1986-87. Récord vigente de partidos jugados en la Primera División, con 622, fue el primero de nuestros futbolistas en alcanzar los 100 entorchados internacionales y en disputar 4 Mundiales con la Selección. Con 126 internacionalidades entre 1985 y 1998 y 99 goles encajados, vivió desde el banquillo el subcampeonato europeo logrado por España en 1984. Guardameta sobrio, nada amigo de alardes ni de excentricidades, muy sereno y de gran colocación.
Luis Miguel Arconada. Nació en San Sebastián el 26 de junio de 1954. Jugó siempre en la Real Sociedad, de la que fue su portero y capitán indiscutible durante la mejor época de la historia del club. Consiguió 2 Ligas, 1 Copa y 1 Supercopa, además de tres Trofeos Zamora de forma consecutiva. Insustituible también en el equipo nacional, disputó 68 encuentros y encajó 63 tantos, entre 1977 y 1985, siendo el primer jugador español en sumar 50 partidos con la Selección. Crucial en la Eurocopa-84, para bien y para mal. Sin él, posiblemente, nunca se hubiera jugado aquella final y jamás sabremos qué hubiera pasado en el decisivo choque, si no se le hubiese escurrido aquel balón bajo su cuerpo. Carismático, de agilidad felina y reflejos sobresalientes, fue uno de los grandes porteros europeos de su época.
José Ángel Iríbar. Nacido en Zaráuz (Guipúzcoa), el 1 de marzo de 1943. Fue durante 18 temporadas el indiscutible número uno en el marco del Athlétic, con el que logró 2 Campeonatos de Copa y 1 Trofeo Zamora, además de alcanzar la final de la Copa de la UEFA en 1977. Con la Selección sumó 49 partidos (42 goles) entre 1964 y 1976, plusmarca española durante muchos años. Titular en la Selección campeona de la Eurocopa-64 y en el Mundial de Inglaterra-66, elegante, seguro y de gran regularidad, ha sido considerado como uno de los mejores guardametas del fútbol mundial.
Ricardo Zamora. Nació en Barcelona el 21 de enero de 1901. Jugó en el Universitari, Español, Barcelona, Real Madrid y Niza francés. Consiguió 2 títulos de Liga, 5 Campeonatos de Copa y la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Amberes. El Divino, catalogado durante décadas como el mejor portero de todos los tiempos, fue uno de los personajes más populares de su época y, posiblemente, el primer futbolista mediático de la historia. Intuitivo, ágil, seguro, de gran colocación, espectacular en sus intervenciones y un verdadero ídolo de masas, entre 1920 y 1936 disputó 46 partidos internacionales (récord que se mantendría durante 40 años) y recibió 42 goles, «muchos de ellos, en fuera de juego», como él mismo aseguraba. Considerado hoy por la FIFA el 5º mejor cancerbero de la historia.
Santiago Cañizares. Nació en Madrid, el 18 de diciembre de 1969. De la cantera del Real Madrid, pasó por el Elche, Mérida y Celta de Vigo, antes de volver al equipo merengue, para terminar fichando por el Valencia. Su palmarés cuenta con 5 Ligas, 3 Copas del Rey, 3 Supercopas, 1 Liga de Campeones, 1 Copa de la UEFA, 1 Supercopa de Europa y 1 oro olímpico. Conquistó, también, 4 Trofeos Zamora, 1 con el Celta y 3 con el Valencia. Internacional en 46 oportunidades entre 1993 y 2006, encajando tan sólo 26 goles, nunca llegó a afianzarse como titular indiscutible, aunque su sobresaliente debut frente a Dinamarca hiciera presagiar todo lo contrario. Autoritario, acrobático y espectacular, sirvió de puente entre la época de Zubizarreta y la de Casillas.
Antonio Ramallets. Nació en Barcelona el 4 de julio de 1924. Defendió la portería del Europa, San Fernando, Mallorca, Valladolid y Barcelona, equipo éste último donde viviría su mejor época, pues no en vano, conquistó 6 Ligas, 5 Copas, 2 Copas Latinas, 2 Copas de Ferias y 5 trofeos como portero menos goleado de la Liga, récord aún vigente y sólo igualado por Víctor Valdés 52 años después. Con la Selección sumó 35 entorchados y encajó 50 goles, entre 1950 y 1961. Ágil y muy seguro, se convirtió en uno de los principales artífices del cuarto puesto logrado por España en el Mundial de Brasil, en donde fue catalogado como el mejor guardameta del mundo.
José Manuel Reina. Nació en Madrid el 30 de agosto de 1982. Actual inquilino de la meta del Liverpool, también ha jugado en el Barcelona y en el Villarreal, con el que logró dos títulos de la Intertoto. Con los de Anfield ha conquistado una Supercopa de Europa, una FA Cup, una Community Shield y una Copa de la Liga, además de 3 Guantes de Oro, trofeo que se concede en Inglaterra al portero que consigue más veces mantener su puerta imbatida. Internacional absoluto desde 2005, lleva jugados 26 partidos con nuestro equipo y ha recibido 15 dianas. Siempre a la sombra de Casillas, ha sido su suplente en los tres títulos consecutivos logrados por España, el Mundial 2010 y las Eurocopas 2008 y 2012.
Ignacio Eizaguirre. Nació en San Sebastián el 7 de noviembre de 1920. Defendió el marco de la Real Sociedad (en dos etapas), Valencia, Osasuna y Granada. A orillas del Turia se alzó con tres títulos de Liga, una Copa del Generalísimo y dos Trofeos Zamora. Disputó 18 partidos internacionales entre 1945 y 1952 y fue superado por los delanteros rivales en 31 oportunidades. Acudió al Campeonato del Mundo de Brasil, en donde jugó dos partidos, colaborando en la consecución del cuarto puesto de nuestra Selección. Hijo del también cancerbero Agustín Eizaguirre, llegó a convertirse en el mejor portero español de la posguerra.
Miguel Ángel González. Nacido en Orense, el 24 de diciembre de 1947. Guardameta del CD Orense, Castellón y Real Madrid. Uno de los mejores cancerberos en la historia del Madrid, con una prolífica carrera en Chamartín entre las temporadas 1968-69 y 1985-86, es decir, desde la época de los Yé-Yé hasta la de la Quinta del Buitre. Conquistó 8 títulos de Liga, 5 Copas, 2 Copas de la UEFA y 1 Copa de la Liga, junto con el Trofeo Zamora de la 75-76. En la Selección fue el portero que retiró a Iríbar, para ceder el testigo poco después a Arconada. Entre 1975 y 1978 disputó 18 encuentros internacionales y encajó 9 goles. Titular en el Mundial de Argentina y suplente en el de España, El Gato fue un verdadero felino bajo los palos.
Carmelo Cedrún. Nació en Amorebieta (Vizcaya), el 6 de diciembre de 1930. Catorce temporadas en el Athlétic, tres en el Español y una en Baltimore, Estados Unidos. En San Mamés logró una Liga, tres Copas y se ganó la internacionalidad absoluta en 1954. Hasta 1963 vistió la camiseta de España en 13 oportunidades, recibiendo 20 tantos. Disputó el Campeonato del Mundo de Chile en 1962. Padre del también portero Andoni Cedrún, sería el encargado de ceder el testigo en la meta del Athlétic a un jovencísimo José Ángel Iríbar.
Víctor Valdés. Nacido en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el 14 de enero de 1982. Guardameta titular del mejor Barça de la historia, pertenece a la primera plantilla desde la temporada 2002-03 y ha conquistado ya 5 Ligas, 2 Copas, 5 Supercopas, 3 Ligas de Campeones, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes y 5 Trofeos Zamora (4 consecutivos), récord absoluto compartido con Ramallets, que lo convierten en el portero culé más laureado de la historia. A pesar de su enorme categoría bajo los palos, sólo ha disputado 11 partidos con la Selección absoluta, desde 2010, con 4 goles encajados. Ha vivido desde el banco los títulos de campeones del mundo (2010) y de Europa (2012) logrados por nuestro equipo nacional. Valiente, seguro y en constante progresión, es uno de los ejemplos más cristalinos de lo que significa compartir época bajo la alargada sombra de Iker Casillas.
Salvador Sadurní. Nació en Arbós (Tarragona), el 3 de abril de 1941. En las filas del FC Barcelona desde los 20 hasta los 36 años, período de tiempo en el que logró una Liga, tres Copas, una Copa de Ferias y tres Trofeos Zamora. Convocado para la Selección en numerosas ocasiones, el hecho de ser coetáneo de Iríbar sólo le permitiría disputar 10 partidos internacionales (8 goles encajados) entre 1963 y 1969. Todo un símbolo del barcelonismo, fue convocado para el Mundial de Chile-62 y para la fase final de la Eurocopa-64 conquistada por España.
José Francisco Molina. Vino al mundo en Valencia el 8 de agosto de 1970. Fue portero del Villarreal, Valencia, Albacete, Atlético de Madrid, Deportivo y Levante. Indiscutible en el Atlético del doblete, tras el descenso a Segunda de los rojiblancos en la temporada 1999-00, fichó por el Deportivo de La Coruña, donde se convirtió en uno de sus principales puntales durante 6 históricas temporadas. Logró una Liga, dos Copas, dos Supercopas y un trofeo Zamora. Con la Selección tuvo en 1996, probablemente, el debut más peculiar e insólito que un guardameta pueda imaginar, cuando el seleccionador, Javier Clemente, decidió darle el espaldarazo internacional alineándolo de extremo izquierda. Sus otros 8 partidos con la elástica nacional los jugó en su puesto natural, encajando 3 goles. Se despidió de la Selección en la Eurocopa de Bélgica y Holanda del año 2000.
José Vicente. Nacido en Barcelona el 19 de diciembre de 1931. Defendió las porterías del Español, Real Madrid, Mallorca y Deportivo. Con los de Chamartín logró 4 Campeonatos de Liga, 1 de Copa, 1 Copa Intercontinental y 3 Trofeos Zamora. En el equipo nacional le tocó ser suplente de grandes como Ramallets e Iríbar, por lo que sólo disputó 7 partidos y encajó 9 goles, entre 1961 y 1963. Conocido como El Grapas por su seguridad en el blocaje, jugó tres partidos de las rondas eliminatorias en la primera Eurocopa que ganó España.
Francisco Buyo. Nacido en Betanzos (La Coruña), el 13 de enero de 1958. Fue portero del Deportivo, Sevilla y Real Madrid, donde se convirtió en uno de los mejores cancerberos de su historia. Con los merengues conquistó 6 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas y 2 Trofeos Zamora. A pesar de ser uno de los porteros más destacados de la época, sólo vistió la camiseta de la Selección en 7 oportunidades y recibió 2 tantos, entre 1983 y 1992. Debutó la feliz noche de la goleada a Malta, por lesión de Arconada, para luego convertirse en el eterno suplente de Zubizarreta. De intervenciones impresionantes, agilísimo, elástico y con cierta tendencia a la polémica, acudió a las Eurocopas de 1984 y 1988, aunque no disputó ningún minuto.
José Araquistáin. Nació en Azcoitia (Guipúzcoa), el 4 de marzo de 1937. Perteneció al Eibar, Real Sociedad, Real Madrid, Elche y Castellón. Todos sus títulos los consiguió vestido de blanco, con 6 Ligas, 1 Copa, 1 Copa de Europa y 1 Trofeo Zamora. Curiosamente, con sus dos últimos equipos alcanzó sendas finales de Copa en 1969 y 1973, aunque perdió las dos frente al Athlétic. Internacional en 6 oportunidades entre 1960 y 1962, recibió 6 goles y defendió la portería española en el último compromiso del Mundial de Chile, ante Brasil, que supuso nuestra vuelta a casa.
Gregorio Blasco. Nació en Mundaca (Vizcaya), el 10 de junio de 1909. Perteneció al Arenas y al Athlétic, antes de su exilio americano tras el estallido de la Guerra Civil. Jugó también en la selección vasca, Real Club España y Atlante (ambos de México) y en el River Plate argentino. En San Mamés logró 4 Ligas, 4 Copas y 3 galardones como portero menos goleado de la Liga. En México conquistó 3 Ligas y 1 Copa. Probablemente, el mejor portero español de su época, Ricardo Zamora aparte. Fue precisamente este hecho, su coincidencia en el tiempo con El Divino, lo que le privó de una carrera internacional a la altura de su categoría. Cinco partidos entre 1930 y 1936 y sólo un gol recibido, de penalti, es su bagaje con nuestra Selección. Potente, rápido en las salidas y segurísimo, se asentó definitivamente en México, donde fallecería en 1983.
Miguel Reina. Nació en Córdoba el 24 de enero de 1946. Jugó en el Córdoba, Barcelona y Atlético de Madrid. Con el equipo culé logró 2 Copas, 1 Copa de Ferias y 1 Trofeo Zamora. A orillas del Manzanares alzó 1 Liga, 1Copa, 1 Copa Intercontinental, otro Trofeo Zamora y alcanzó la final de la Copa de Europa de 1974 que el Atlético perdió ante el Bayern de Munich. Con sólo 20 años fue la gran sorpresa de Villalonga en la lista para el Mundial de Inglaterra, como tercer portero, aunque el gran Iríbar le cerró las puertas de la Selección en no pocas ocasiones, por lo que sólo defendió nuestro marco en 5 oportunidades entre 1969 y 1973, encajando 3 goles. Padre del actual portero del Liverpool, poseía agilidad, elasticidad y vistosidad en sus intervenciones.
Javier G. Urruticoechea. Nació en San Sebastián el 17 de febrero de 1952. Jugó en la Real Sociedad, RCD Espanyol y FC Barcelona. Con el equipo culé conquistó una Liga, tres Copas del Rey, dos Copas de la Liga, una Supercopa y una Recopa de Europa, además de un Trofeo Zamora. Habitual en las convocatorias de la Selección, fue cinco veces internacional y encajó seis goles, entre 1978 y 1980. Espectacular, de grandes reflejos y especialista parando penaltis, fue el primer futbolista español convocado para tres Mundiales distintos (Argentina-78, España-82 y México-86), aunque no llegó a debutar en ninguno de ellos.
Alberto Martorell. Nació el 13 de marzo de 1916 en Madrid. Toda una vida dedicada al Español de Barcelona, portería que defendió durante doce temporadas y con el que logró la Copa del Generalísimo en 1940. Cuatro veces internacional (y 6 goles recibidos) entre 1941 y 1942. Se dedicó a ejercer su otra gran pasión, la medicina, una vez abandonado el fútbol con tan sólo 31 años.
Juan Carlos Ablanedo. Nació el 2 de septiembre de 1963 en Mieres (Asturias). Siempre en su Spórting de Gijón, donde obtuvo tres Trofeos Zamora y llegó a convertirse en toda una institución bajo los palos. Una memorable actuación suya en la final frente a Italia, le valió a la Selección Sub-21 su primera Eurocopa de la categoría, en 1986. Con la absoluta, disputó 4 partidos, siempre como sustituto de Zubizarreta y recibió 2 goles, entre 1986 y 1991, siendo citado para los Mundiales de México-86 e Italia-90. De agilidad y reflejos deslumbrantes, está considerado el mejor portero de la historia del Spórting.
José María Jáuregui. Vino al mundo el 15 de marzo de 1896 en Las Arenas (Vizcaya). Indiscutible en el Arenas de Guecho durante 18 temporadas, conquistó un Campeonato de Copa en 1919. Disputó tres partidos internacionales, los que jugó la Selección en los Juegos Olímpicos de Amsterdam en 1928. Encajó 9 goles, 7 de ellos en el desempate de cuartos de final ante Italia. Con él bajo los palos, España alineaba por vez primera a un portero que no era Zamora.
Guillermo Eizaguirre. Nació el 17 de mayo de 1909 en Sevilla. Siempre ligado al club hispalense, con el que logró un Campeonato de Copa en 1935. Guardameta completo, elegante, seguro y algo exagerado en las formas, fue otro de los grandes damnificados por compartir época con Zamora, por entonces, el mejor portero del mundo. Muchas convocatorias y sólo tres veces internacional, en los años 1935 y 1936, con nueve balones recogidos del fondo de sus redes. Como seleccionador nacional llevó a nuestro equipo al cuarto puesto en el Mundial de Brasil, en 1950.
Antonio Jiménez, Toni. Nacido el 12 de octubre de 1970 en La Garriga (Barcelona). Jugó en el Figueres, Rayo Vallecano, Espanyol (en dos etapas), At. Madrid y Elche. Obtuvo dos Trofeos Zamora (uno en Segunda División) y fue el guardameta titular de la Selección Olímpica que se colgó la medalla de oro en Barcelona-92. Con la absoluta disputó 3 compromisos internacionales entre 1998 y 1999, en los que logró mantener su portería a cero.
Juan Alonso. Nació en Fuenterrabía (Guipúzcoa) el 13 de diciembre de 1927. Defendió el marco del Logroñés, Ferrol, Real Madrid y Plus Ultra. En Chamartín, en once temporadas, conquistó 4 Ligas, 2 Copas Latinas y las 5 primeras Copas de Europa del club, siendo así el guardameta español que más títulos de campeón de Europa ostenta. En un período de gran rivalidad en la meta de la Selección, disputó dos partidos internacionales en 1958 y 1959, encajando 3 goles. Su firmeza, eficacia y regularidad, hicieron de él uno de los mejores de la época.
José Casas, Pepín. Nació en Valencia el 16 de noviembre de 1931. Guardó la portería del Alicante, UD Las Palmas (en dos etapas) y Real Betis. En octubre de 1963 recibió la llamada del equipo nacional para el partido de vuelta de los octavos de final de la Eurocopa. Un gol de Gento y una extraordinaria actuación del pequeño gran cancerbero valenciano, sirvieron a España para seguir adelante en una competición que acabaría ganado. Su segundo y último entorchado internacional tuvo lugar en Mestalla, en diciembre de ese mismo año, con una derrota por 2 a 1 ante Bélgica.
Antonio Betancort. Nació en Las Palmas de Gran Canaria, el 13 de marzo de 1938. Jugó en la UD Las Palmas (en dos etapas), Deportivo y Real Madrid, con el que consiguió seis Campeonatos de Liga, dos Copas del Generalísimo, una Copa de Europa y dos Trofeos Zamora. Dos veces internacional y un gol encajado, en 1965, contra Eire, en la clasificación para el Mundial de Inglaterra. De complexión fuerte, sobrio y sin florituras, tuvo una gran competencia bajo los palos del Madrid y la Selección Nacional. Suplente de Iríbar en Inglaterra-66.
Mariano García Remón. Nació en Madrid el 30 de septiembre de 1950. De la cantera del Real Madrid, pasó cedido por el Talavera y el Oviedo antes de recalar definitivamente en la primera plantilla, hasta su retirada quince temporadas después. De blanco logró 7 títulos de Liga, 4 de Copa, 2 Copas de la UEFA y 1 Copa de la Liga y mantuvo con Miguel Ángel, durante varios años, una fructífera rivalidad por la titularidad de la portería madridista. Fue dos veces internacional, ambas en 1973 y recibió un gol. Portero muy completo, vivió un auténtico calvario con diversas lesiones graves que lastraron su gran proyección.
Abel Resino. Nacido en Velada (Toledo), el 2 de febrero de 1960. Pasó por el Toledo y el Ciempozuelos, antes de recalar en el Atlético de Madrid, donde se convertiría en uno de los mejores guardametas de España. Se retiró en las filas del Rayo Vallecano. Como colchonero conquistó dos Copas del Rey, una Supercopa y el Trofeo Zamora de la temporada 1990-91, la mejor de su carrera, con su plusmarca mundial de 1.275 minutos sin recibir un gol. Potente en el salto, autoritario con su defensa y de grandes reflejos, fue dos veces internacional (con tres goles), ambas en 1991, su mejor año.
Ricardo López. Nació en Madrid el 31 de diciembre de 1971. Ha jugado en el Real Ávila, Atlético de Madrid, Valladolid, Manchester United, Rácing de Santander y Osasuna, donde aún permanece. Con el Atlético logró una Liga y una Copa (fue el suplente de Molina en el gran año del doblete) y en Inglaterra, un Campeonato de Liga con el Manchester, club en el que se mantuvo dos temporadas. Dos veces internacional entre 2001 y 2002 y un gol encajado, viajó como portero suplente de Casillas al Mundial de Corea y Japón en 2002.
Manuel Vidal. Nació en Bilbao el 15 de octubre de 1901. Jugó en los tres grandes del fútbol español de su época, el Athlétic, con el que logró dos Campeonatos de Copa, el Barcelona, con el que conquistó la primera Liga en la temporada 1928-29 y el Real Madrid. El 22 de mayo de 1927, en un amistoso ante Francia disputado en Colombes, sustituía a Zamora bajo los palos de la Selección, disputando de esta manera, su único partido internacional. En los 41 minutos que estuvo en el campo, logró mantener su puerta a cero.
Juan José Nogués. Nació el 28 de marzo de 1909 en Borja (Zaragoza). Fue guardameta del Zaragoza y del Barcelona, equipo con el que logró la Copa del Generalísimo de 1942. Viajó como suplente al Mundial de Italia en 1934 y por lesión de Zamora, hubo de disputar el desempate de los cuartos de final frente a la selección anfitriona. Nuestro equipo cayó por uno a cero, lo que supuso el adiós de España al Campeonato y el de Nogués a la Selección.
José Pérez. Nació en Arrecife, Lanzarote (Las Palmas), el 24 de octubre de 1908. Después de pasar por equipos de las Islas como el Arenal y el Real Club Victoria, ficha por el Hércules de Alicante donde se convertiría en uno de sus principales baluartes. También jugaría en el Granada y el Marino. Fue el guardameta de la Selección en el primer partido de España después de la Guerra Civil, el 12 de enero de 1941. Disputó 42 minutos y no recibió ningún gol. El único internacional absoluto en la historia del Hércules.
José María Echevarría. Nacido en Algorta (Vizcaya) el 30 de octubre de 1920. De la cantera del Athlétic, logró el doblete con el primer equipo en la temporada 1942-43 y un Trofeo Zamora dos años antes. Seis veces seleccionado por el combinado nacional y una sola presencia en el marco español, en 1941, cuando sustituyó a Pérez en el primer compromiso internacional de la posguerra, recibiendo los dos goles de Portugal (2-2). Con tan sólo 23 años, una enfermedad pulmonar le obligó a dejar la práctica del fútbol, poniendo fin a su corta y prometedora carrera como guardameta.
José Trías. Nació en Barcelona el 16 de octubre de 1921. Catorce temporadas guardando la meta del Español, interrumpidas por una en la que defendió la puerta del Murcia. Con los Periquitos alzó la Copa del Generalísimo en 1940 y le disputó a Martorell la titularidad bajo los palos durante varios años. Una vez internacional, en 1941, con victoria española sobre Portugal por 5-1.
Juan Acuña. Nació en La Coruña, el 13 de febrero de 1923. Toda su vida ligado al Deportivo, meta que defendería durante 20 años. Uno de los mejores guardametas de su generación y pretendido por todos los grandes de España, su fidelidad al equipo de su tierra le permitió lograr cuatro Trofeos Zamora pero, quizá, le privó de una carrera internacional acorde a sus excelentes condiciones. En diciembre de 1941, con 18 años y 10 meses, se convertía en el portero español más joven en debutar con la Selección, marca que aún perdura. En su único compromiso con España, recibió un gol. En 1950 viajó como tercer portero al Mundial de Brasil, donde no disputó ningún minuto, aunque sí pudo disfrutar de la cuarta plaza lograda por nuestro equipo.
José Bañón. Nacido el 19 de abril de 1922 en Alicante. Perteneció al Hércules y al Real Madrid, al que llegó con 21 años. Se adjudicó un Trofeo Zamora y alzó dos Campeonatos de Copa. De sorprendente elasticidad y agilidad, una afección pulmonar le retiró prematuramente, a los 27 años. Dieciocho convocatorias con la Selección y un partido disputado, en 1947, con dos goles recibidos.
Raimundo P. Lezama. Nació en Baracaldo (Vizcaya) el 29 de noviembre de 1922. A los 15 años, a causa de la Guerra Civil, marchó a Inglaterra donde permaneció hasta 1941. Jugó en el Southampton y Manchester United, antes de regresar a España para enrolarse en el Arenas. De allí, al Athlétic, con el que vivió la época más gloriosa de su historia. Dos Ligas, seis Copas y un Zamora, junto a los Gaínza, Zarra, Panizo, Iriondo, Nando o Venancio, así lo atestiguan. Su influencia inglesa marcaría sus magníficas condiciones como guardameta, convirtiéndose en todo un innovador de la posición. El saque con la mano o a bote pronto, formaban parte de sus novedosos registros. Un partido internacional con dos goles encajados, en 1947, es su balance con la Selección. Uno de los grandes cancerberos vascos de la historia.
Fernando Argila. Nació el 26 de diciembre de 1922 en Barcelona. Comenzó dedicándose al baloncesto, aunque pronto cambiaría la canasta por los tres palos. Tres temporadas en el Barça (con un título de Copa) y 9 en el Oviedo, interrumpidas por la cesión de un año al Atlético de Madrid. En enero de 1954 ocupó por primera y única vez la portería del equipo nacional, ante Turquía, en partido clasificatorio para el Mundial de Suiza, con victoria española por cuatro tantos a uno.
Juan Antonio Deusto. Nació en Bilbao, el 8 de enero de 1946. Quince temporadas como profesional, repartidas entre el Athlétic, el Málaga y el Hércules. En San Mamés logró un título de Copa en cinco años, pero su eterna suplencia de un Iríbar en plenitud le obligó a emigrar al Málaga, donde viviría la cara y la cruz del fútbol. Un Trofeo Zamora en 1972, un partido internacional en 1973 y un descenso en 1975, año en el que aterrizó en el Hércules. Guardameta de una extraordinaria categoría, como a tantos otros coetáneos, Iríbar le privó de un mayor protagonismo. En su única presencia con la Selección, dos goles de Jupp Heynckes le amargaron el debut.
José Luis F. Manzanedo. Nació en Burgos, el 10 de febrero de 1956. Militó en el Burgos, Valencia, Valladolid, Sabadell y Cultural Leonesa. Con el cuadro ché consiguió 1Copa del Rey, 1 Recopa de Europa, 1 Supercopa de Europa y 1 Trofeo Zamora. De grandes reflejos y agilidad, otros grandes porteros de la época le cerraron las puertas de la Selección. Una vez internacional, en 1977, sustituyendo a Arconada en el descanso. Venció España y mantuvo su portería a cero.
José Manuel Ochotorena. Nació en San Sebastián, el 16 de enero de 1961.De la cantera del Real Madrid, debutó con los grandes con apenas 20 años por una huelga de jugadores profesionales. Dos temporadas después subió definitivamente al primer equipo, donde tuvo una gran competencia con Miguel Ángel primero y Buyo después. Con esa plantilla, levantó 3 Ligas, 1 Copa, 2 Copas de la UEFA y 1 Copa de la Liga. Fichó por el Valencia, con el que alcanzó su mejor nivel, con un Trofeo Zamora y la convocatoria para el Mundial de Italia en 1990. Jugó también en el Tenerife, Logroñés y Rácing de Santander. Una vez internacional, en 1989, con victoria sobre Polonia por 1-0.
Julen Lopetegui. Nacido el 28 de agosto de 1966 en Asteasu (Guipúzcoa). Perteneció al Real Madrid, UD Las Palmas, Logroñés, Barcelona y Rayo Vallecano. Sin apenas oportunidades en los dos grandes del fútbol español, sí pudo saborear, al menos, 1 Liga, 1 Copa, 4 Supercopas y 1 Recopa. En el Logroñés, sí gozó de oportunidades para demostrar que era uno de los mejores porteros de España. Jugó un partido con el equipo nacional, en 1994, y formó junto a Zubi y Cañizares el trío de guardametas para el Mundial de Estados Unidos. El único internacional en la historia del Logroñés y actual seleccionador Sub-21.
Juan Miguel García, Juanmi. Nació en Cartagena (Murcia), el 9 de marzo de 1971. Pasó por el Cartagena, Real Madrid, Zaragoza, Deportivo, Murcia y Nástic de Tarragona. Conquistó 3 Copas del Rey, 1 Recopa y 1 Supercopa. Cartagenero él, curiosamente disputó su único partido internacional en su ciudad natal, en un amistoso en el que España venció por 3-0 a Polonia, en enero de 2000.
César Sánchez. Natural de Coria (Cáceres), nació el 2 de septiembre de 1971. Perteneció al Valladolid, Real Madrid, Zaragoza y Valencia. Con los merengues vivió su mejor momento, pues no en vano consiguió 2 Ligas, 2 Supercopas, 1 Liga de Campeones, 1 Supercopa de Europa y 1 Copa Internacional, llegando incluso a arrebatarle la titularidad al mismísimo Casillas. De grandes condiciones y muy completo, no tuvo tanta suerte en la Selección, en la que jugó sólo un partido y recibió los 4 goles con los que Alemania nos vapuleó en un amistoso, en agosto de 2000.
Pedro Contreras. Nació en Madrid el 7 de enero de 1972. Perteneció a la plantilla del Real Madrid que logró 1 Liga, 1 Supercopa, 1 Copa de Europa y 1 Copa Intercontinental. Sin opciones de jugar en el club blanco, fue cedido una temporada al Rayo Vallecano, para terminar fichando por el Málaga (una Intertoto), el Betis (una Copa del Rey) y el Cádiz. Una vez internacional y cero goles recibidos, en octubre de 2002. El tercer portero de España en el Campeonato del Mundo de Corea y Japón.
Daniel Aranzubía. Nació el 18 de septiembre de 1979 en Logroño. Canterano del Athlétic, perteneció al primer equipo durante 8 temporadas, hasta recalar en el Deportivo de La Coruña en el verano de 2008. En el equipo de Riazor ha conquistado una Copa Intertoto y aún se mantiene como titular. En 1999 alternó el puesto con Casillas en el Mundial Sub-20 de Nigeria que conquistó España y fue el cancerbero titular en los Juegos de Sydney al año siguiente, donde nuestro equipo logró la medalla de plata. Con la Selección absoluta disputó un encuentro, sin recibir gol alguno, en junio de 2004. Convocado para la Eurocopa de Portugal de ese mismo año, vio desde el banquillo los tres partidos de nuestro equipo.
Diego López. Nació en Paradela (Lugo), el 3 de noviembre de 1981. Ha jugado en el CD Lugo, Alcorcón, Castilla, Real Madrid, Villarreal y Sevilla. Recientemente recuperado para el equipo de Concha Espina, por la lesión de Casillas, ocupa su portería desde el pasado mes de enero. Precisamente como suplente de Iker, vivió la consecución del Campeonato Nacional de Liga de la temporada 2006-07. Una vez internacional, en Macedonia, en agosto de 2009, manteniendo su puerta a cero. Muy seguro y con grandes reflejos, fue el tercer portero en la Copa Confederaciones de Sudáfrica, en la que España se colgó la medalla de bronce.