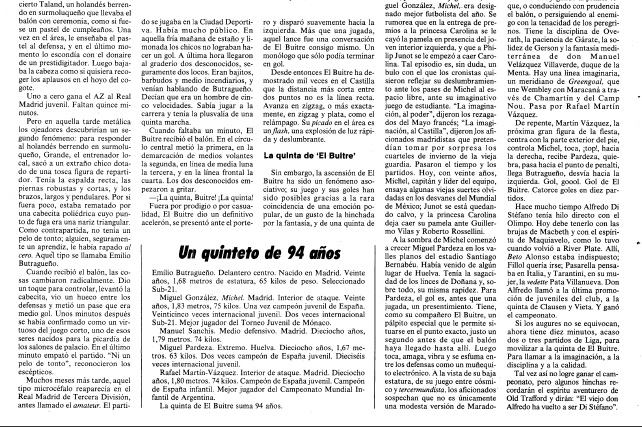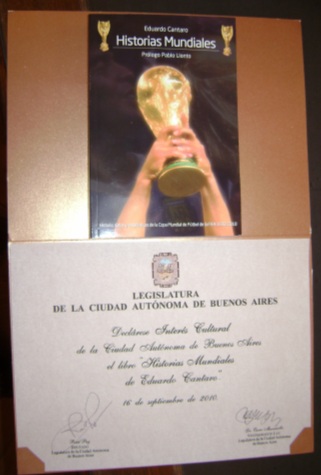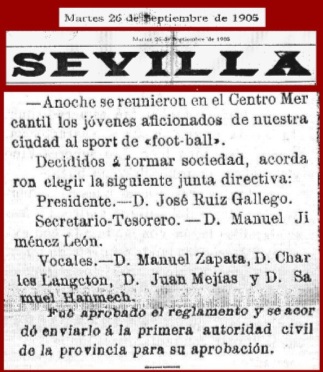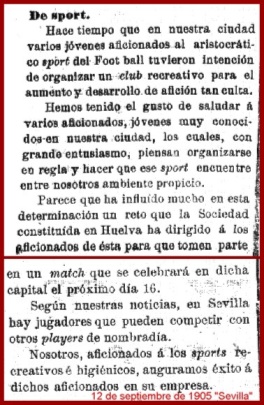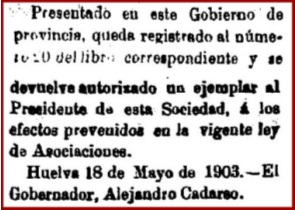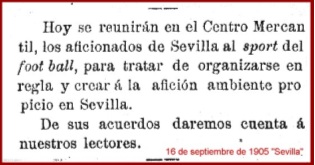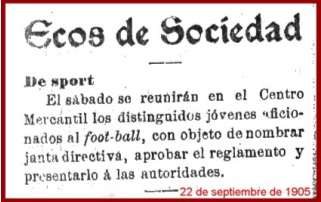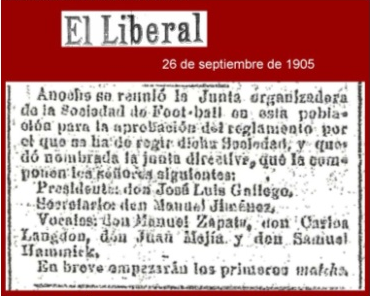Publicada anteriormente en la revista de la IFFHS «Fussball-Weltzeitschrift» Nº 30 (1996)
El triunfo de España en el último Campeonato del Mundo ha sido un éxito sin precedentes. Todas las anteriores tentativas se saldaron con decepción, siempre dejando a un lado el cuarto puesto de Brasil en 1950. También nuestros mejores jugadores habían pasado por el Campeonato Mundial con cierto sabor agridulce, pues la falta de éxito del equipo ensombreció la labor individual. Italia 1934 fue un Mundial especial. Era la primera participación española en la fase final donde presentaba un plantel muy interesante: Ricardo Zamora, Ciriaco Errasti, Leonardo Cilaurren, Isidro Lángara, Luis Regueiro, Guillermo Gorostiza y… Jacinto Fernández de Quincoces, elegido el mejor defensa del mundo.
Jacinto Fernández de Quincoces López de Arbina. Baracaldo (Vizcaya) 17-VII-1905. Componente, junto a Ricardo Zamora y Ciriaco Errasti, del más famoso terceto defensivo de nuestro fútbol. Ingresó en el Deportivo Alavés a los 18 años, después de haberse forjado en los modestos clubes baracaldeses Giralda y San Antonio, sin que el Athletic de Bilbao mostrase el menor interés por él. Su garra y pundonor, unidos a una calidad técnica muy superior a lo demandado por entonces a los defensas, le llevaron a convertirse en uno de los mejores zagueros de Europa, aunque desde ciertos ámbitos se le achacara excesiva nobleza. Su estampa briosa, con el pañuelo anudado sobre la frente, se hizo popular en el Alavés con el advenimiento del Campeonato Nacional de Liga, durante cuyas tres primeras ediciones disputó los 44 partidos del calendario. En 1931 fue traspasado al Real Madrid con su compañero Ciriaco y el atacante Olivares, a cambio de 60.000 ptas. Permaneció con los blancos hasta 1942, interviniendo en otros 132 partidos, alzándose con dos campeonatos de Liga y otros dos de Copa, y sumando 25 partidos internacionales desde su debut contra México en Ámsterdam, durante los IX Juegos Olímpicos, y su despedida frente a Austria, en el Metropolitano, el 19 de enero de 1936. En ese intervalo hubo un hueco para su presencia en el Mundial de Italia correspondiente a 1934. Apodado «El Autogiro» por su espectacular juego de cabeza y eficacia en los cruces, le fue dedicada una oda por el escritor José García Nieto con ocasión de un memorable partido de Copa contra el Barcelona en 1936. Aunque protagonizó tres películas y tuvo propuestas para actuar de galán en otras más, continuó Ligado al fútbol como entrenador del Zaragoza, Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid, como secretario técnico merengue y seleccionador nacional en dos únicos partidos. Afincado en Valencia, donde tuvo negocios inmobiliarios, fue directivo en el club más representativo de esa ciudad, así como presidente del Mestalla y de la Federación Valenciana de Pelota. Medalla al Mérito Deportivo. Falleció en la capital levantina el 10 de mayo de 1997.
Esta entrevista fue publicada en la revista «Fussball-Weltzeitschrift» Nº 30 (1996) en alemán. Correspondía al capítulo tercero de la historia de la Copa del Mundo de 1934. Fue la última entrevista que Quincoces concedió en su vida y tengo el honor de poder afirmar que disfrutó, porque durante las horas que estuvimos charlando en su casa de Valencia, cada detalle que recordaba lo revivía con entusiasmo.
Sirva este artículo para rememorar a un español coronado en 1934 el mejor del mundo en su posición que no pudo compartir con sus compañeros el título de campeón justo en este año 2010 en que España alcanzó su máximo hito histórico.
Don Jacinto Fernández de Quincoces y López de Arbina, apellido compuesto e ilustre para uno de los mejores futbolistas que ha dado el deporte español. Actualmente tiene 90 años, es de las pocas personas que ha vivido de cerca toda la historia internacional de nuestro fútbol. Cuando la Selección jugó en Amberes en 1920 su primer encuentro él ya combinaba sus partidas de pelota vasca con el fútbol en las calles de Baracaldo.
– Quedan lejos esos tiempos, pero imagino que debe recordarlos con bastante agrado.
– Ya lo creo. Propiamente empecé a jugar en Vitoria, con los Koipes, que significa los aceites, por llamarnos de alguna manera, pues no era equipo ni nada parecido. Jugamos en un terreno de cultivo, que quedaba aprovechable cuando se hacía la siega. Piensa la de baches que tendría. Era la época en que nosotros mismos llevábamos a hombros los palos de la portería.
La primera camiseta ya correspondió a Los Ciclistas, que eran los mismos que los Koipes, pero ya más uniformados. Seguían sin ser un equipo de verdad, porque no teníamos ni competición ni estábamos inscritos en ningún campeonato, pero nos reuníamos casi todos los días de verano para jugar a fútbol y pasarlo bien
– Entonces, ¿cuál fue su primer club?
– Podemos decir que el Desierto de Baracaldo, porque en él llegué a jugar en la Serie C de la Federación Vizcaína, algo así como la tercera categoría. Por entonces no había Liga y los campeonatos eran regionales. Pero allí estuve muy poco tiempo porque mi familia se trasladó de nuevo a Vitoria y ya jugué federado con el Club Deportivo Alavés, que acabada de constituirse como club.
Fue don Amadeo García Salazar, directivo del CD Alavés quien me hizo pasar al primer equipo. Don Amadeo no tenía ni idea de fútbol, no entendía nada, pero veía que yo era un buen chico y por tanto quería premiarme. Claro está que luego Amadeo García Salazar acabaría siendo seleccionador de España, uno de los mejores de todas las épocas, por lo que algo aprendió en el CD Alavés, principalmente.
Quincoces trata al Club Deportivo Alavés de una manera especial. En él aprendió a jugar propiamente al fútbol y en él se consagró como uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos, en leyenda más exactamente. Cuando habla de su Alavés siempre lo hace en un tono halagüeño, extrapolando la modestia del club a los límites de los más grandes, y lo hace con simpatía, con doble intención, conocedor de que lo importante es el corazón y no el dinero, porque sabe que el Alavés es rico, millonario mejor dicho, espiritualmente.
– El Club Deportivo Alavés representa mucho para usted.
– Lo es todo, se puede decir. Es el mejor club del mundo. Después le siguen el Real Madrid, el Valencia CF, el Real Zaragoza… incluso el Atlético de Madrid. Son todos los mejores clubs del mundo, pero el CD Alavés es el mejor de todos éstos. En él me realicé como jugador y por los grandes momentos que viví con ellos siempre estará en mi corazón.
El Club Deportivo Alavés fue un equipo de los llamados históricos. Tuvo una evolución muy importante porque se fundó muy tardíamente, mucho después que los principales equipos vascos como el Athletic Club o el Arenas Club de Guecho, con los que hubo de competir. Sin embargo, este modesto club concentró una serie de jugadores muy importantes, de nivel internacional que le permitió ensombrecer incluso al todopoderoso Athletic Club.
-Un año fuimos campeón de campeones –se refiere a la temporada 1929/30-, porque el Athletic Club quedó campeón de Liga, además invicto, y de Copa, pero en el Campeonato de Vizcaya nosotros fuimos campeones, por delante del Athletic, por lo que nuestro título era más importante que el de Liga o de Copa de España –señala con cierta picardía-, pues habíamos vencido al campeón de esas competiciones.
En aquellos años teníamos un equipazo, entre otros, además de mi inseparable Ciriaco Errasti, estaban el portero Tiburcio Beristáin, que luego pasaría a la Real Sociedad, el centrocampista Antero González o el interior Baltasar Albéniz. Luego vendría el «Negro» Manuel Olivares, un goleador realmente impresionante.
-Fue con Olivares y Ciriaco con quienes pasaron al Madrid FC, pero antes el Athletic Club de Bilbao quiso contratarle.
-En efecto. Llegué a estar a prueba en el Athletic bilbaíno, pero no les gusté. Ellos se lo perdieron. La verdad fue que me llevaron a jugar un partido amistoso a San Sebastián contra la Real Sociedad en 1926. Me alinearon en la derecha y yo en ese sitio no me aclaraba, por lo que no hice un buen partido. Al final me dieron 25 pesetas, que era lo que costaba el billete en tren para Vitoria y me dijeron que de momento no les interesaba.
Más tarde, un par de años más o menos, volvieron a por mí. Entonces fui yo quien jugó con ellos y estuve si darles la respuesta definitiva hasta el último día en que se cerraba el plazo para presentar las fichas y les dije que no, porque aún me escocía lo que me habían hecho. Me quedé jugando en el CD Alavés con mucho gusto, hasta que vino el Madrid FC.
La culpa de todo la tuvo Pablo Hernández Coronado. Era un hombre extraordinario, como persona y como conocedor de fútbol. Estaba en su mente reforzar al Madrid por líneas y nos eligió a nosotros, a Ciricaco y a mí, pues ya éramos lo suficientemente famosos como para cotizarnos. El Madrid FC pagó 60.000 pesetas por los tres, repartidas a 25.000 para cada uno de los dos internacionales y 10.000 para Olivares, que era el más joven y el menos famoso. Como en aquella época estaba fijado que el 10% del traspaso fuese para el jugador, yo recibí 2.500 pesetas, que para entonces no estaba mal. Me compré un automóvil que me costó 800 pesetas, un modelo deportivo de los que entonces gustaban mucho a las chicas. El Madrid FC me pagaba 1.000 mensuales, menos que el CD Alavés, que me pagaba 1.200, pero en cambio teníamos unas primas más importantes, y además ganábamos casi siempre, por lo que económicamente estaba en la gloria.
En el Madrid FC los comienzos no fueron nada fáciles, sino todo lo contrario. Nos recibieron con relativa frialdad, pues desplazábamos del equipo titular a jugadores muy queridos por la afición, como eran José Torregrosa y Félix Quesada. Lo que sucedía era que Ciriaco y yo estábamos muy compenetrados y nos resultaba muy cómodo jugar juntos. No jugábamos en línea, Ciriaco siempre estaba un poco más adelantado que yo, así él despejaba con más contundencia y yo jugaba el balón. Afortunadamente el problema duró poco, pues pronto llegaron los buenos resultados y el Madrid FC se proclamó campeón de Liga y sin perder ningún partido, igualando la gesta del Athletic Club. Desde entonces nadie volvió a cuestionarnos.
¿Qué ambiente había entre los jugadores, tanto del mismo club como entre los rivales?
-Era un ambiente fabuloso. Nos llevábamos todos muy bien, éramos todos amigos. Indistintamente si uno era del Madrid FC o del Athletic. Nos reuníamos en el Bar Esparza todos, antes y después de los partidos. A ese bar también iba gente del espectáculo, actores, toreros y otros deportistas como boxeadores, ciclistas… y hablábamos, gastábamos bromas, en fin, era una época extraordinaria. Luego, en el campo de fútbol cada uno era de su equipo y no había ningún problema en golpearse. Cuando veía venir al delantero hacia mí, me encantaba salir a su encuentro con todas las fuerzas y despejarlos, a los dos, al balón y al jugador. Lo que ocurre es que no había mala intención, eran jugadas propias de la época y así lo entendíamos todos. No teníamos malos gestos, era la nobleza del deporte. Los más bonito que le podían decir a uno era llamarle «caballero del deporte», por ser limpio frente a los rivales, pero sin dar concesiones.
Si desde el comienzo de su vida deportiva su nombre siempre estuvo ligado a Ciriaco, cuando accedió a la Selección, la pareja se convirtió en trío, al unirse de forma definitiva el guardameta Ricardo Zamora. Para Quincoces la Selección fue otro club más, por la camaradería que había entre los compañeros, que defendió dándolo todo.
¿Cómo llegó a la Selección?
– Mi primer encuentro fue en la Olimpiada de Amsterdam en 1928 contra México. Tuve sitio en el equipo español porque se decidió que fuesen sólo jugadores aficionados. Por entonces, todavía no existía el Campeonato de Liga, pero el profesionalismo había sido aceptado en España, así que José Ángel Berraondo me convocó y jugué los tres partidos de España.
Fue una época en que tuve mucho trabajo porque al regreso el FC Barcelona iniciaba una gira por América, pero antes tenía que jugar la final de Copa. Si la ganaba yo iría de refuerzo con ellos, así que me fui a Santander a animar al Barcelona. Por un día fui seguidor del equipo azulgrana. Y el caso es que yo no les hacía mucha falta, pues tenían defensas de sobra. En cambio, a mí me hacía mucha ilusión el viaje a América, incluyendo los 17 días de ida en barco y otros tantos de vuelta.
Después de la Olimpiada vinieron una serie de partidos internacionales extraordinarios, y del que mejor recuerdo tengo fue aquél en que vencimos a Inglaterra por 4-3 en el Metropolitano. Fue la primera derrota de los ingleses en el continente. Jugamos un gran partido, destacando Gaspar Rubio. Los volvió locos con sus jugadas y su desmarque. Fue el primer jugador que sabía engañar a los defensores, se desmarcaba cuando menos lo esperabas y siempre estaba solo. Para mí ha sido el mejor jugador que ha habido en el fútbol español. Lástima que se rebelara y marchase a México, donde además se rompió la pierna. Cuando regresó ya no fue lo que era y aunque siguió dando espectáculo, ya no pudo llegar al nivel que había alcanzado a principios de los años 30.
España decidió no participar en el Campeonato del Mundo de 1930. Esta decisión no tuvo excesivo eco en la prensa nacional ni entre los jugadores, pues la idea de una competición de este calibre no había sido todavía asimilada. Sin embargo, hubo una mayor repercusión de lo esperado respecto a la programación internacional de la Selección. El calendario de competiciones nacionales, con Campeonato Regional, Liga y Copa ahogaba a la Selección que sólo podía disputar algunos partidos amistosos. El público perdió la costumbre de ver al equipo nacional y los resultados que se fueron obteniendo empezaron a ser excesivamente discretos, hasta llegar a la derrota más amplia recibida, el 7-1 en Londres.
Se había perdido la confianza en la Selección, que necesitó tiempo para ir recuperando credibilidad.
-Las esperanzas de hacer un buen papel en el Mundial no eran muy grandes, ¿es cierto?
-Nada. La gente no daba nada por nosotros. Después de 1930 el equipo español había conseguidos resultados discretos. Posiblemente el que más daño nos hizo fue la derrota en Londres ante Inglaterra. Eso desanimó mucho a todos, pero luego fueron volviendo los triunfos. De hecho, conseguimos dos extraordinarias goleadas, como el 13-0 a Bulgaria y el 9-0 a Portugal, ya en las eliminatorias de clasificación para el Mundial. Lo que pasó fue que en los partidos de preparación que jugamos contra el Sunderland no conseguimos buenos resultados. Primero en Bilbao empatamos a tres, después en Madrid volvimos a empatar y finalmente en Valencia perdimos por 3-1. Los comentarios eran muy pesimistas: «si ante un equipo perdemos, ¿qué haremos ante una selección?» Nadie paraba a considerar que el Sunderland era uno de los equipos ingleses más potententes de la época y que nosotros nos estábamos preparando, acoplando los distintos jugadores para concoernos mejor, aunque entonces ya todos sabíamos cómo jugábamos de sobra.
Lo cierto fue que por España nadie apostaba, e incluso nosotros mismos nos contagiamos de esa opinión. Sobre todo cuando en el viaje a Génova, que lo hicimos en barco desde Barcelona, coincidimos con la expedición brasileña. Ahí vimos la gran diferencia. Los brasileños iban todos elegantemente uniformados, con un trato de primera, mientras que nosotros, cada uno había tenido que buscarse su propio traje y nada más teníamos pagado el billete. Por fortuna, siempre pensábamos que todo eso no debía incidir sobre el terreno de juego.
Contrariamente al ambiente en prensa y aficionados, España esta vez podía reunir un plantel de jugadores lo suficientemente competitivos como para tener un mínimo de confianza en sus posibilidades.
-Repasemos los distintos jugadores que Amadeo García Salazar llevó a Italia
-La verdad es que don Amadeo tuvo grandes problemas para confeccionar la lista de convocados porque entonces en España había muchos grandes jugadores. Para cerrar la lista de convocados, como ya he dicho, jugamos tres partidos contra el Sunderland, en la que se probaron algunos jugadores para ver exactamente el nivel de juego que tenían, porque conocerlos yo creo que los conocía de sobra. Si hacemos el repaso por líneas, vemos lo acertado que estuvo:
Ricardo Zamora y Juan José Nogués en la portería. De «El Divino» poco puedo añadir a lo que ya se ha dicho en tanto tiempo. Era el mejor, lo que pasa es que a veces nos daba grandes sustos con sus locuras. Cuando menos te lo esperabas se iba a hablar con el público o hacía una salida fuera del área que sorprendía a todos, a atacantes y defensa. Yo ya lo sabía porque en el Madrid FC veníamos jugando juntos, y por eso, cuando le adivinaba sus intenciones yo iba a la portería para cubrir los palos. Así, contra Brasil salvé un gol en la misma raya, porque Ricardo había salido a despejar, pero los delanteros le ganaron la acción y a punto estuvieron de marcar. También reconozco que en esa jugada mi despeje no fue muy legal que digamos, porque lo hice con el codo, la suerte fue que el árbitro no lo vio y no pitó penalty.
El reserva de Zamora era Nogués, del FC Barcelona. Era un portero muy fuerte, grande –para los jugadores españoles de esa época sobrepasar el 1’75m de altura ya era notable-, y muy valiente. Nunca se echaba hacia atrás y cuando venían los contrarios sobre él, salía con fuerza y arrollaba a todo aquel que se le ponía por delante… atacantes, defensores, incluso al árbitro si se ponía por medio.
De defensas fuimos tres. Los titulares éramos Ciriaco y yo. Estábamos muy compenetrados aunque cada uno jugaba de una manera diferente. Ciriaco era muy espectacular. Tal y como caía el balón lo despejaba sin parárselo. Igual le daba que el balón viniese solo o lo llevase un contrario, Ciriaco se cruzaba de cara y despejaba el balón o a los dos, lo que fuese necesario. Las mejores ovaciones se las llevaba cuando hacía pasar el balón por encima de la portería contraria, desde su propio campo… y si lo enviaba fuera del estadio incluso sacaban pañuelos. Yo era diferente, incluso decían que no servía de defensa, porque si me venía el balón con ventaja, me lo paraba y lo pasaba a los centrocampistas, como dicen ahora, lo jugaba. Eso a la gente no le gustaba y a veces tenía que imitar a mi compañero Ciriaco. Reconozco que muchas veces tenía que entrar fuerte a mis rivales, eso sí, siempre al choque y con nobleza. Las lesiones se producían por ir los dos a la vez a jugar el balón, por enocntronazos y no por patadas o entradas por detrás. Había mucha nobleza.
Ramón Zabalo, del FC Barcelona, nos acompañó en la defensa. Era un jugador pequeño, barbilampiño y aniñado, no tenía planta de defensa, pero era muy rápido, llegaba a todas partes y pese a su corta estatura tenía un potente salto que le permitía ganar incluso a gente que le sacaba la cabeza. Era valiente y muy limpio, nunca cometía faltas.
Entre los centrocampistas don Amadeo prefirió a los vascos, porque eran técnicos y sabía empujar al equipo hacia arriba. El mejor de todos era Leonardo Cilaurren. Era propiamente un genio, estaba en todas partes, subía y bajaba sin desmayo. Controlaba el balón como si tuviese guantes y lo colocaba allá donde le daba la gana. Si ahora hubiese algún jugador como él, no sé cuánto se podría pagar. José Muguerza le acompañaba en el centro de la línea media. Era muy trabajador y sabía colocarse siempre cerca de Cilaurren para apoyarle en su juego. Y finalmente Martín Marculeta. Era un jugador muy bajito, no llegaba al 1’60m de altura. Tenía unas piernas gruesas y cortas, pero muy ágiles. Corría a una velocidad increíble y nunca se cansaba. Había partidos en que todos estábamos ya agotados y Marculeta todavía corría por balones que se iban a perder por lal ínea y los alcanzaba y los jugaba. Era increíble. Además, era el que más juego controlaba porque estaba en todas partes y subía al ataque mucho e incluso remataba de cabeza. Finalmente también les acompañó Fede, Federico Sáiz, vasco que jugaba en el Sevilla FC. Éste era el más flojo de la línea media. Era un jugador fuerte, grande, que lo mismo podía servir para apoyar en la defensa que subir al ataque, lo más importante era su talla que impresionaba a los rivales.
Los delanteros fueron los más numerosos porque en España se jugaba con cinco delanteros bien definidos. Los extremos tenían que respetar su zona y no salirse nunca de la banda. Más libres estaban los interiores y el delantero centro, pero siempre se les obligaba a un juego de apoyo para que cada uno pudiese realizar sus movimientos con efectividad. Los interiores eran los más completos porque tenían que ser fuertes y rápidos, tener visión de juego y saber entrar en el área. Para mí los dos mejores eran José Iraragorri y Luis Regueiro. Eran totalmente diferentes. Iraragorri era fuerte, peleón, luchaba sobre todo el terreno y muy peligroso. Tenía un potente disparo y con una extraordinaria puntería. No podíamos dejarle que se parase el balón porque desde fuera del área fusilaba al portero. Luis Regueiro en cambio era más técnico. Su mejor arma era la velocidad. Llegaba a todos los balones por piernas y tenía una elegante carrera, siempre con la cabeza alta para poder jugar con mayor visibilidad. Metía muchos goles gracias a su gran puntería porque no golpeaba fuerte el balón, sólo lo tocaba lo preciso para ponerlo allá donde el portero no pudiese llegar. Era muy vistoso verle correr, hasta el punto que le llamaban la «Gacela blanca». Los otros interiores que fueron a Italia fueron Simón Lecue e Hilario.
Lecue, pese a ser vasco, era un poco miedoso. Trabajaba mucho sobre el terreno de juego y era muy inteligente, tenía mil recursos para jugar el balón, pero se cuidaba demasaido, evitaba el choque constantemente y encuanto recibía algún golpe de más, se apartaba del juego y sólo intervenía cuando se veía con ventaja. Con todo, pienso que fue un gran jugador. Hilario, su verdadero nombre era Juan Marrero, era canario. Era un artista del balón, fino, elegante, jugaba para divertirse y no le importaba no marcar gol con tal de hacer las jugadas bonitas. Era una persona extraordinaria y le queríamos muchísimo. Siempre estaba de buen humor. No hacía mucha gracia cuando contaba su fuga de las Islas Canarias para venirse a jugar a la Península. Como era de esperar, allí Hilario era un ídolo y cuando la gente se enteró de que lo quería fichar el RC Deportivo, montaron guardia en la sede del club y en el puerto para impedirle la salida. Lo que no esperaban fue que Hilario se disfrazó de mujer y así pudo burlar a sus guardias. Lo que no entiendo es cómo pudo hacerlo, pues era muy feo, debió llamar la atención como mujer por lo fea que sería, pienso.
Los extremos, tanto en la derecha como en la izquierda, eran maravillosos. Ramón de Lafuente era rápido y tenía un centro medido. Ponía el balón siempre en la cabeza de su compañero. Cuando vino a jugar con el Athletic de Madrid nos hicimos muy amigos, porque entonces éramos todos muy amigos fuera del campo. Durante el partido nadie conocía a nadie, y eso me pasó con Moncho, recuerdo en una jugada en que venía por la banda, entonces salí yo al cruce y despejé el balón y al pobre Ramón contra el público. Cuando se repuso le dije «no ves que entraba con ventaja y venía yo de cara» y me respondió «sí, pero es que no me podía frenar». Y es que «Moncho» era así, jugaba sin mirar al rival y corría por todos los balones. Luego recibía una gran cantidad de golpes y seguía jugando.
Martín Ventolrá también jugaba por la derecha. Éste era un espectáculo. A pesar de ser extremo tenía un juego de cabeza impresionante. En mi vida he visto ningún jugador con esas características, ni Zarra, ni Santillana, ni ningún otro. Aún recuerdo en el partido en que España derrotó a Alemania en Köln, el público ovacionaba cada vez que Ventolrá jugaba de cabeza, centraba de cabeza hacia el área, y para colmo en ese sitio estaba Lángara, imagínate.
Por la izquierda estaban Gorostiza y Bosch. Guillermo Gorostiza «la Bala Roja» era pura velocidad. Muchos piensan que Gento era un jugador rápido, escierto, pero «Goros» lo era más, porque no hacía la carrera al hueco, el se lanzaba en dirección al defensa que debía despejar y le quitaba el balón con un ligero toque, anticipándose lo suficiente como para llevarse la pelota y no recibir la patada, pues el defensa nunca se paraba, y hacer la jugada. Muchas veces marcaba el gol porque no daba tiempo a que llegasen los demás compañeros al área para recibir el centro y él mismo se encargaba de fusilar al portero. Era un portento.
Crisanto Bosch era más lento, lógicamente. Incluso demasaido lento para ser extremo, pero lo compensaba con su tremenda habilidad. Era muy técnico y sabía colocarse en perfectas condiciones con ventaja sobre los rivales. Remataba como Luis Regueiro, más que con potencia, con colocación, tocando suavemente el balón para ponerlo lo más lejos del portero.
Isidro Lángara era el delantero centro de la Selección. Han pasado muchos años y sigo todavía admirándole. Era un verdadero fuera de serie. Marcaba los goles con una facilidad pasmosa. Y la verdad es que no te lo explicabas. Era un jugador más bien lento, incluso pesado, que le costaba llegar a los balones. Si no lo conocías pensabas que no iba a hacer daño, y, si con todos los defensas pendientes de él era el máximo goleador, imagínate si encima le dabas ventaja. Nunca se paraba el balón y cuando metía la «alpargata», como él decía a la bota, sólo podíamos volver a coger la pelota ya dentro de la portería. No tenía disparo, eso era un cañonazo. De cabeza era impresionante verlo saltar y como se torcía en el aire para jugar con el cuello y colocar el balón en la escuadra. Era un delantero muy completo, capaz de desmoralizar al mejor defensa, porque a lo mejor no tocaba pelota en todo el partido y de pronto era capaz de hacer tres goles y ganar él solo el encuentro. Sin duda era el mejor del ataque.
De sustituto de Lángara vino Campanal. Era el delantero centro del Sevilla FC. Era un jugador muy peleón, se caracterizaba por abrir brecha en la defensa rival. Entraba siempre a muerte y buscaba el gol como fuese, arrollando a defensas, portero, e incluso a compañeros. Era muy fuerte y agresivo, a veces más de la cuenta, pero es que no pensaba en si podía hacer daño o no, él entraba jugándose el físico y la verdad es que le tenían un poco de miedo, sobre todo los porteros.
Eduardo González «Chacho» y Luis Marín completaban la expedición. Eran dos jugadores más polivalentes que podían jugar de volantes o de delantero centro. «Chacho» tenía una izquierda magnífica. Era muy certero y de hecho llegó a marcar seis goles en un solo partido con la Selección, el día del 13-0 a Bulgaria, además era un jugador muy inteligente. Luis Marín era más peleón, no daba un balón por pedido y también marcaba muchos goles. Posiblemente fue el Mundial más que por su clase, por su capacidad de adaptación a casi todos los puestos, y esto era importante porque nunca se puede saber si va hacer falta un determinado jugador o no.
-Con el repaso que hemos dado a la expedición española podemos considerar que fue un conjunto muy compensado, elegido siguiendo una lógica y con grandes posibilidades de éxito. Sin embargo, seguro que hubo voces que lamentaban la ausencia de otros jugadores.
-Naturalmente. En España cada región tiene su propia Selección, es más, cada aficionado encuentra su equipo ideal y no suele coincidir con el seleccionador. Siempre falta alguno que lo hubiese hecho mejor.
Entre los jugadores que no fueron al Mundial, de todas formas, es difícil citar así de memoria a aquellos que no convocaron pero podemos recordar a Guillermo Eizaguirre, al que todos consideraban el verdadero sustituto de Ricardo Zamora. El pobre se lesionó un brazo y no pudo ser convocado. De todas formas el Sevilla FC le pagó el viaje al Mundial como premio a su gran temporada y vino con nosotros, con el brazo en cabestrillo.
Tampoco estuvo en Italia Herrerita. Eduardo Herrera estaba comenzando entonces y ya era más que una promesa una realidad. Pieso que don Amadeo prefirió a Moncho de Lafuente por ser más experimentado y entenderse mejor con José Iraragorri.
Otro jugador del Oviedo FC, Pedro Pena, tampoco viajó, pese a que jugó en el partido contra el Sunderland en Madrid, así como José Torregaray, del Valencia FC, y Pedro Solé, del CD Español de Barcelona. También quedó fuera el portero del Athletic Club de Bilbao, Gregorio Blasco, que ya había jugado en la Selección en otros partidos.
Son nombres de algunos jugadores importantes, pero hay que tener en cuenta que no podían ir todos, porque hubiesen ido cuarenta jugadores todos con clase, y efectivamente, creo que los que estuvieron en Italia fueron dignos representantes de España.
– Y de esta manera se enfocó la fase final. Ahora hablemos de los tres partidos de España. El primero fue ante Brasil.
– No nos gustó en absoluto que el primer partido fuese ante Brasil. Todos sabíamos que tenían un equipo poderoso, aspirante a ganar el torneo. En España se decía que la FIFA había tratado mal a España al no reconocerla cabeza de serie en el sorteo y por eso, de buenas a primeras ya nos enfrentábamos a uno de los mejores.
Además, ya he comentado que en el viaje de Barcelona a Génova coincidimos los dos equipos, pues los brasileños habían estado en España un tiempo de preparación del Mundial, y pudimos ver la diferencia de trato que hubo en el barco.
Pero en el campo todo esto se olvidó. Nosotros teníamos un gran equipo y se le demostramos a los brasileños. Pienso que se confiaron o nos menospreciaron, en especial a nuestros delanteros y cuando se dieron cuenta de lo que tenían delante ya les habíamos hecho tres goles. Y es que Lángara estuvo muy acertado. Fue la verdadera pesadilla, llevando el peligro una y otra vez. Por lo visto no lo conocían y mira por dónde, no se les olvidaría ese nombre.
En la segunda parte nos echamos atrás. También es cierto que Brasil salió dispuesto a cambiar el resultado. Y la verdad es que lo pasamos mal, porque apretaron mucho. Cuando marcaron el 3-1 aún tuvieron oportunidades de volver a marcar, sobre todo en dos. Primero en un penalty que el árbitro nos señaló en contra y que Leónidas1 falló. Lo tiró muy ajustado y Ricardo Zamora supo deternerlo magistralmente. Luego, los ataques brasileños fueron constantes, incluso en uno, en un balón que Zamora no atrapó, Waldemar remató a puerta vacía, pero allí estaba yo para despejarlo,
1 Según crónicas brasileñas, el penalty fue lanzado por Waldemar, pero en la versión española siempre se cita a Leónidas. Insistiendo a Quincoces sobre quién disparó, él se reafirma en Leónidas, jugador negro delgado, frente a Waldemar, al que describe como hombre corpulento y fuerte.
aunque lo hice de «zamorana» -rechazando con el codo-. El árbitro no lo vio porque fue un contrataque rápido y no pudo llegar a tiempo. Era el árbitro un alemán grandote y pesado y apenas corría.
Hay que reconocer que Brasil acabó facilitándonos las cosas porque Waldemar, que era un artista, no pasaba ningún balón a sus compañeros. Se empeñaba en querer regatearnos una y otra vez y nosotros nos limitábamos a verlo venir y despejarlo, una veces el balón y otras a los dos a la vez, pelota y delantero, como se hacía en aquella época.
Mucho más peligroso era Leónidas. Era muy elegante y jugaba con velocidad y precisión. Nos provocó muchas preocupaciones, pero afortunadamente el resto del equipo no estuvo a su altura y, pese a que Brasil tuvo varias oportunidades, pienso que nosotros merecimos ganar con toda justicia porque fuimos mejores.
– Y después vinieron los partidos frente a Italia. En España se habló mucho y mal de la organización del Campeonato, de la encerrona de Florencia y sobre todo de la parcialidad arbitral.
– Claro, aquello fue un robo. Nos robaron en los dos partidos, porque nosotros fuimos mejores que los italianos, ya lo creo y si no llega a ser por decisiones arbitrales partidistas, nosotros hubiésemos eliminado a Italia.
En el primer partido nos marcaron el gol en clara falta, los atacantes italianos se avalanzaron sobre Zamora y otros defensas y al final Ferrari Giovanni empujó el balón con la cabeza. Imagínate que el árbitro, el belga Baert, se quedó quieto pensando en señalar la falta, pero el público gritaba y gritaba de manera insistente y al final cedió ante la presión y acabó señalando el centro del campo.
El partido fue muy duro, porque los italianos parecían tener licencia para todo, especialmente sus dos defensas, Monzeglio y Allemandi, muy flojos técnicamente pero muy duros, incluso violentos. Pero el peor era Monti, en el centro del campo. Jugaba escorado hacia nuestra izquierda y se notó muchísimo, porque en el segundo partido no pudieron jugar ni Fede, ni Gorostiza, o sea, los que se habían atrevido a acercarse por su zona. Monti tuvo una actuación violentísima, que el árbitro se la permitió.
Y ahí no acabó la injusticia, porque en la segunda parte Moncho de Lafuente hizo todo un jugadón, se escapó de los defensar italianos, jugándose la pierna, y en jugada personal marcó el 2-1. Y aquí llegó nuestra sorpresa porque el árbitro lo anuló porque quiso. No hay otra explicación, pues cuando nos comentó que había sido fuera de juego nos pusimos a reír, porque Lafuente había hecho la jugada él solo, sin apoyo de ningún compañero.
Cuando saltamos al terreno de juego para disputar el segunto encuentro, al ver el griterío del público, la fuerte presión ambiental, ya estábamos convencidos de que no íbamos a pasar. Era literalmente un encerrona. Si después de haber sido mejores en el anterior encuentro no nos dejaron ganar, ahora, lo teníamos mucho más difícil.
Además, tuvimos que jugar con muchas bajas. Yo mismo salí al campo con una rodilla muy lastimada, sabiendo que no iba a poder jugar al máximo. Hice un partido muy cerebral, porque tenía una gran responsabilidad, por eso jugué midiendo mucho mis actuaciones, buscando estar colocado lo mejor posible para despejar los ataques italianos.
El problema era que por muy bien que jugásemos, el árbitro siempre se inclinaría a favor de Italia. Y así fue. A Campanal le anuló un gol en fuera de juego que todavía me pregunto cómo se atrevió a anularlo cuando fue un pase al centro del área, donde estaban varios defensores y el único fallo fue del portero Combi que tardó en salir.
Para colmo, Monti siguió castigándonos con su antideportiva costumbre de lesionar a los rivales. En veinte minutos se cargó literalmente a Chacho y a Bosch. Al extremo a los cinco minutos, en una verdadera agresión en medio del campo y a Chacho poco después del gol anulado.
Con todas estas circunstancias negativas, el equipo siguió manteniendo el tipo. Durante la segunda parte somos nosotros quienes tomamos la iniciativa y buscamos el empate. Llegamos a empujar mucho, acorralando a Italia, pero no tuvimos suerte, máxime cuando Luis Regueiro y poco después yo mismo, nos lesionamos y tuvimos que salir del terreno de juego.
Entonces nos quedamos con nueve hombres y muy mermados de fuerzas, hasta el punto que cuando regresamos Luis y yo, ya no hubo suficiente fuelle como para apretar y forzar a Italia. Fue una lástima.
Siempre recordaré ese partido con tristeza porque nos vaciamos para poder superar el ambiente y no nos dejaron. Además, fue la primera vez que era capitán de la Selección, porque Ricardo Zamora no pudo jugar por lesión, y me hubiese gustado haber alcanzado un triunfo.
– ¿Qué tal fue el recibimiento que se les hizo en España al regreso del Mundial? ¿Se comentó posibles injerencias políticas en el acontecimiento deportivo?
– Respecto al recibimiento podemos decir que fue bueno en un sentido objetivo. Los períodicos ya habían denunciado claramente la encerrona de Florencia y fue cuando descargaron todas sus críticas, reconociendo nuestra entrega y nuestro trabajo. Por eso no nos podemos quejar, pero hay que reconocer que entonces no era como hoy, y el ambiente era mucho más frío. Las alabanzas y elogios se incluían en las crónicas de los partidos y en cada partido se volvía a empezar.
También hubo algunos comentarios con segunda intención sobre Italia y «su mundial». Desde que fuimos eliminados aquí ya se dio por seguro que Italia iba a ganar, no porque fuesen los mejores, que no lo eran, sino porque nadie se iba a atrever a pitar en su contra.
Cuando nos enteramos de la sanción al árbitro suizo Mercet, tuvimos una sensación de que se había hecho justicia. Eso demostraba que no habíamos exagerado el trato recibido en la Copa del Mundo, lo que ocurre que ahora pienso que fue muy triste, porque uno va a esa competición con muchas ilusiones y es lamentable que la parcialidad intecionada o no de la organización te elimine injustamente.
– Ya no tuvo ocasión de volver a jugar un Mundial.
– No, y no fue por mi voluntad, claro está. Yo seguí jugando con la Selección e incluso hicimos algunos encuentros memorables. Del que tengo mejor recuerdo fue el que jugamos en Köln, ante Alemania y vencimos por 2-1. Los alemanes tenían un magnífico conjunto y llevaban muchos partidos seguidos sin perder. Nosotros hicimos un gran juego, especialmente Ventolrá que maravilló al público, que demostró ser mucho más deportivo que el italiano, y aplaudió sus jugadas, sobre todo las que hacía con el juego de cabeza. Lángara se encargó de marcar dos grandes goles y nosotros, en la defensa de frenar al mejor delantero alemán, Conen, que siempre se mostró muy peligroso.
Cuando se jugaron las eliminatorias de la Copa del Mundo de 1938, España no pudo competir porque estábamos en plena Guerra Civil, después vendría la Guerra Mundial y con ella la suspensión de las competiciones internacionales.
El paréntesis de la Guerra Civil en España significó la interrupción de todas las actividades oficiales. Sin embargo, en la zona controlada por el General Franco, donde Quincoces residía, se organizaron una serie de torneos, como la «Copa Brigadas de Navarra». Por esas fechas defendió de nuevo los colores del CD Alavés, pese a mantener su ficha por el Real Madrid, ya que se daban unas circunstancias especiales.
En 1939 se restablecieron las competiciones nacionales y Quincoces volvió al Real Madrid. Tenía entonces 34 años, el fútbol profesional había sido abolido y España no estaba para lujos.
– Finalizada su etapa como jugador, siguió ligado al fútbol como entrenador.
– Después de la Guerra Civil aún jugué algunas temporadas con el Real Madrid, pero más por amistad con los directivos y por afición, porque la edad empezaba a pesar y era cuestión de dejar paso a los jóvenes. Con todo, esto me sirvió para no alejarme del deporte y seguir en él más tarde como entrenador.
Nada más dejar el fútbol activo el presidente de la RFEF, don Javier Barroso me dio el cargo de seleccionador y accedí a ello en 1945. Era un cargo demasiado complicado, que me exigía estar lejos de casa demasiado tiempo y no me compensaba en absoluto, por lo que después de dirigir el segundo partido presenté mi dimisión. Después seguí ejerciendo de entrenador de club.
Reconozco que no tuve los mismos éxitos que había alcanzado como jugador, pero sí la misma satisfacción personal de sentirse con el deber cumplido. Para mí lo más importante era establecer el ambiente idónea de amistad y camaradería dentro de la plantilla para formar un grupo homogéneo, donde todos colaboren en su medida. Cuando se consigue esto el equipo es capaz de conseguir todo lo que se proponga uno.
Posiblemente el mayor reto como entrenador lo tuve con el Atlético de Madrid, al que llegué en
la temporada 1954/55. Me encontré con un equipo roto, totalmente desunido, donde todos se inculpaban y nadie se responsabilizaba. Acabó la primera vuelta a un punto del último, perdiendo en casa ante el Valencia. A la salida del partido había un grupo de aficionados esperando y cuando me asomé empezaron a gritar: «Quincoces, échalos a todos, limpia de vagos al equipo», yo que esparaba que se metieran contra mí y era todo lo contrario. Tardé una semana en recuperar a los jugadores, fui haciendo un grupo de amigos y al poco tiempo los resultados ya nos fueron acompañando. En la segunda vuelta sólo nos superaron el Real Madrid de Di Stéfano y el CF Barcelona de Kubala, nosotros fuimos los terceros.
La verdad es que ser entrenador exige tener un sentido del fútbol especial y concoer mucho a tus jugadores. Yo tengo una cosa muy clara, los jugadores hacen a los entrenadores. Cuando es entrenador de un equipo importante, todo jugador que te llevan es porque ya es bueno, ya destaca y uno no le va a enseñar a jugar. El entrenador debe saber conocer a sus jugadores, esa es la clave, y cuando los jugadores se encuentran a gusto con un entrenador, entonces lo hacen buen entrenador. Así ha sido siempre.
Cerrada su etapa como entrenador permaneció ligado al fútbol haciendo funciones de secretaría y asesoría técnica en varios equipos, principalmente en el Valencia CF. Por eso fijó su lugar de residencia en esta ciudad. Los años no perdonan y cada vez se le fue echando de menos en el campo de Mestalla, donde era asiduo, y se refugiando en los partidos televisados. Actualmente, lleva una vida muy tranquila, acostumbra a realizar un paseo matutino por la ciudad, aprovechando la benevolencia del soleado clima de Valencia y después se recoge en su domicilio, en una céntrica calle. Evidentemente, ya no practica la pelota vasca, deporte en el que también destacó, pero todavía conduce su automóvil, su otra pasión, porque siempre estuvo enamorado de los coches.
No cabe duda que acercarse a Quincoces es poder ver de cerca una de las leyendas más importantes del fútbol español, es encontrarse con una extraordinaria persona que merece llevar el calificativo de «caballero del deporte».
Su trayectoria como jugador
| 1922/23 |
Los Ciclistas Vitoria |
regional
|
| 1923/24 |
Desierto Baracaldo |
regional
|
| 1923/24 |
Baracaldo FC |
regional
|
| 1924/25 |
CD Alavés |
regional
|
| 1925/26 |
CD Alavés |
regional
|
| 1926/27 |
CD Alavés |
regional
|
| 1927/28 |
CD Alavés |
regional
|
| 1928/29 |
CD Alavés |
2ª |
18
|
0
|
| 1929/30 |
CD Alaves |
2ª |
18
|
0
|
| 1930/31 |
CD Alavés |
1ª |
18
|
0
|
| 1931/32 |
CD Alavés |
1ª |
17
|
0
|
| 1932/33 |
Madrid FC |
1ª |
18
|
0
|
| 1933/34 |
Madrid FC |
1ª |
18
|
0
|
| 1934/35 |
Madrid FC |
1ª |
18
|
0
|
| 1935/36 |
Madrid FC |
1ª |
19
|
0
|
| 1936/37 |
|
|
|
| 1937/38 |
|
|
|
| 1938/39 |
CD Alavés |
|
regional
|
| 1939/40 |
Real Madrid |
1ª |
19
|
0
|
| 1940/41 |
Real Madrid |
1ª |
18
|
0
|
| 1941/42 |
Real Madrid |
1ª |
5
|
0
|
como entrenador
1942-1943 Real Zaragoza CF
1945 Seleccionador nacional (2 partidos)
1945-1946 Real Madrid CF
1947-1948 Real Madrid CF
1948-1954 Valencia CF
1954-1955 Club Atlético de Madrid
1956-1958 Real Zaragoza CD
1958-1960 Valencia CF